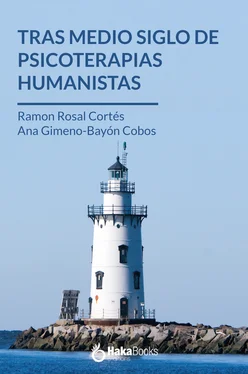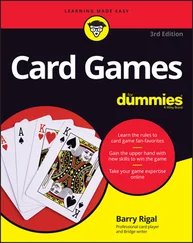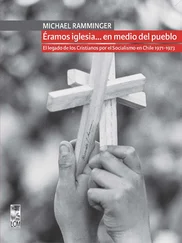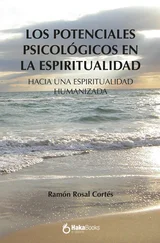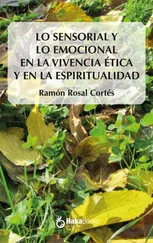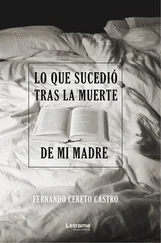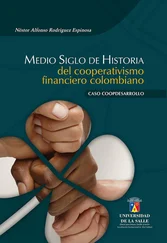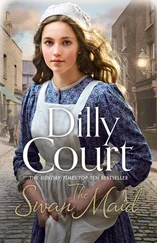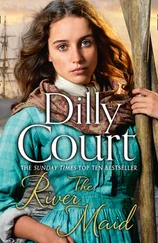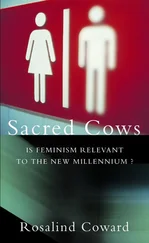12º Resaltar el papel del hemisferio cerebral derecho
Haber concedido una importancia relevante, en la terapia, al papel de las funciones relacionadas con el hemisferio cerebral derecho es otro de los logros de la Psicología Humanista.
Esto se debe a que en las psicoterapias humanistas –en mayoría de los modelos– se considera que la empatía emocional, la actividad imaginaria, y la intuición son procesos psicológicos con gran potencia en la sesión terapéutica. La importancia de las emociones en el proceso ha sido enfatizada recientemente por Greenberg (Greenberg & Korman, 1993; Greenberg, Rice & Elliot, 1996). Aparte de ello, es en este nivel, junto con el de relación, en el que se suelen plantear las quejas –más en términos de “me siento mal” que en los de “pienso en forma disfuncional”– y es habitual ese énfasis en las terapias que se mueven en el marco de la Psicología Humanista, al igual que la dimensión corporal. Lo mismo ocurre con la intuición, tanto desde las técnicas gestálticas que fomentan un corte de la visión lógica de la realidad para romper la relación fondo/figura que ha quedado rigidificada –y permitir la reorganización de la experiencia mediante un proceso de “pensamiento productivo” (utilizando la terminología de Wertheimer, 1968), como desde el uso de ese pensamiento intuitivo –el llamado Pequeño Profesor, o también “la visión marciana” (Berne, 1974)– y la fantasía en el Análisis Transaccional, y en las oniroterapias (los modelos terapéuticos que utilizan con gran predominio los procedimientos de intervención con imágenes y fantasía). Sobre la implicación de los potenciales del hemisferio cerebral derecho en la psicoterapia y en especial el poder terapéutico de la actividad imaginaria, ya se informó en otros lugares (Rosal, 2013 y 2015).
El creciente reconocimiento de la validez de la teoría sobre la diferenciación de funciones de los hemisferios cerebrales (Bogen, 1969; Gazzaniga, 1970; Gazzaniga & Ledoux, 1978; Kimura, 1973; Ley, 1983, 1984; Ley & Bryden, 1979; Sperry & Gazzaniga, 1967), ha tenido, como una de sus manifestaciones, que se le concediera a Roger W. Sperry, por los logros de sus investigaciones en esta materia, el premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1981.
Estos científicos y, en especial, Sperry deben desconocer el gran favor que nos han hecho a los psicoterapeutas existencial-humanistas. Efectivamente, la gran mayoría hemos trabajado, en la sesión terapéutica, con un ejercicio prioritario de potenciales psicológicos dependientes principalmente del hemisferio cerebral derecho. Con el respeto que, en el colectivo de los científicos, se concede a los premios Nobel, ya no podrán decir que esta teoría es una muestra más de la ingenuidad o el esoterismo de aquéllos.
13º Valorar la eficacia de los procedimientos con fantasía
Hay que destacar también, como logro interesante de la Psicología Humanista, el de haber reconocido el poder terapéutico de los procedimientos de intervención con imágenes y fantasía.
Una de las manifestaciones de la creatividad tecnológica en los modelos psicoterapéuticos humanistas se ha traducido en la gran variedad de técnicas terapéuticas con actividad imaginaria, a pesar de que, como se ha subrayado, en general hayan concedido prioridad a la importancia de las actitudes requeridas para la relación terapéutica. De esta forma se comprueba la existencia de tres vías de comunicación en la sesión terapéutica: la vía verbal de la escucha y la palabra, la vía imaginaria, y la psicocorporal, a la que se refiere el punto siguiente.
El resurgimiento del interés hacia las imágenes por parte de los psicólogos científicos dio lugar, especialmente a partir de los años sesenta del siglo pasado, a un volumen extraordinario de investigaciones teóricas y experimentales sobre el tema. Un dato significativo de este hecho lo constituyó la relación de más de siete mil referencias bibliográficas –correspondientes al período de 1977 a 1991– que aparecen en la Imagery Bibliography, publicada en el Journal of Mental Imagery, 18 (1 y 2), editado por Akhter Ahsen en 1994a. Este hecho que Holt (1972) denominó el “retorno de las desterradas” ocurrió después de haberse eliminado como objeto de interés psicológico de investigación por influencia de Watson (1913), que las había descalificado como “quimeras”. Las imágenes lógicamente se incluían entre esa serie de “cuestiones especulativas”, o “conceptos mentalistas”, que como no era posible someter al tratamiento experimental convencional era lamentable, según Watson, que anteriormente hubiesen acaparado la atención de muchos psicólogos. Rogó a éstos que se abstuviesen de ocuparse de ellas, y tal ruego fue objeto de un acatamiento general por parte de los investigadores durante más de treinta años. Consultando los Psychological Abstracts correspondientes al periodo de 1920 a 1950 el tema de las imagery está prácticamente ausente.
al rechazar el concepto de imagen, por su carácter mentalista y porque no hay ninguna prueba experimental que permita afirmar la significación funcional de la imagen en la conducta, Watson (1930) propuso su propia solución, que consistía en considerar las respuestas verbales implícitas (o mejor dicho, los “procesos sensoriales localizados en la laringe”) como el mecanismo responsable de las funciones atribuidas hasta entonces a la imagen en las conductas psicológicas (Denis, 1984, p.14).
A partir de estas declaraciones de la cabeza visible del cuerpo de psicólogos investigadores se comprende, como señalan Sheikh y Panagiotou (1975), y Denis (1984) que los psicólogos experimentales ignorasen la realidad de las imágenes y se centrasen exclusivamente en las asociaciones lingüísticas y conductuales. Durante unos treinta años, como ha destacado Holt (1964), las imágenes “fueron condenadas al ostracismo” y pasaron de ser uno de los conceptos más relevantes en la psicología introspeccionista, a ser “fantasmas de sensaciones” (ghosts of sensations) sin ninguna importancia funcional. “La psicología introspectiva desapareció, y el estudio de las imágenes mentales se desvaneció con ella. Durante unos 30 áridos años los psicólogos respetables consideraron casi indecente hablar de los procesos mentales” (Neisser, 1972, cit. en Richardson, 1980, p.6).
En la nueva fase de reconocimiento de la actividad imaginaria en terapia se utilizan, principalmente, imágenes de la memoria, imágenes de la fantasía, e imágenes eidéticas estructurales. “La función clínica de la imagen eidética parece ser la de preservar, repetir e intensificar la experiencia y entonces permitir que el individuo perfeccione sus respuestas adaptativas” (Ahsen, 1977a, p. 34).
A finales de los años cincuenta y primeros de los sesenta debió ser muy excepcional que modelos terapéuticos con importante recurso a las técnicas con imágenes pudiesen dar a conocer sus innovaciones terapéuticas en los congresos o revistas dirigidos por conductistas o psicoanalistas. Modelos que han trabajado principalmente a partir de la espontaneidad imaginaria habían sido, entre otros, Ensueño Dirigido de Robert Desoille (1938, 1973, 1974). Imaginería afectiva de Hans Leuner (1969, 1977, 1978), Psicoterapia eidética de Akhter Ahsen (1968, 1972, 1977b), Psicoterapia de la imaginación de Joseph E. Shorr (1972, 1974a, 1974b).
Todos ellos ofrecían métodos terapéuticos imaginarios que muchos psicólogos humanistas valoraron y acogieron. Entre los modelos vinculados al Movimiento de la Psicología Humanista ha sido especialmente creativa la Psicosíntesis de Roberto Assagioli (Assagioli, 1973; Crampton, 1969, 1974, 1975, 1981; Ferrucci, 1987). Asimismo ha sido muy tenida en cuenta la actividad imaginaria en la Psicoterapia de la Gestalt, en el Análisis Transaccional y algo menos en el Focusing de Gendlin. En el modelo de Psicoterapia Integradora Humanista probablemente en no menos de un tercio de las sesiones, como media, los terapeutas aplican alguna técnica con imágenes y fantasía, incluida la del “diálogo con la silla vacía” de Perls. Pienso que el éxito de este tipo de recursos puede haber sido la causa de su utilización por terapeutas conductual-cognitivos y por algunos psicoanalistas.
Читать дальше