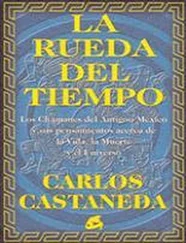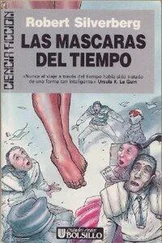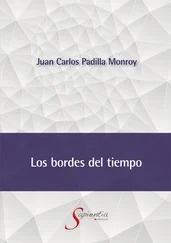1 ...6 7 8 10 11 12 ...26 Desde hacía algún tiempo se estaba poco a poco convirtiendo en un ermitaño. Le encantaba estar solo, y odiaba que lo reconocieran por la calle sus paisanos e intentaran agasajarlo o convidarlo a una copa. Llevaba siempre un panamá beige y unas gafas de piloto con las que intentaba pasar desapercibido, algo que casi nunca conseguía. Apenas salía de casa, exceptuando los numerosos —demasiados— actos de sociedad y cenas de gala que no paraban de producirse en aquellos años merced al auge del turismo y de la construcción de la costa sureña, donde los negocios y la emigración alemana subían como la espuma.
Una diferente mezcla de suerte, azar y la inestimable ayuda del régimen del general Franco habían proporcionado a Albert Kummer su mejor y más próspera época vital, y sin duda una felicidad más que razonable. No siempre sopló el viento a su favor, ya que desde el año 46 había sorteado con destreza algunas dificultades relativas a su oscuro pasado, pero ahora estaba mejor que nunca y disfrutaba del momento. Su sueño de hacerse inmensamente rico hacía ya años que lo había cumplido.
Mathilda Kummer, su esposa, daba esa mañana toquecitos en el cristal que separaba el salón del inmenso jardín que la casa tenía ante el mirador, intentando llamar la atención de su marido, que permanecía absorto mirando el mar y la maravillosa mezcla de azules y verdes que ese día le estaba regalando. Mathilde salió a avisarle al comprobar que no le oía, y los perros aprovecharon para colarse dentro de la casa, algo que sacaba de quicio a la esposa del cónsul, pero que Kummer siempre permitía. Decía que la mayoría de las personas estaban más sucias que sus perros.
—¡Albert!, ¡Albert! ¿Es que no me oyes? —llegó diciendo la señora Kummer hasta donde estaba su esposo estirando los brazos con la mirada perdida.
—Disculpa, querida, creo que estoy perdiendo el oído, ¿qué ocurre?
—Es el teléfono. Es Ansaldo, parece importante —dijo Mathilda.
El cónsul dejó la toalla en la colchoneta y se puso la parte de arriba del jersey blanco con pico azul marino con el que solía hacer ejercicio y se fue hacia su despacho, malhumorado y pensando por qué demonios nunca pasaba tranquilo un solo día. Estaba muy cansado. La semana había sido agotadora entre reuniones y actos profesionales. No entendía a santo de qué su secretario personal había de molestarlo ese día de asueto y vida familiar.
—Pablo, ¿qué es lo que quiere usted ahora? —le preguntó contrariado—. Creía que después de tantos años conocía mis normas. Le recuerdo que hoy es sábado.
—Perdóneme, señor Kummer. Acaba de llamar la secretaria del ministro Villalcázar. Al parecer esta noche dan una fiesta en la casa de la playa, la de debajo de la antigua fortaleza fenicia, en Fuendetorres. Su hija se acaba de prometer con un joven millonario de Extremadura y quiere celebrarlo por todo lo alto. Lamentaban haber avisado tan tarde y con tan poco tiempo.
Albert Kummer se frotaba el cuello y negaba con la cabeza. Lo pensó unos instantes y, tras encender un cigarrillo, aceptó la invitación.
—Qué vamos a hacer. Es Villalcázar. No puedo negarme. Dile que estaremos allí —ordenó con voz muy baja.
—Está bien, señor Kummer. Recuerde que es a las diez en punto y de etiqueta —dijo el secretario personal antes de colgar—. No se preocupe que le llevaré el esmoquin planchado y almidonado.
—De acuerdo, traiga el blanco. Y ya sabe, que se esmeren en el planchado.
Cuando el cónsul y Mathilda terminaron de acicalarse en el inmenso vestidor del cuarto matrimonial con vistas al mar, Kummer aprovechó para fumar otro cigarro en su despacho y llamar al chófer. Serafín Galiano hacía catorce años que llevaba al cónsul alemán de un sitio para otro y a cualquier hora del día. Después de una semana frenética, a Serafín también le tocó trabajar en sábado por la noche.
—¿Dónde vamos, cónsul? —preguntó el chófer, curioso. No había en él rastro de cansancio.
—Es muy cerca. Aquí abajo, a la casa de Villalcázar, el ministro —dijo el cónsul, ajustándose la pajarita con el cuello estirado mirando el espejo retrovisor del centro del coche.
Serafín conocía de sobra al cónsul y su patológico sentido de la perfección y el atractivo personal. No tardó en elogiarle y en asegurarle que estaba como siempre, espléndido y muy elegante, algo que agradeció Kummer con una pequeña sonrisa y convidándolo a un cigarro que sacó de su brillantísima pitillera de plata americana.
—¿Tardará mucho la señora Mathilda, don Alberto? —preguntó algo impaciente Serafín.
—No tengo ni la más remota idea. Hace años que dejé de impacientarme y de preguntar —dijo Kummer, resignado—. Para esta mujer el tiempo no existe.
Diecisiete minutos después el lujoso Volkswagen Karmann Ghia oficial del cónsul germano se dirigía a través del Compás de la Virgen de la Peña en dirección a la carretera de Fuendetorres.
Eran las diez menos tres minutos de la noche cuando la inmensa verja, que daba al aparcamiento privado de la enorme finca y chalet del ministro franquista Alfonso Villalcázar, se abría con ayuda de dos guardeses para que entrase el automóvil de Albert Kummer. Serafín aparcó junto a un coche de la Benemérita, en la puerta principal donde se realizaba la recepción, y rápidamente se bajó a abrir la puerta al matrimonio alemán. La mujer del cónsul estaba preciosa, con un escueto y sencillo traje de chaqueta con falda blanca y el pelo recogido y rubísimo. El cónsul bajó después y con un gesto efusivo saludó al ministro y flamante hombre de negocios con un caluroso apretón de manos. Hacía muchos años que se conocían y se notaba que la relación entre el Régimen y la Alemania Federal era espléndida. Comenzaron las presentaciones, y el pasamanos se le hizo eterno. La hija del ministro era bajita y chata, pero no era fea. El prometido sí lo era. Era muy moreno y con el pelo lleno de fijador y los ojos muy cerrados. Luis Blanco era muy rico pero no tenía clase alguna. Al cónsul le pareció vulgar. Posteriormente, los invitados pasaron al esplendoroso jardín donde se daba el ágape, donde había muchísimas mesas con champán y cóctel con canapés. El cónsul calculó unas cien personas entre las parejas que charlaban y los amigos de los novios. Había en el jardín dos piscinas con dos grupos de jóvenes, uno formado por chiquillos y otro de muchachas que se bañaban y jugaban a la pelota; el resto eran mesas redondas, barras de bar y una orquesta de siete músicos con elegante frac color claro.
No había terminado la primera copa cuando el cónsul comenzó a notar que las fiestas y los compromisos sociales le causaban un profundo aburrimiento, y se preguntó para qué diablos había acudido. Dejó hablando al conocido promotor inmobiliario de Estepona, Domingo San Martín, y se marchó solo a dar un paseo por el majestuoso jardín. No había caminado ni diez pasos cuando su atención se detuvo en una exuberante joven con biquini blanco que saltaba desde el trampolín más alto de la piscina del chalet del conocido prócer . Creyó, por la edad que aparentaba, que sería una amiga de la prometida, acaso familia. Le calculó unos diecisiete o dieciocho años, podría ser incluso más joven. Tragó saliva, maravillado, y no pudo en al menos diez minutos apartar ni un segundo la mirada de la joven que parecía disfrutar del sensual contoneo de su lozano cuerpo lleno de curvas. El agua hacía transparentarse el biquini blanco que vestía, y rápidamente el cónsul intuyó los pezones pequeñitos y muy oscuros en unos pechos carnosos y turgentes que parecían salirse del minúsculo bañador. En otra de las ocasiones en que la niña subió al trampolín el cónsul comprobó también la zona oscura que se adivinaba entre las piernas. Había cinco chicas, pero el cónsul no miró a ninguna más. Esa jovencita había destruido su fortaleza en tan sólo unos minutos y lo había convertido en un vulgar preso de la lujuria más salvaje. Albert Kummer había detectado una presa, y en la Costa del Sol todo el mundo sabía que al cónsul ninguna pieza se le escapaba.
Читать дальше