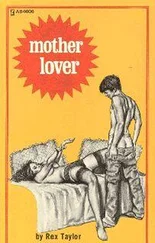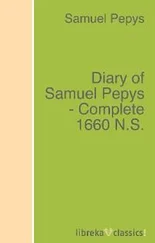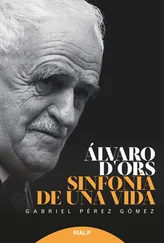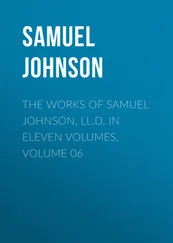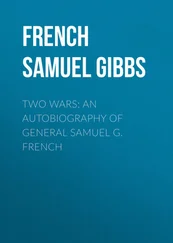La perfección de la soberanía debería ser creída, predicada y enseñada tanto como los otros atributos divinos. Sin embargo, es una verdad que molesta tanto al yo del hombre que se desprecia y arrincona en el almacén de la teología poco recomendable. El gran predicador Spurgeon afirmaba esto mismo en la introducción a uno de sus más hermosos sermones, cuyo tema era la soberanía de Dios:
“... No hay un atributo de Dios más consolador para sus hijos que la doctrina de la soberanía divina. Bajo las más adversas circunstancias, en los más graves contratiempos, ellos creen que esa soberanía ha ordenado sus aflicciones, que las gobierna y que las santifica. No hay otra cosa por la que los hijos de Dios deban contender más firmemente que por el dominio de su Señor sobre toda la creación, trono suyo —la realeza de Dios sobre las obras de sus manos— y el derecho a sentarse en ese trono. Por otra parte, tampoco hay doctrina más odiada por los mundanos, ni verdad convertida en semejante pelota de fútbol, como la de la grande, maravillosa y certísima soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán a Dios estar en cualquier sitio menos en su trono. Consentirán en hallarlo en el taller formando los mundos y haciendo las estrellas. Accederán a que esté en su casa de caridad repartiendo limosnas y otorgando mercedes. Le tolerarán mantener firme la tierra y sostener sus pilares, o iluminar las lámparas del cielo, o gobernar al inquieto océano; pero cuando Dios sube a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Y cuando proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer según le plazca con lo suyo, a disponer de sus criaturas como le parezca sin consultar con ellas, entonces somos silbados y despreciados, y los hombres cierran sus oídos a nuestras palabras, porque un Dios en su trono no es el Dios que ellos aman. Les agradaría contemplarle en cualquier sitio menos en su solio con su cetro en su mano y la corona en sus sienes. Pero es un Dios entronizado el que a nosotros nos gusta predicar, en quien confiamos, de quien hemos cantado y de quien hablaremos...”6.
La salvación del hombre es un acto de la soberanía de Dios. Dios salva por una sola razón: “el puro afecto de su voluntad” (Ef. 1:5). La planificación de la salvación ha sido un acto pleno de su soberanía, al haberse determinado antes de la creación del mundo (2Ti. 1:9). La eterna elección de los suyos en Cristo obedece a un acto soberano de Dios (Ef. 1:4). La Biblia afirma que toda la salvación, que comprende su planificación, ejecución y aplicación es solo de Dios; por tanto, es un acto soberano suyo (Sal. 3:8; Jon. 2:9). Dios hizo toda la obra y, en ella, cualquier otro ser está absoluta y totalmente excluido. El Dios que da su vida proclama esta verdad sobre la misma cruz, con un rotundo y definitivo “consumado es” (Jn. 19:30). Nada puede añadirse porque nada es necesario añadir para la salvación. La misma invitación que el evangelio dirige a los perdidos se establece desde la autoridad soberana de Dios. No es un ruego lastimoso y lloroso que ese Dios pequeño del humanismo hace. Es la voz autoritaria del Soberano quien llama a los hombres a la salvación. Así cerraba Pablo un sermón evangelístico ante una concurrencia de expertos humanistas en Atenas: “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan” (Hch. 17:30). ¡Como cambiaría la evangelización si cada predicador tuviera clara la realidad de la soberanía de Dios y la creyera profundamente! La invitación del evangelio no es un ruego que Dios hace, sino un mandamiento que establece. Quien rechaza el mensaje salvífico del evangelio no está rechazando una invitación, sino quebrantando un mandamiento. El pecador se pierde cuando desprecia el evangelio, no solo por sus muchos pecados, sino por uno específico: rehusar creer en Cristo (Jn. 3:36). El humanismo pretende que el hombre comparta la obra de salvación con Dios. El dios humanista es un dios pequeño, en nada parecido al Dios de la Biblia. Según su evangelio, Dios hizo una parte —sin duda grande— de la obra de salvación, pero el hombre ha de hacer también la suya. Sin la acción humana el glorioso plan de salvación resulta ineficaz y, en alguna medida, Dios debe sentirse satisfecho cuando un perdido viene al Salvador y evita el fracaso de la obra de la cruz. Ese no es el Dios de Pablo, ese no es el Dios de la Biblia.
El reconocimiento de la soberanía de Dios es necesario para una iglesia victoriosa. La de los tiempos apostólicos reconocía profundamente la soberanía de Dios. Así lo expresaban en oración cuando tenían que enfrentarse con momentos difíciles para la proclamación del evangelio. Aquellos entendían que el Soberano había establecido la evangelización del mundo y, aceptando en la práctica la verdad de la fe, oraban para que en su soberanía les comunicara el poder necesario para una misión que iba a resultar muy difícil. La manifestación de poder no se hacía esperar y el Soberano Espíritu de Dios actuaba en poder, sacudiendo el lugar en que la iglesia estaba y comunicando a cada creyente la energía suficiente para proclamar la Palabra con denuedo (Hch. 4:31). Las vidas santas de los cristianos eran consecuencia del poder del Espíritu y el temor reverente de aquellos el resultado del reconocimiento de la soberanía de Dios. No puede extrañar que el evangelio alcanzara a tantos miles y que el poder de Dios se manifestara diariamente entre Su pueblo.
La soberanía de Dios es base de la esperanza cristiana. El Altísimo ha establecido que, a su tiempo, la iglesia será presentada delante de Él “sin mancha ni arruga” (Ef. 5:27). Ninguno de los que han creído faltará a tal cita. El compromiso de Dios lo hace imposible. Cristo, el que murió y resucitó es el Soberano, Rey de reyes y Señor de señores (Ap. 19:16). Él ha recibido de su Padre la misión de custodiar a quienes le han sido dados para que no se pierda ni uno y todos sean resucitados en ese momento (Jn. 6:39). Para ello, en identificación con Cristo, son puestos en su mano con plena seguridad; mano sobre la que el Padre coloca también la suya en un abrazo de garantía eterna (Jn. 10:27-30). El poder de Dios, actuando juntamente con su soberanía, garantiza la eterna seguridad para el que ha creído. Quien ha determinado salvar eternamente, tiene poder para llevarlo a cabo: “Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén” (Jud. 24-25). El verdadero creyente cree y descansa en la soberanía de Dios.
La petición de Rahab (2:12-16)
12. Os ruego pues, ahora, que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura;
13. y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo; y que libraréis nuestras vidas de la muerte.
14. Ellos respondieron: Nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro; y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad.
Rahab creía en la misericordia de Dios. El Espíritu le había iluminado para alcanzar un conocimiento real del Señor. La fidelidad, el poder y la soberanía de Dios eran parte de la fe de Rahab en el Dios de Israel. Esta cuarta confesión de aquella mujer manifiesta claramente que reconocía y confiaba en la misericordia de Dios. Aparentemente, la misericordia está vinculada en el texto con lo que aquellos dos espías podrían prometerle para el momento en que el pueblo de Dios ocupara la ciudad. Está rogándoles por su vida y la de sus familiares. Sin embargo, debe recordarse que ella misma en el texto anterior vincula a Dios y al pueblo como una unidad. De manera que si Dios había determinado darles la ciudad y ello llevaba aparejada la muerte de sus habitantes, Dios mismo, para que pudiera ser salvada ella y los suyos, había de mostrarse misericordioso. No tiene derecho alguno y, por tanto, se acoge a la misericordia. No es la recompensa del favor hecho a aquellos hombres y el trato que les había dado lo que pone delante de ellos, simplemente ruega por la misericordia. No tiene nada que pudiera servir para quedar excluida de la muerte junto con el resto de sus conciudadanos, tan solo apela a la gracia para salvar su vida.
Читать дальше