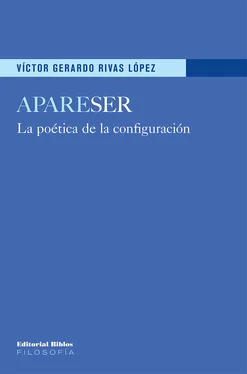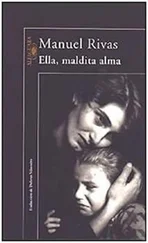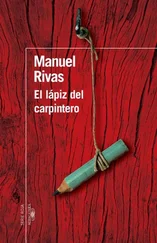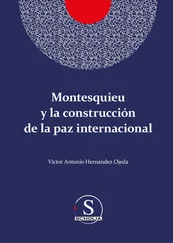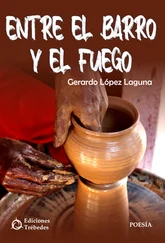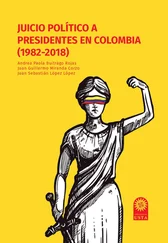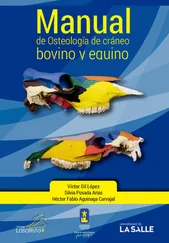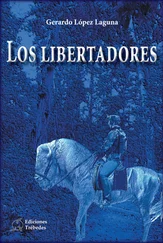Tenemos, pues, que mientras el conocimiento teórico abstrae lo espaciotemporal para garantizar la objetividad de sus resultados, la configuración estética surge de algunas de sus modalidades que (aunque no demuestren nada) muestran que hay una innegable expresividad en la realidad que desborda la mera fantasía de cada cual (como nos han hecho ver cada uno a su manera el dinamismo perceptivo del revoque o las creaciones de Escher y Blackwood). En otras palabras, si bien hay una interpretación psicológica de la configuración según la cual cualquiera proyecta sus fantasías o, mejor dicho, quimeras para compensar la falta de algo o la imposibilidad de satisfacer un deseo, hay también una contundencia estética tal cuando el proceso se echa a andar como forma del devenir que lejos de dudar de él nos ponemos a reflexionar en sus posibilidades expresivas, lo que en este caso involucra no el discernimiento de los conceptos sino de las afinidades sensibles entre, digamos, el ciclo de la migración anual de algunos animales y el de las cosechas en una comarca cuya prosperidad depende del equilibrio de ambos factores, por lo que debe configurarse de modo simultáneo. En sí, como esas posibilidades se dan como marco de un proceso existencial con sentido propio (la compenetración de lo natural y lo humano o de lo climatológico y lo geográfico en cuanto fundamento de la vida social) es dable fijarlas sin tanta dificultad desde una perspectiva filosófica aunque a la hora de aplicarlas en la configuración singular varíen de modo significativo. Esto quiere decir que si bien ontológicamente lo espaciotemporal es ante todo una determinación absoluta del ser concreto que se vive como corporalidad y finitud, en un sentido estético es una condición maleable que responde a la situación en la que aquel se define, por lo que tiene que tomar en cuenta posibilidades en principio inimaginables o generarlas al margen tanto de las determinaciones existenciales como, sobre todo, de las empíricas que se rigen por una causalidad abstracta respecto al flujo emotivo que ahí se suscita. O sea que si el espacio y el tiempo tienen que coordinarse de alguna manera, es porque en esencia apuntan al desarrollo figurativo y no a la verosimilitud de las circunstancias (que serían, en cambio, decisivas en el plano fáctico) . Y para muestra basta un botón: se conoce de sobra que en el teatro los acontecimientos se suceden con un ritmo que no tiene nada que ver ni con el significado de los conceptos ontológicos correspondientes ni mucho menos con lo que ocurriría en la vida real, por lo que en muchos casos de una escena a otra hay terribles cambios de fortuna que por su complejidad situacional exigirían mucho tiempo para realizarse pero que se resuelven en un santiamén porque permiten realizar algún valor que propone la obra o unificar caracterológicamente a los diversos personajes. Por ejemplo, al final de Británico , cuando apenas ha habido tiempo para que Junia corra a ver el cadáver del príncipe epónimo que acaba de morir envenenado al otro lado del palacio imperial, uno se entera junto con Agripina y Burro (a quienes Nerón ha dejado entrever su culpabilidad mientras busca a Junia para hacerla suya) que la joven ha huido hacia el templo de las vestales para escapar al déspota, no sin antes tener tiempo de implorar la ayuda de Augusto con una emotiva endecha en medio del Foro y de salvarse de Narciso, un liberto que para rematar ha muerto víctima de la cólera del pueblo cuando intentaba arrastrar a Junia de vuelta al palacio en el que Nerón vaga lleno de furor por haber perdido a la joven que deseaba y por la que ha llegado al fratricidio. 34O sea que lo que en la estructura dramática de la obra implica unos cuantos minutos, en el de la historia que nos cuenta llevaría al menos una hora. De suerte que entre el envenenamiento de Británico y la final frustración de su asesino, el espacio y el tiempo se comprimen con tanta violencia que si no fuera porque con eso se articula la protervia de Nerón, el infortunio de Junia y el castigo del crimen a través de la pérdida de la joven, el resultado sería inverosímil o quizá hasta ridículo. Y no solo eso: puesto que según las últimas palabras de la obra la frustración del emperador desencadenará una crueldad que hasta ese momento había sabido ocultar y que, sin embargo, pasará a la historia como una de las mayores muestras de la degeneración humana, la compresión del encuadre espaciotemporal se invierte en el plano histórico y ejemplar: un gobernante no debe dejarse llevar por sus pasiones porque encarna el Estado, y este mensaje moral, además, debe quedar claro en medio de la vertiginosa sucesión de las desgracias, como lo confirma el último parlamento de Agripina: “veamos qué mudanza causarán sus remordimientos y si querrá en adelante seguir otras máximas”. 35O sea que al menos por lo que estipula la teoría de la tragedia en la que abrevan Racine y todo el teatro francés del siglo XVII, el encuadre estético debe responder a la dinámica existencial que le da un sentido moral a la acción mas nunca limitarse a exponer ese sentido como tal (para eso estaría en el mejor de los casos la filosofía) y mucho menos a obedecer las regulaciones empíricas correspondientes que se agotan en lo anecdótico mas no llegan a lo caracterológico y verdaderamente trágico.
Esta compresión del contenido empírico en el encuadre estético es indispensable para realizar la unidad dramática y dialógica de la obra, lo que engloba la coherencia del conflicto, de los personajes y de la división de escenas en torno a una interrelación espaciotemporal única que es la que define como género la tragedia, como estilo el de Racine y como destino lo que viven los personajes de Británico . Esta triple definición es, pues, flexible y a la vez determinante para que, por ejemplo, Nerón haya menester al menos de un cómplice y Agripina de una confidente, que actuarán en sentido inverso para que la acción del personaje respectivo se proyecte fuera de la obra y hacia el mundo sociohistórico con el que no hay, sin embargo, ningún vínculo directo: así, tanto Agripina como Nerón actúan en la obra de modo distinto a lo que la respectiva figura histórica simboliza, de manera que ella es una mujer bastante sensata y no la ambiciosa que (conforme con lo que cuentan Suetonio y otros historiadores) fue capaz hasta de seducir a su hijo con tal de hacer de él un títere en cuyo nombre ella gobernaría. Lo estético (o espaciotemporal) se diferencia, pues, de lo histórico en cuanto redefine el substrato existencial de un modo de ser o de una acción específica no para que se concatenen causal o incluso anecdóticamente sino para que se vivan como unidades de sentido que en cualquier momento podrían actualizarse, por qué no, en las condiciones empíricas de uno a pesar de su abisal diferencia respecto a las de Nerón o de la del orden axiológico-cultural que hace ya impensable que un tirano que tenga el tremendo poder de los césares se encuentre de golpe con un valor por encima de su deseo como en este caso lo representa, más que el de la fidelidad amorosa que sería fácil vencer aunque fuese por la fuerza, el de la vida religiosa como una opción mil veces preferible a la del siglo en el que las pasiones arrastran a todo mundo, hasta a los que en lo personal no han hecho nada malo. Y es que si (como ha visto Nietzsche mejor que nadie) lo trágico se asienta en una noción de la existencia como mal en sí y en el esfuerzo no por justificarla sino por armonizarla con el terrible dinamismo del tiempo que lo hace retornar tal como se nos ha dado de una vez y para siempre (es decir, como identidad absoluta que la sangre impone a cada hombre como su marca de fuego), lo estético se convierte en el valor esencial no para idealizar la existencia sino para en verdad reflexionar de modo creativo sobre su función como la forma por antonomasia del devenir : “verse uno transformado a sí mismo delante de sí, y actuar uno como si realmente hubiese penetrado en otro cuerpo, en otro carácter”. 36
Читать дальше