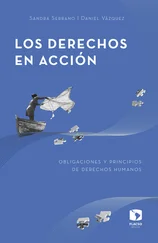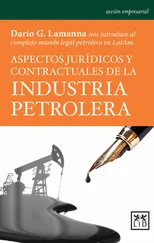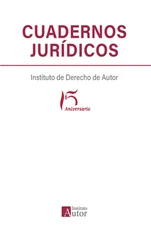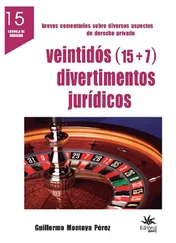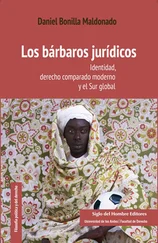Los cambios experimentados en la actualidad no son solamente cambios, sino cambios radicales que inducen a que se les denomine “cambios de época”, que traen aparejadas las transformaciones o pérdidas de los referentes en los cuales tienen su fundamento y que desestabilizan y ya no dan seguridad, sino que producen inestabilidad. Esta es una razón para que algunos analistas propongan el concepto de sociedad de “riesgo” para denominar el carácter ambivalente, “líquido”, volátil e inestable de los sistemas sociales actuales (Bauman, 2002, 2005, 2006, 2007). Lo que Giddens llama el “riesgo fabricado” es el resultante “de la intervención humana en la naturaleza y en las condiciones de la vida social” (Giddens, 2000, p. 75). Todos los subsistemas se vuelven también frágiles, débiles, inestables y no aceptan sino su propia autorregulación. Por ello, son sensibles en su propia diferenciación interna: el político (sensible a los votos), el jurídico (sensible a la ley positiva), el económico (sensible a los precios), el educativo (sensible a la acreditación), el científico (sensible a la verificación/falsación empírica), el de medios masivos de comunicación (sensible al índice de audiencia), el de salud (sensible a las enfermedades), el deportivo (sensible al triunfo) y el artístico (sensible a la experimentación de las formas). Este carácter de sensibilidad hace que no acepten jerarquizaciones objetivas externas a ellos mismos. En términos de Luhmann, son autopoiyéticos y autorreferenciales por cuanto depende de ellos mismos en el sentido de sus interpretaciones y del control de sus acciones (Pont Vidal, 2018).
Ninguno de los cambios se produce impunemente y en forma pacífica. Al contrario, de paso se afectan la organización y los valores sobre los cuales está sustentada cada una de las esferas institucionales, vale decir la economía, el poder político o la religión. Cada una de estas esferas procura obtener autonomía para ganar en sus pretensiones a un nivel supraordinal que cobije a sus congéneres. Esta es una tensión permanente y nada tranquila porque los intereses y las motivaciones tienen, en todo caso, una vocación de poder. En esta tensión no solamente priman los valores, sino que ellos se traducen en contenidos instrumentalizados que van directo a la práctica social y no se quedan en la formulación o en la intencionalidad. Desde esta posición analítica es oportuno referirse a una de las teorías que ha hecho trayectoria en las ciencias sociales, la teoría del campo.
Entre los cambios característicos del remolino de la modernidad está la revolución demográfica. Pero, ¿qué es la revolución demográfica? Los orígenes del concepto se remontan a los trabajos de Kingsley Davis, en los Estados Unidos, en la segunda mitad de los años treinta (Davis, 1937; julio; MacInnes y Pérez, 2008; Odum, 1959). Las familias en la premodernidad tenían su eje de movimientos en el paterfamilias quien concentraba poder, autoridad, liderazgo, capacidad para disponer sobre bienes y personas, y se constituía en el núcleo que daba unidad e identidad a la familia. El patriarcado sufrió una corrosión tal que perdió su status, su poder y su fortaleza. Si la función de proveedor único le aseguraba al padre un reconocimiento dentro de la esfera familiar, cuando esta característica es satisfecha por la mujer o por los hijos se disuelve el elemento que define su supremacía con respecto a los demás miembros. De ahora en adelante es un miembro más que entra a competir su papel tradicional con los demás que conforman la familia. La revolución en la economía está llamada a hacer lo que los movimientos feministas se propusieron como acciones políticas y que no siempre lograron mostrarse como realizaciones con evidencias reales.
La modernidad y la mundialización han roto los lazos de solidaridad interna, definida como un proyecto común y a través de medios comunes, para disolverlos en una multiplicidad de seres “yoicos” que practican una ética del laissez -faire, en la cual cuentan de manera preponderante las decisiones particulares de cada uno. Vivimos en una sociedad de egos (Beck, 2002, p. 341) cuya individualidad se impone a proyectos colectivos. A pesar de todo, las tendencias tienden a ceder a favor de una acción pensada de forma colectiva, en la cual una sociedad verdaderamente autónoma se fundamenta en “individuos autónomos” (Bauman, 2002, p. 146). La autonomía no significa egoísmo, individualismo, tendencias a la anomia, sino decisiones conscientes y reflexivas sobre el papel personal en la sociedad.
4. El concepto de familia en sus ambivalencias históricas
La familia actual, en la mayoría de las sociedades, se encuentra frente a dilemas aún no resueltos. Gran parte del peso de las funciones tradicionales descansa sobre la familia del tipo nuclear. Sin embargo, ella ha venido perdiendo importancia relativa para dar paso a otros tipos no convencionales. Es más, las familias han dejado de cumplir funciones, o parte de ellas, para depositarlas en organizaciones del Estado o de la sociedad civil, estableciéndolas como una responsabilidad del Estado de bienestar o como la reinvención de nuevos esquemas de socialización y de crianza a cargo de comunidades o extensiones suyas.
Una institución que hace cuarenta años era considerada por algunos analistas en una fase de extinción en tanto organización tradicional, recientemente ha retomado protagonismo y ha concedido la razón a quienes preveían una “familia postfamiliar” (Beck y Beck-Gernsheim ) y la previsión “después de la familia, la familia” (Del Valle, 2004). Incluso en algunas regiones del mundo se experimentó un desánimo por avanzar en una especialidad disciplinaria como la “sociología de la familia” por cuanto los indicadores de su debilidad eran contundentes (Iglesias y Flaquer, 1993), sobre todo después de haber ganado tanto protagonismo en la tradición europea y norteamericana (Fromm et al., 1998, Gurvitch y Moore, 1970; Odum, 1959). Del desánimo se pasó a profundizar las fortalezas a una institución que contenía funciones diversas y era un soporte social y cultural para la sociedad en su conjunto. Nuevos elementos teóricos y empíricos marcarían la diferencia con la tradición por cuanto nuevas dimensiones serían exploradas en una mirada abierta a los hallazgos sobre formas de amar, de vivir y de relacionarse los seres humanos.
Las definiciones tradicionales de familia ya no empatan con la diversidad de formas que ella presenta en la actualidad (Beck-Gernsheim, 2003). De una forma predominante como familia nuclear, las sociedades han experimentado alternativas emergentes que buscan espacio en los neologismos, con sus connotaciones y denotaciones para los repertorios de la vida social familiar. El concepto de familia no está cargado con los mismos referentes que en décadas anteriores, como tampoco los conceptos de matrimonio, de pareja, de novio, de compañero, de soltero o casado. La terminología lleva una carga conceptual incierta y resbaladiza que se mueve entre significaciones variables cargadas de ambigüedad. Algunos conceptos asociados a los anteriores son, igualmente, presa fácil de la extensión de sus referentes. Entre los ejemplos pueden mostrarse los de estabilidad; ¿qué es una familia o una pareja estable? ¿Significa “unión para toda la vida” o “hasta que la pareja decida”, o “hasta que el amor resista” o está asociada solo al “vivir juntos”? ¿El concepto de estabilidad se asocia necesariamente con pareja con convivencia o sin ella, con paternidad o con maternidad? ¿Igual consideración conlleva el vocablo fidelidad? ¿Cuál es el contenido del concepto y cuáles son las apelaciones que evoca? La experiencia terminológica muestra significados no controlados por consensos sino, más bien, términos que se encuentran dispersos por los disensos.
Читать дальше