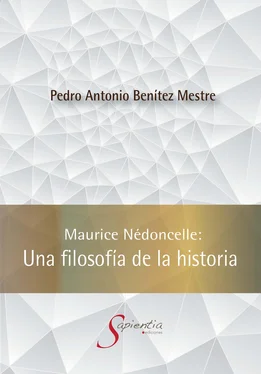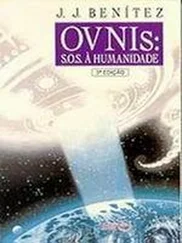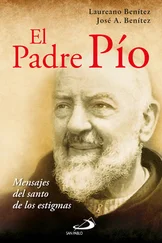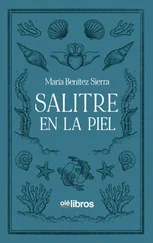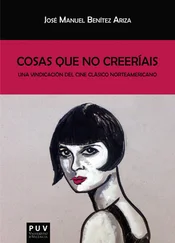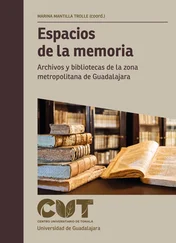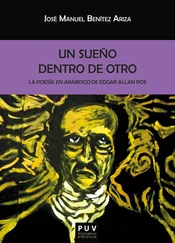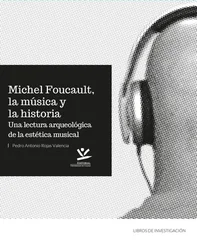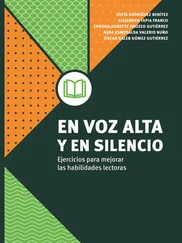8Charles Taylor, Hegel y la sociedad moderna, México, fce, 1983, p. 151. La cita es de Hegel, Líneas fundamentales para una filosofía del derecho, §21.
9Charles Taylor, Fuentes del yo. La construcción de la identidad moderna, Barcelona, Paidós, 2006, p. 414. Con la expresión anti-romántico Taylor quiere remarcar que para Hegel el individuo, con todo y serlo, es ante todo una parte de un proceso objetivo y racional, más que fuente de una creatividad absoluta y sin reglas.
10Sin embargo, sería equivocado atribuir semejante posición a Marx quien, al decir de Fromm, habría combatido el comunismo vulgar que propugnaba la comunización de todas las relaciones entre varón y mujer. Véase Erich Fromm, Marx y su concepto de hombre, Trad. Julieta Campos, México, fce, 1962, pp. 41-42.
11Cfr. Pierre Rousselot, Pour l’histoire de problème de l’amour au Moyen Age, Münster, Aschendorff, 1908, p. 1.
12Cfr. Jacques Le Brun, El amor puro de Platón a Lacan, Tucumán, Ediciones Literales/El Cuenco de Plata, 2004, p. 336. Véase también André Lalande, “Amour”, en Vocabulaire technique et critique de la philosophie, 7a ed., André Lalande (ed.), París, puf, 1956, pp. 46-49.
13Ibid., p. 337.
14Esta dualidad que sería contradictoria, sin embargo, es aclarada por santo Tomás cuando afirma que, si por hipótesis “Dios no fuera el bien del hombre, el hombre no tendría razón alguna para amar a Dios”, Tomás de Aquino, S. Th. II-II, q. 26, a. 13, ad 3. Citado en ibid., p. 338.
15Ibid., p. 355. Remite a Robert Lenoble, Esquisse d’une histoire de l’idée de nature, París, Albin Michel, 1969.
16Cfr. AP, p. 85, n. 4.
17Alfonso Rangel Guerra, “Alfonso Reyes y su idea de la historia”, Universidad 14, núm. 15 (1957): 33.
18Ibid.
19Ibid., p. 35.
20Alfonso Reyes, “Mi idea de historia”, en Obras completas, vol. 22, México, fce, 1989, p. 207.
21Ibid., p. 206.
22Ibid., p. 208.
23Ibid., p. 210.
24Cfr. Ibid.
25Ibid., p. 213.
26Ibid., p. 212.
27“Al colocar al amor como el punto basilar de la intersubjetividad nedoncelliana, tocamos la dimensión definitiva del personalismo de Nédoncelle, el cual, en ese horizonte del pensar ocupa un lugar que no es imprudente calificar de privilegiado”: Crispino Valenziano, “Maurice Nédoncelle filosofo per il nostro tempo”, en Filosofia e Vita 3 (1965): 61.
Parte I
Una filosofía de la persona
Capítulo 1
El realismo superior
1.1. La filosofía personalista y el problema del ser
Cuando, abanderado por Emmanuel Mounier (1905-1950), el personalismo entra en escena en el panorama de las filosofías del siglo xx, se trató para muchos de una mera corriente circunstancial destinada a desaparecer cuando desaparecieran las coyunturas a las que pretendía hacer frente.1 Este parecer ha llevado, casi hasta nuestros días, a tener que esclarecer el estatuto filosófico del personalismo. Joseph Seifert, por ejemplo, se ha visto obligado a distinguir entre el auténtico “personalismo y los personalismos”,2 llamando a los últimos “falsos personalismos”, como para salvar al personalismo de una descalificación generalizada.
Naturalmente para entender esta discusión es preciso conocer las coyunturas aludidas y esclarecer la naturaleza de esta corriente filosófica. Si el personalismo fue meramente una actitud3 adoptada a mediados del siglo xx para responder a algunas circunstancias de época es claro que al haber cambiado las circunstancias el personalismo ya no tiene nada que decir; en cambio, si se trata de una auténtica filosofía, obviamente que también para los problemas de hoy esta filosofía tiene una palabra válida.4
Un autor señero en rechazar el personalismo fue Paul Ricoeur quien, en un artículo de 1983, precisamente en la revista Esprit fundada por Mounier, declaraba la muerte del personalismo.5 Ahora bien, Juan Manuel Burgos ha resumido los principales argumentos esgrimidos por Ricoeur y ha argumentado a su vez por qué lo dicho por Ricoeur no se queda en pie.
Según Burgos “el error fundamental consiste en que Ricoeur identificó sustancialmente el personalismo con la corriente mouneriana. Pero esta identificación es incorrecta y, por tanto, invalida sus conclusiones”.6 Así y con todo conviene considerar la crítica fundamental de Ricoeur al personalismo de Mounier, a saber, que el personalismo carece de suficiente aparato conceptual, como lo habrían tenido el marxismo, el existencialismo o el estructuralismo, y por ende estaba condenado a perder la “batalla del concepto”.7 Al respecto, Burgos comprueba que un repaso de la historia permite constatar cómo las “filosofías que supuestamente derrotaron al personalismo —el marxismo, el estructuralismo— están completamente agotadas y superadas, mientras el personalismo, por el contrario, goza de una salud respetable”.8 Pero es sobre todo en el tema del aparato conceptual donde se concentra el juicio de valor sobre el personalismo.
Según Ricoeur era mejor deshacerse del personalismo como corriente filosófica demasiado enredada en planteamientos coyunturales y volver a la persona sin más. De ahí el título de su artículo: “Muere el personalismo, vuelve la persona…”. En esta tesitura el mismo Ricoeur se pregunta cómo hablar de la persona —pues está buscando un lenguaje adecuado— sin el vocabulario del personalismo, o sea, sin voces como “conciencia”, “sujeto”, “el yo”, etc. Sólo ve una respuesta: dar estatuto epistemológico a una “actitud”, en el sentido dado por Éric Weil. La réplica de Burgos a semejante propuesta es que, si el pensamiento de Mounier flaqueaba por falta de aparato conceptual, esta propuesta de Ricoeur, que invoca una mera “actitud-persona”, no “hace otra cosa que apelar a que cada uno estudie a la persona desde su propia perspectiva, excepto por una difuminada orientación común que no se traduce en ninguna indicación conceptual concreta”.9
De igual manera, es necesario no identificar el personalismo con el pensamiento de Emmanuel Mounier, pues ciertamente los autores llamados personalistas son más y se expresan de un modo que va más allá de Mounier. En realidad, al decir de Burgos, “el personalismo es, ante todo, una filosofía en el sentido estricto del término”.10 Si en general la lectura de las obras de los autores personalistas basta para probar este aserto,11 en el caso de Nédoncelle es todavía más claro, pues este autor tiene la ventaja de haber explicitado su pensamiento en torno al estatuto mismo de la filosofía.
Así que una de las primeras cosas que se debe hacer aquí es mostrar cómo el personalismo de Maurice Nédoncelle se libra de este ataque de falta de aparato conceptual. Con la debida consideración, creo que Ricoeur no podría haber englobado a Nédoncelle en su crítica por dos razones. La primera es que Nédoncelle no se identificó con el personalismo de Mounier, e incluso cuando tuvo que aceptar la etiqueta de personalista siempre mantuvo reservas al respecto; y la segunda es que Nédoncelle no rehúye la reflexión filosófica, en el sentido sistemático y conceptual.
1.2. El personalismo como filosofía en Nédoncelle
Nédoncelle toma las cosas donde las había dejado Descartes para desenmascarar la falsedad del cogito solitario. Así que puede decirse que tanto como Descartes buscó y encontró en el cogito el punto de apoyo para construir todo un edificio conceptual, Nédoncelle adopta como punto de partida el cogitamus. Mi tesis aquí es que este punto de partida es correcto. Desafortunadamente el pensamiento de Nédoncelle, como dice Yves Labbé sucesor de Nédoncelle en la cátedra en Estrasburgo, no parece haber hecho escuela ni “dejado huellas en la literatura filosófica: no hay herencias, ni vestigios ni influencias”;12 lo cual evidentemente lleva a tener que plantearse el valor actual de la filosofía de Maurice Nédoncelle. En este punto comparto la opinión de Labbé para quien hace falta analizar con calma el pensamiento de Nédoncelle a fin de valorar los caminos que abrió y los que cerró.13 En este sentido el valor del pensamiento del decano Nédoncelle se aprecia en el conjunto del personalismo que comenzó a circular por los años treinta del siglo pasado.
Читать дальше