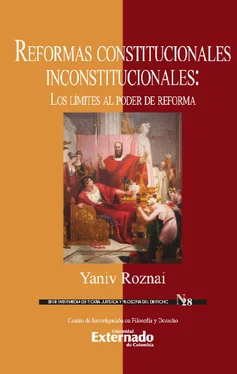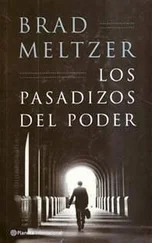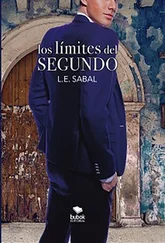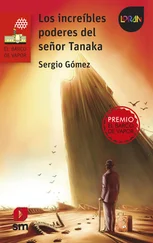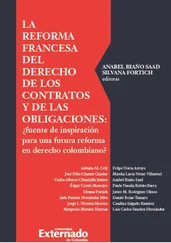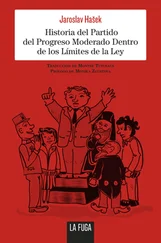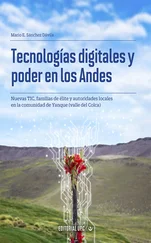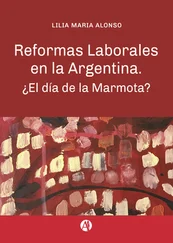2. El problema de la ‘mano muerta’ del pasado o la dificultad intergeneracional
3. El carácter no democrático
4. La intensificación del poder del juez
Conclusión
CAPÍTULO 8 EL EJERCICIO DEL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES
I. La autoridad para controlar la constitucionalidad de las reformas
1. Existencia o ausencia de irreformabilidad explícita
2. Diversos procedimientos para reformar la constitución
II. Interpretación estructuralista fundacional
III. El estándar de control
Conclusión
CONCLUSIÓN
APÉNDICE IRREFORMABILIDAD EXPLÍCITA SUSTANCIAL EN LAS CONSTITUCIONES DEL MUNDO
REFERENCIAS
NOTAS AL PIE
ANÁLISIS PRELIMINAR DE REFORMAS CONSTITUCIONALES INCONSTITUCIONALES: LOS LÍMITES AL PODER DE REFORMA
La expresión “reformas constitucionales inconstitucionales” es enigmática. Es más, pareciera ser que se trata de un oxímoron que da lugar a un sinfín de preguntas y que tiene que ver con elementos últimos del derecho constitucional. ¿Es posible que exista una reforma –que hace parte de la constitución– contraria al texto constitucional? 1. ¿Puede una parte de la constitución ser inconstitucional? ¿Tiene límites el poder constituyente? Y si existen, ¿cuáles son esos límites? ¿Quién debe verificar su cumplimiento y cómo debe hacerlo? Estos son interrogantes claves que indagan por aspectos centrales del derecho constitucional occidental, como supremacía constitucional, poder constituyente, soberanía, democracia, Estado de Derecho, separación de poderes y control de constitucionalidad. Y la respuesta a los mismos depende, a menudo, de una complicada articulación de estos conceptos que, a veces, están en tensión. Responder a la pregunta de si una modificación a la constitución puede violentarla y si existe alguien con la competencia para salvaguardar la constitución de ella misma no es una tarea fácil y va mucho más allá de cualquier reflexión dogmática respecto de lo que dicen los textos constitucionales o la jurisprudencia de las cortes.
Reformas constitucionales inconstitucionales: los límites al poder de reforma es el primer examen sistemático y global del cual tengamos noticia que trata de responder a esos cuestionamientos. Su punto de partida consiste en demostrar que, en el mundo, existe una práctica constituyente y judicial cada vez más extendida que le impone límites al poder de reforma (“ Parte I. Análisis comparado de la irreformabilidad constitucional”) 2. Restringir las actuaciones del órgano que adelanta una reforma no es una peculiaridad o un ‘exotismo’, como podría pensarse a primera vista, sino que es una realidad que ha sido aceptada por muchos Estados independientemente de su cultura jurídica, de su localización geográfica y de sus particularidades económicas o políticas. A la luz de un estudio amplísimo de derecho comparado que involucra decenas de constituciones (quizás centenas, en algunos casos), sentencias judiciales, referencias doctrinales e incluso fuentes del derecho internacional, el texto muestra que la irreformabilidad constitucional ha sido adoptada por múltiples regímenes formalmente constitucionales. Sin embargo, la forma de dicha adopción ha variado, y el autor rastrea tres de ellas. En primer lugar, algunas constituciones han adoptado, de manera explícita, restricciones al poder de reforma. Luego de revisar numerosas constituciones que han optado por este modo de irreformabilidad expresa, el libro examina las características, funciones, contenido y estructura de las cláusulas cuyo texto circunscribe el poder de reforma ( Parte I, Capítulo 1). En segundo término, muchos otros Estados han decidido imponer estos límites de forma implícita ( Parte I, Capítulo 2). Finalmente, la tercera forma de incorporación de los límites al órgano reformador proviene del exterior. Pueden existir límites de derecho natural (que el autor descarta) o del derecho internacional que constriñen la labor del poder encargado de la reforma ( Parte I, Capítulo 3).
Este dato sobre la presencia cada vez más frecuente de contenidos constitucionales irreformables en diversas jurisdicciones abre la puerta a la Parte IIdel libro. Al reconocer la realidad de la irreformabilidad constitucional alrededor del mundo, surgen interrogantes relacionados con su conceptualización y justificación. ¿Qué justifica la irreformabilidad en un Estado constitucional? ¿Debe aceptarse la noción de contenidos constitucionales irreformables? Esta segunda parte está dedicada, entonces, a ofrecer una aproximación teórica (desde la teoría de la constitución, específicamente) al fenómeno de las reformas constitucionales inconstitucionales. De la mano de varios teóricos de la constitución y sin abandonar los ejemplos concretos que ofrece el derecho comparado, el autor considera que la teoría que mejor explica la irreformabilidad constitucional es aquella que entiende al poder de reforma como un poder híbrido o sui generis . Por una parte, se trata de un poder constituido cuya actuación debe poder encuadrarse en el acto por el cual se le delegó su poder ( i.e ., la constitución). A la par, es un poder constituyente que tiene la capacidad de modificar algunos aspectos de ese mandato, pero no puede desnaturalizarlo. En otras palabras, su capacidad de reforma es delegada por el soberano y limitada por la constitución misma ( Parte II, Capítulo 4). A partir de esta diferenciación clásica entre poder constituyente primario y secundario, el autor examina el alcance del poder de reforma y concluye que, independientemente de la incorporación de cláusulas expresas irreformables, todo poder constituyente está limitado (Parte II, Capítulo 5). Sin embargo, el poder de modificar la constitución no está limitado de la misma manera. Una de las principales contribuciones del libro a la teoría constitucional radica en que distingue diferentes modos de reforma constitucional. Así, un mecanismo de reforma que se asemeje a una modificación constitucional adelantada por la ciudadanía misma (por ejemplo, mediante un referendo deliberativo) tendrá menos limitaciones que aquel mecanismo que sea más cercano a una reforma aprobada solamente por órganos estatales (como las reformas redactadas únicamente por congresos o parlamentos). En palabras del autor: existe un espectro de los poderes de reforma; la ubicación de un mecanismo concreto en este espectro dependería del grado de participación popular, y a mayor participación popular del mecanismo seleccionado, menores serán las restricciones que se le puedan imponer (Parte II, Capítulo 6).
Esta idea del espectro o gama de los poderes de reforma será fundamental en la Parte III del libro. Esta tercera sección está dedicada a defender el rol de los jueces como protectores de los límites al poder de reforma (Parte III, Capítulo 7) y a la forma en la cual las cortes deberían ejercer ese control (Parte III, Capítulo 8). En cuanto a lo primero, Roznai hace un inventario de las aproximaciones tradicionales que defienden o critican la existencia del control judicial de la legislación. Pero más allá de repetir el viejo debate acerca de la legitimidad del control de constitucionalidad de las normas aprobadas por órganos mayoritarios (particularmente de las leyes), el autor lo proyecta bajo una nueva luz: se trata del control de una disposición que pretende modificar la norma jurídica positiva suprema de los Estados contemporáneos y que ha sido aprobada, muy frecuentemente, con supermayorías o incluso con mayorías ciudadanas. Roznai examina las singularidades y dificultades que envuelve un control judicial a las reformas y concluye que este control es normativamente deseable. Con respecto a lo segundo, el libro presenta una serie de herramientas metodológicas e interpretativas que les permite a las cortes identificar los límites al poder de reforma y aplicarlos cuando ello se justifique. Estas propuestas giran en torno a la noción del espectro de los poderes de reforma. El escrutinio judicial deberá ser más laxo en aquellos eventos en los que la reforma involucre una participación popular incluyente, deliberativa y plural, y será más exigente cuando únicamente órganos estatales hayan estado a cargo de su trámite y aprobación.
Читать дальше