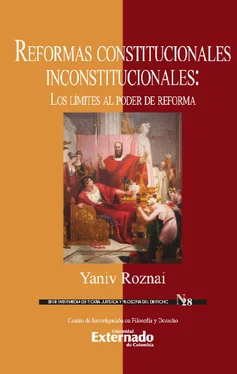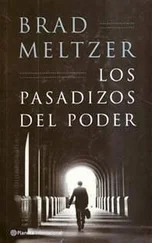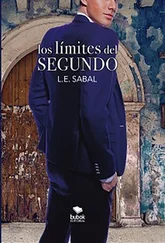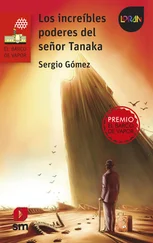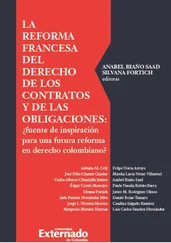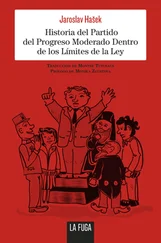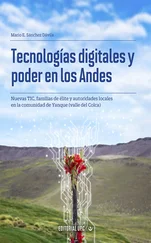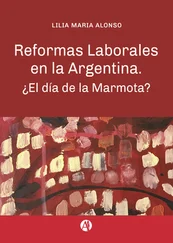Otra de las constituciones que incorporaron de manera temprana disposiciones irreformables es la de Noruega de 1814. En esta se estipuló que las reformas “nunca podrán […] contradecir los principios incorporados en esta Constitución y solo podrán adelantarse aquellas que estén relacionadas con disposiciones particulares que no alteren el espíritu de la Constitución” (art. 112) 31. La idea de blindar algunas materias ante la posibilidad de reforma constitucional disfrutó de una creciente popularidad tanto en América como en Europa. Durante la primera mitad del siglo XIX, varios Estados latinoamericanos, influenciados por las ideas de las revoluciones francesa y estadounidense, echaron mano de las cláusulas irreformables con el fin de proteger determinados principios. Por ejemplo, la Constitución de México de 1824 estableció que “la religión de la nación mexicana es, y será perpetuamente católica, apostólica y romana” (art. 3). Así mismo, dispuso que los artículos constitucionales que establecen la “Libertad e Independencia de la Nación mexicana, su religión, su forma de gobierno, la libertad de prensa y la división del poder supremo de la Confederación y de sus estados, jamás podrán ser reformados” (art. 171). Posteriormente alguien sugeriría que este precepto se incorporó a la Constitución como una salvaguarda contra “la frivolidad del pueblo y el capricho de los legisladores” 32. La técnica consistente en prohibir la reforma de ciertas características del Estado, como la forma de gobierno, la separación de poderes y la religión oficial, se difundió fácilmente entre varios países. La Constitución de Venezuela de 1830, por ejemplo, atrincheró su forma de gobierno. Por su parte, otras constituciones también incluyeron la proscripción de reforma de determinadas materias constitucionales; así las de Perú de 1839 (art. 183), de Ecuador de 1843 (art. 110), de Bolivia de 1848 (art. 91), de Honduras de 1848 (art. 91), de la República Dominicana de 1865 (art. 139) y de El Salvador de 1886 (art. 148).
Claude Klein está en lo cierto al afirmar que “la idea de proteger el régimen por medio de la limitación del poder de reforma constitucional tuvo un gran éxito” 33, por lo menos en el sentido de que la irreformabilidad explícita se ha convertido en una herramienta popular en los diseños constitucionales de los sistemas jurídicos de diferentes continentes, tal y como lo demuestra su estudio de 742 constituciones nacionales entre 1789 y 2015. Durante la llamada primera ola del constitucionalismo, entre 1789 y 1944, solo el 17 % de las constituciones del mundo incluyeron cláusulas de irreformabilidad (estas se incorporaron en 52 de 306 constituciones). En la segunda ola del constitucionalismo, entre 1945 y 1988, el 27 % de las constituciones promulgadas en el mundo incluyeron dicho tipo de cláusulas (79 de 287). Finalmente, en el periodo comprendido entre 1989 y 2015, correspondiente a la tercera ola del constitucionalismo, más de la mitad (el 54 %) de las constituciones promulgadas (81 de 149) establecieron cláusulas de irreformabilidad expresas. En total, de las 742 constituciones analizadas, 212 (el 28 %) incluyeron o incorporaron disposiciones irreformables 34. Al parecer, así como tras las revoluciones de Francia y Estados Unidos 35la existencia formal de una constitución se convirtió en un paradigma de la modernidad, de la misma manera, luego de la Segunda Guerra Mundial, la inclusión de cláusulas de irreformabilidad expresa se convirtió en una tendencia de alcance global.
No solo las cláusulas irreformables crecieron en número, sino que también lo hicieron en extensión, complejidad y detalle. Antes de la Segunda Guerra Mundial, el promedio de la extensión de una norma irreformable era de 29.4 palabras. Con posterioridad a esta guerra, dicho promedio aumentó a 39.5. Lo anterior puede explicarse por el hecho de que dichas cláusulas no solo se aprobaron para proteger la forma de gobierno, sino que a partir de la segunda posguerra, y ante la nueva ola del constitucionalismo y el surgimiento de nuevos Estados, estas disposiciones también se usaron para proteger muy variadas características del gobierno democrático, tales como los derechos fundamentales y las libertades básicas 36. En efecto, antes de la Segunda Guerra Mundial solo tres constituciones 37incorporaban prohibiciones de reforma atinentes a los derechos, mientras que con posterioridad a ella, cerca del 30 % de las cláusulas irreformables se refieren al atrincheramiento de los derechos fundamentales. Tal vez el ejemplo paradigmático de esto sea el artículo 79(3) de la Ley Fundamental de Alemania (1949). Dicho artículo –que prohíbe la posibilidad de reformas que afecten la dignidad humana, el orden constitucional, la división de la Federación en Länder o los principios institucionales básicos que caracterizan a Alemania como un Estado social, democrático y federal 38– se incorpora como una reacción en contra de la experiencia vivida bajo la Constitución de Weimar. A continuación, se estudiará el contenido de las cláusulas irreformables.
III. ANÁLISIS DE LAS CLÁUSULAS DE IRREFORMABILIDAD
1. ESTRUCTURA
Las cláusulas irreformables imponen un límite a la competencia de quienes detentan el poder de reforma constitucional. Estas cláusulas prohíben que el titular de dicho poder lo ejerza en relación con determinadas materias constitucionales, bien sean principios o instituciones. Estas cláusulas generan un espacio infranqueable para el poder de reforma. La mayoría de las constituciones protegen de forma explícita ciertas materias constitucionales, otras señalan cuáles son las disposiciones particulares que se encuentran protegidas contra la posibilidad de ser reformadas 39, y algunas otras incorporan ambos tipos de prohibición de reforma 40. Algunas constituciones, excepcionalmente, no atrincheran ciertas materias o cláusulas, sino que buscan proteger algo más general como el “espíritu de la Constitución” 41, el “espíritu del preámbulo” 42, “la estructura básica de la Constitución” 43, o la “la naturaleza y los elementos constitutivos del Estado” 44. La manera en que se formula la imposibilidad de reforma (bien sea a través de reglas , que exigen un cumplimiento estricto, o de principios , que actúan como pautas generales) puede tener importantes consecuencias a la hora de la implementación de dichas restricciones (véase cap. 8).
La mayoría de las cláusulas irreformables se encuentran dentro de las disposiciones sobre reforma constitucional. Sin embargo, aquellas pueden asimismo incorporarse autónomamente 45o pueden derivarse de una cláusula que estipule el carácter ‘perpetuo’ de una materia determinada 46. Adicionalmente, las disposiciones que establecen condiciones extraordinarias para su reforma también pueden ser consideradas como irreformables. Por ejemplo, las “Leyes Fundamentales Suplementarias” de Irán de 1907 especifican que el artículo 2 –según el cual las leyes no podrán ser contrarias a los preceptos sagrados del Islam– “deberá permanecer inalterado hasta la aparición de Su Santidad, Prueba de los Tiempos (¡que Dios apresure su venida!)” 47. Así, la posibilidad de reforma de este artículo requiere de una intervención suprahumana, como lo es el advenimiento del Doceavo Imán. De manera similar, el artículo V de la Constitución de Estados Unidos parece incorporar una disposición inmodificable, al menos de facto , pues, al establecer que “a ningún estado se le privará, sin su consentimiento, de la igualdad de voto en el Senado”, resulta difícil imaginar a un estado dando su consentimiento para tal reforma.
La acción prohibida por las cláusulas irreformables también varía en diversas constituciones. Mientras que la mayoría de ellas simplemente proscriben la ‘reforma’ o la ‘revisión’ de ciertas materias constitucionales, algunas otras señalan que las enmiendas deben ‘respetar’ o ‘salvaguardar’ determinadas materias constitucionales 48. De igual manera, con frecuencia suele no proscribirse la enmienda propiamente, sino que la acción que se prohíbe es simplemente la de proponer enmiendas relativas a determinadas materias 49. Si bien puede considerarse que los resultados de estos dos tipos de limitación son similares, cabe afirmar que la última impone una barrera a la reforma en una etapa más temprana (al inicio del proceso político), lo que impide que dicha proposición sea incluso debatida. Así, una disposición que prohíbe una propuesta de reforma sobre ciertas materias constitucionales se asemeja más a una orden dirigida a las autoridades que detentan el poder de reforma porque hace muy difícil la intervención de los jueces (el control judicial en una etapa muy temprana del proceso político, como lo son los procedimientos de trámite al interior del legislativo, es un escenario de poca ocurrencia).
Читать дальше