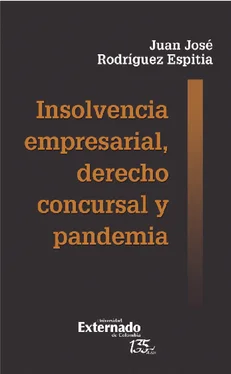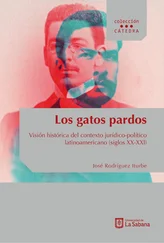1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Si bien hay reglas 35que regulan situaciones precisas para empresas que estaban tramitando un proceso de reorganización, por las razones antes expuestas no es admisible considerar que su ámbito de aplicación sea solo ese, por cuanto ello daría lugar a una asimetría entre la regulación de los procesos de reorganización previos y los iniciados como consecuencia de la pandemia, tratamiento diverso que no tiene una justificación razonable.
De igual forma, se debe entender que el ámbito de aplicación también abarca las empresas que estén ejecutando acuerdos de reestructuración, y en esa medida es por lo menos impreciso que las reglas dispuestas para la ampliación de los plazos pactados en los acuerdos no les apliquen, y en ese sentido no se aprecia una justificación razonable que dé lugar a su exclusión 36. En conclusión, los mecanismos establecidos por la nueva regulación aplican para las empresas del sector real, independientemente de que previamente hayan tramitado un proceso de insolvencia, o de cuál sea el mecanismo recuperatorio que estén ejecutando, partiendo de la premisa elemental de la afectación como consecuencia de la pandemia, y en especial de las medidas adoptadas para enfrentarla 37.
Finalmente, y en una clara similitud con la filosofía de la Ley 550 de 1999, el ámbito de aplicación de la nueva regulación se extiende a las empresas que estaban excluidas del régimen de insolvencia empresarial establecido en la Ley 1116 de 2006, entre ellas las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, las empresas prestadoras de salud y las clínicas, para las cuales se consagró el mecanismo de reestructuración de deudas que se adelanta ante las cámaras de comercio.
Y si bien ello parece razonable dados los efectos de la crisis sobre todo el tejido económico, suscita preocupación la atribución de dicha potestad a las entidades que ejercen supervisión sobre tales sujetos, pues les permite disponer de manera oficiosa el inicio de una intervención con fines de administración o, incluso, una liquidación forzosa administrativa en el supuesto de cesación de pagos.
I. El presupuesto objetivo
Este presupuesto corresponde técnicamente a la definición de la crisis o, si se quiere, a la identificación de las circunstancias financieras y económicas que imponen la iniciación de un proceso de insolvencia o, en general, de un mecanismo concursal. Al respecto cabe recordar que tradicionalmente el legislador se ha orientado hacia un concepto material, verificable y cuantificable, que sea indicador fidedigno de anormalidad y que se traduzca en la imposibilidad de atender las obligaciones y la consiguiente afectación de la situación patrimonial del afectado. Así, la cesación de pagos es un instrumento suficiente para iniciar los procesos de insolvencia ya sea en fase recuperatoria o liquidatoria, pues responde a una situación anómala o atípica que exige la intervención del Estado, y que tiene alcances mayores al simple incumplimiento de obligaciones.
Sin perjuicio de las ventajas que la cesación de pagos pueda generar, es claro que la concursalidad contemporánea reclama intervenciones más oportunas o, si se quiere, anticipadas, y por eso recientemente se ha venido hablando de precrisis, de preinsolvencia, de alertas tempranas o, en general, empleando equivalencias idiomáticas que imponen la intervención del derecho antes de que el incumplimiento se presente. En ese sentido, cabe resaltar que la nueva regulación no le apostó a una definición más amplia de presupuestos de apertura, sino que conservó la existente, en un claro mensaje para no propiciar la utilización de mecanismos de insolvencia y procurar arreglos directos entre el deudor y los acreedores, los cuales, además de ser necesarios por la generalidad de la crisis, son estimulados por otras disposiciones, como las referidas a los contratos de arrendamiento.
De otra parte, y en un claro mensaje frente a la no utilización del proceso de reorganización y la validación de acuerdos extrajudiciales establecidos en la Ley 1116 de 2006, es decir, a los mecanismos recuperatorios tradicionales o, si se quiere, ordinarios o comunes, la nueva normatividad suspendió para ellos el supuesto de incapacidad de pago inminente, lo que evidencia claramente la imposibilidad para un deudor de acceder a ellos en este caso, limitando su aplicación a la tradicional cesación de pagos. Ello exige pensar si dicha postura es adecuada, en la medida en que, para algunos casos, la protección de los mecanismos concursales tradicionales es más eficiente, o hay una negociación más favorable para el deudor que la ofrecida por los nuevos instrumentos. En este sentido el tiempo dará el veredicto, y se observa con preocupación que los deudores solo acudirán a él cuando su estado de crisis sea más complejo.
J. Estímulo a la financiación
Las normas reconocen que una de las necesidades de las empresas en insolvencia es el crédito fresco que les permite ser competitivas, pues mientras una empresa in bonnis tiene acceso a la banca y a facilidades con proveedores, una empresa que tramita un mecanismo concursal recuperatorio formal no puede acceder a ellas, y es por eso que el nuevo estatuto privilegia a quienes aportan recursos a la compañía, lo que de una u otra forma asegura su viabilidad 38.
Esta postura no es ajena al derecho colombiano, y en esa medida cabe recordar que fue introducida en las leyes 550 de 1999 y 1116 de 2006, solo que el nuevo estatuto la diseña de una manera más efectiva, procurando la protección de la empresa y de contera la de sus acreedores 39, pues las reglas van más allá de la protección de los créditos post o los gastos de administración, y equiparan a los financiadores con los créditos de la primera clase. En todo caso, es de destacar que en la práctica la sola protección de los créditos post no parece suficiente para asegurar su otorgamiento, y en esa medida parece razonable el interés del legislador en la materia, pues es claro que solo con esquemas de financiamiento es posible lograr los objetivos propuestos.
K. Estímulo a la inversión
En concordancia con lo expuesto, y siguiendo la tendencia contemporánea las normas de emergencia se inclinan hacia el ingreso de terceros bajo la premisa de que la empresa puede funcionar en sus manos, siendo lo importante su continuidad, independientemente de su titularidad. Bajo esa premisa, el derecho anglosajón ha consagrado figuras como el cramdown power , destinadas a la imposición forzada de acuerdos y a la transferencia de la unidad productiva a manos de terceros asegurando con ello su existencia 40.
En esa línea de pensamiento, y siguiendo la regla del derecho francés de “Viva la empresa y mueran los empresarios”, el Decreto 560 procura el ingreso de terceros pues lo que interesa fundamentalmente es su conservación sin reparar en la titularidad 41.
Son varias las reglas que apuntan a dicho objetivo: i) el artículo 4.º que regula el descargue y en virtud del cual en este caso se puede “2.4. Disponer la cancelación, sin contraprestación, de los derechos de accionistas o socios”. De igual manera, el artículo 6.º que regula el salvamento de empresas en estado de liquidación inminente 42, según el cual: “Igualmente, en providencia se ordenará cancelación de acciones de los anteriores accionistas”. En todos estos casos se extinguen los derechos de los antiguos accionistas, lo que para algunos puede implicar la trasgresión del artículo 58 constitucional.
En nuestra opinión, las reglas previstas en el Decreto 560 que permiten la cancelación o extinción de los derechos de los accionistas, no trasgreden la norma constitucional 43, ni implican una expropiación por las siguientes razones:
i) El descargue aplica en aquellos casos en que el valor de la empresa en marcha es menor al monto de sus pasivos, razón por la cual la participación de los socios es negativa y, en esa medida es una propiedad sin ninguna representación patrimonial. Por ello se puede afirmar que, como consecuencia del ingreso de terceros, los socios nada pierden en la medida que nada tenían, pues la empresa técnicamente no era de ellos, sino de los acreedores 44.
Читать дальше