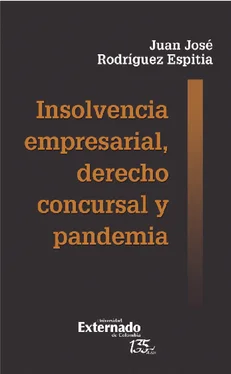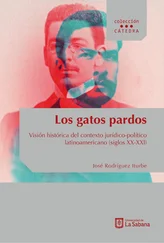E. Amplitud del radio de acción de los operadores de insolvencia
Habida cuenta de la magnitud de la crisis derivada de la pandemia, los Decretos 560 y 772 ampliaron el radio de acción de los operadores jurídicos para incluir a las cámaras de comercio, directamente o a través de sus centros de conciliación, siguiendo la misma tendencia que en el pasado acogió la Ley 550 de 1999 [ 28 ], y que se hace necesaria dada la imposibilidad de que las actuales autoridades competentes, es decir, la Superintendencia de Sociedades y los jueces civiles del circuito, atiendan de manera eficiente los mecanismos de recuperación existentes.
Al respecto, es de destacar que la presencia de las cámaras se justifica por su origen gremial y, en especial, por el hecho de tener presencia en todo el territorio nacional 29, de manera que entidades homogéneas, de un mismo origen y con una misma política puedan manejar de manera eficiente las reestructuraciones empresariales, brindando a todos los empresarios idénticas posibilidades de recuperación.
En este punto conviene indicar que una de las discusiones de constitucionalidad propia del trámite de revisión automática del decreto 560 la generaron algunos centros de conciliación que consideraron que la atribución dada a las cámaras de comercio lesiona el principio de igualdad y el derecho de acceso a la administración de justicia, al excluirlos del trámite de reestructuración de acreencias. En opinión del autor ello no implica trasgresión alguna dada la libertad de configuración legislativa con que cuenta el legislador en materia de insolvencia, y en especial por el antecedente de la Ley 550 de 1999, que asignó competencia privativa a las cámaras de comercio para conocer de los trámites de reestructuración de las empresas no sujetas a vigilancia estatal.
F. Celeridad en los mecanismos
Las normas se orientan hacia términos cortos de negociación, y en ese sentido es de destacar que el Decreto 560 establece que la negociación se debe adelantar en un término de tres meses, lo que marca claramente la tendencia de que las soluciones se adopten rápidamente, para lo cual prescinde de etapas procesales y de la intervención previa de una autoridad judicial. Las estadísticas de la Superintendencia muestran que un proceso de reorganización dura en promedio veinte meses, plazo que no es compatible con las actuales circunstancias de la pandemia 30.
Si bien ello resulta razonable, se debe tener en cuenta que la reducción de términos no se puede predicar exclusivamente de las partes, y en esa medida debe ir acompañada de respuestas oportunas de los operadores jurídicos. En todo caso, es de resaltar que ello impone una nueva cultura de las entidades financieras para definir las fórmulas o propuestas de pago presentadas por el deudor pues las prácticas tradicionales de comités, juntas directivas y consulta de decisiones de casas matrices del exterior necesariamente debe ser replanteada. La intención de la nueva regulación es buena, pero debe estar acompasada de respuestas oportunas de todos los partícipes con miras a lograr la finalidad perseguida y no trámites meramente formales 31.
De otra parte, desde ya se puede evidenciar que en algunos casos, y con miras al cumplimiento de los plazos, que dicho sea de paso son de naturaleza legal y por tanto improrrogables, se deben iniciar de manera informal negociaciones con grupos de acreedores de modo que el plazo de los tres meses permita adoptar el acuerdo. Esta práctica será útil en la medida que esté gobernada por el principio de buena fe y orientada hacia la celebración pronta de acuerdos.
G. Intervención judicial restringida
El nuevo estatuto no suprime la intervención judicial como hubiera sido deseable, sino que se orienta a una intervención judicial restringida o limitada 32. En ese sentido, se echa de menos que no se hubiera adoptado un sistema similar al establecido para el régimen de insolvencia de la persona natural no comerciante, en el que la participación del juez o de la autoridad judicial solo se da en caso de conflicto. Tampoco se adoptó el criterio establecido por la Ley 550 de 1999 según el cual la intervención de la autoridad judicial para confrontar la legalidad de los acuerdos de reestructuración exigía demanda de la parte interesada. En conclusión, la solución adoptada por el legislador extraordinario es tímida, y en la práctica no contribuirá del todo a la descongestión por la que se inclina el estatuto, ya que reafirma la intervención judicial para la confirmación del acuerdo.
El hecho de que el acuerdo sea un contrato colectivo, y que por tanto sea obligatorio para todos los acreedores, incluso para los ausentes y disidentes, no parece argumento suficiente para que la autoridad judicial tenga un control automático. Es necesario romper ese paradigma y partir de la base de que en ese tipo de contratos no siempre se requiere la intervención judicial y que una decisión por mayoría no la impone per se , como sucede con las decisiones adoptadas al interior del máximo órgano social o de una asamblea de copropietarios. Bajo esa premisa, se insiste en que la regulación es tímida.
Además, se reitera que las normas no excluyen la intervención judicial, con lo cual es claro que el deudor y los acreedores cuentan con instrumentos y oportunidades para plantear sus diferencias, razón por la cual no existe denegación de justicia. No obstante, suscita preocupación la supresión de muchos trámites 33en el mecanismo de negociación de emergencia, como el reconocimiento de presupuestos de ineficacia, la entrega de recursos, la continuidad de contratos o, incluso, de acciones revocatorias, lo cual exige repensar si la supresión de la intervención judicial debe darse también en asuntos como los que se comentan. Sin duda, esta situación generará mayor litigiosidad y confrontación, solo que no será ventilada ante los jueces de insolvencia o las autoridades especializadas, sino ante la justicia ordinaria, generando de paso mayor congestión.
En todo caso, es de rescatar el interés del legislador extraordinario en ese aspecto, y por ello es posible afirmar que la nueva regulación no abandona al deudor y a sus acreedores, y que, en esa medida, las restricciones procesales procuran centrar la actuación en lo fundamental: la celebración de un acuerdo con fuerza vinculante 34. Siendo ello así, es claro que el deudor tiene mayor protección en los mecanismos concursales tradicionales, lo cual marcará claramente una inclinación hacia ellos, en especial ante la existencia de acreedores confrontacionales, y de igual forma, para los acreedores que no cuentan con suficientes elementos para cuestionar los actos del deudor.
H. El presupuesto subjetivo
Uno de los aspectos que mayor discusión generó en la reciente expedición de las normas fue el tradicional presupuesto subjetivo, es decir, el ámbito de aplicación, en el sentido de establecer si las nuevas reglas son aplicables exclusivamente a deudores que acceden por primera vez a un mecanismo recuperatorio o, si se quiere, utilizando la terminología legal, a “… las empresas que se han afectado como consecuencia de la pandemia”, o si los nuevos instrumentos son predicables también de empresas que previamente hayan sido admitidas a un proceso de reorganización. En ese aspecto se insiste en la aplicación general o extensiva de las alocuciones empleadas por los textos legales, pues es perfectamente posible que una empresa que previamente tramite un proceso recuperatorio o que se encuentre ejecutando un acuerdo con los acreedores se vea afectada por la pandemia. Un ejemplo pone en evidencia lo anterior: una empresa propietaria de una cadena de restaurantes es admitida a un proceso de reorganización antes del inicio de la pandemia, y mal puede afirmarse que las medidas adoptadas por el gobierno nacional, en especial, el aislamiento y el cierre de los establecimientos de comercio de ese tipo, no la afecte. El ejemplo evidencia una verdad de a puño, y no merece mayores esfuerzos para su comprensión.
Читать дальше