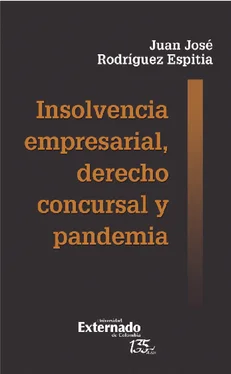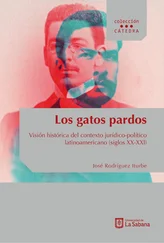No obstante, a continuación se exponen algunas ideas a partir de las cuales se puede construir una caracterización de la nueva regulación, los principios que la orientan y sus fines, lo cual facilitará su aplicación y delimitará su real alcance y contenido.
A. Temporalidad
Dadas las actuales circunstancias, especialmente críticas, y la necesidad consecuente de explorar alternativas y procurar soluciones novedosas que no respondan a estructuras concursales tradicionales, los decretos 560 y 772 se inclinan por una temporalidad de dos años 17, término que se explica por la extensión de los efectos económicos de la pandemia, el pronóstico de restablecimiento de las economías a la normalidad y la necesidad de procurar soluciones efectivas que superen las actuales dificultades, en especial ante la incertidumbre de la permanencia del virus.
La existencia de regímenes de insolvencia temporales no es ajena al derecho colombiano, y paradigma de ello es la Ley 550 de 1999, que dispuso un término de vigencia de cinco años. Muy seguramente algunas de las reglas de los nuevos estatutos se incorporarán como normas permanentes o se dispondrá su ampliación mientras se expide un nuevo estatuto concursal.
La temporalidad está ligada a la necesidad de superar los efectos generados por la pandemia 18, y en esa medida es necesario establecer las diferencias entre los límites temporales de los estados de emergencia y la vigencia de las normas expedidas en desarrollo de los mismos, para lo cual se debe tener en cuenta que en el término de treinta días previsto por el texto constitucional para el estado de emergencia no se traduce en un límite para las reglas adoptadas con base en aquel y, además, porque la regeneración del tejido empresarial y de la actividad económica, en un escenario tanto optimista como pesimista toma mucho más tiempo.
B. Conservación de los mecanismos concursales previos
Un aspecto de especial importancia para dimensionar los rasgos de la nueva regulación es la conservación de los mecanismos previamente existentes, de manera que los deudores cuenten con un abanico de opciones que les permita escoger aquella que más se acomode a su situación. A diferencia de lo que ocurrió con la Ley 550 de 1999, en este caso no se reemplazó la regulación precedente, sino que se complementó 19. Si bien ello resulta razonable, es necesario advertir que la consagración por el decreto 772 de un único régimen de insolvencia para empresas cuyos activos sean inferiores a 5.000 smlm desdice de la característica que se expone, así como del carácter marcadamente negocial de los nuevos instrumentos 20.
El régimen preexistente tiene identificadas sus fortalezas y debilidades, y un tiempo importante de aplicación que permite determinar su eficacia, y en esa medida es conveniente que no se produzca un tránsito abrupto hacia otro régimen, en especial en condiciones de tiempo escasas, entre otras razones porque muchas de las instituciones que se consagran (descargue de pasivos y salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, entre otras) no tienen antecedentes en el derecho colombiano, son tomadas del derecho anglosajón y es necesario conocer su aplicación y especialmente su asimilación por las empresas, los acreedores y los distintos operadores.
Se insiste en que lo ideal es brindar a los empresarios el mayor número de opciones para el manejo de la crisis, de manera que puedan, sin mayor dificultad, evaluar aquella que más se acomode o adapte a sus necesidades. Cada empresa es distinta, tiene necesidades propias y problemáticas diversas, razón por la cual el sistema debe ser necesariamente flexible y dúctil, más en una coyuntura como la que se enfrenta 21.
C. Un abanico de opciones
La concursalidad contemporánea se caracteriza por brindar un amplio menú o abanico de opciones a los deudores, reconociendo que la situación de cada uno es distinta en atención a la actividad que desarrollan, el entorno económico y el tamaño, razón por la cual es necesario ser flexibles no solo en las estructuras y mecanismos dispuestos para ello, sino en la posibilidad de dejar en manos del deudor escoger el instrumento que más se acomode a sus necesidades.
Con ocasión de la expedición del decreto 560 se podría concluir que esta característica estaría presente, y que de una u otra forma era acorde con la tendencia comparada, al tener los deudores del sector real varios instrumentos recuperatorios, a saber: i) el proceso de reorganización previsto en la Ley 1116 de 2006, con las modificaciones introducidas por el nuevo estatuto, que dicho sea de paso dinamizan su aplicación; ii) la validación de un acuerdo extrajudicial de reorganización en los términos establecidos por su artículo 84 y su reglamentación; iii) la negociación de emergencia de la nueva regulación, y iv) el procedimiento de recuperación empresarial ante las cámaras de comercio. A esto se suma la posibilidad del empresario de efectuar negociaciones privadas colectivas con todos o algunos de sus acreedores, como sucede con el reperfilamiento de las obligaciones con el sector financiero.
D. Estímulo de mecanismos negociales
Como se aprecia en los considerandos del Decreto 560 [ 22 ], es clara la orientación de la nueva regulación hacia mecanismos negociales para el manejo de la crisis, y que se concretan en: i) una negociación de emergencia con miras a celebrar un acuerdo de reorganización, o ii) un procedimiento de reestructuración empresarial ante las cámaras de comercio. Esa circunstancia evidencia que el interés del legislador extraordinario es que las partes definan rápidamente y sin necesidad de la presencia de un juez los términos y condiciones en que se atenderán las obligaciones 23, lo cual, dicho sea de paso, se ajusta a las tendencias modernas en la materia (entre otras, a la directiva sobre insolvencia de la comunidad económica europea de reciente expedición) y al reconocimiento de que la crisis es un problema fundamentalmente de contenido económico.
El hecho de que en los dos casos intervenga una autoridad, ya sea administrativa con atribuciones judiciales, o un particular que cumple funciones administrativas, no desnaturaliza el rasgo que se comenta, pues la negociación está por fuera de un trámite propiamente dicho. En ese aspecto, se debe recordar como antecedente la Ley 550 de 1999, que implicó una nueva forma de ver y tratar la insolvencia, en especial en la fase recuperatoria. En esa medida, la validación constitucional 24dada a dicho estatuto constituye sin duda un precedente importante y permite determinar los reales alcances de su aplicación.
La inclinación hacia mecanismos negociales se explica, entre otras razones, por el estado previo a la pandemia y la imposibilidad consecuente de manejar la crisis generada mediante mecanismos de naturaleza judicial 25. En ese sentido, el nuevo sistema se inclina por aplicar soluciones no judiciales, rápidas, eficaces y eficientes, y por ello las intervenciones de las autoridades deben estar limitadas a lo estrictamente necesario, como la resolución de las objeciones y la confirmación del acuerdo 26.
No obstante, se observa con preocupación que la regulación en materia de levantamiento de medidas cautelares contenida en el Decreto 772 [ 27 ]desestimula este rasgo, en la medida en que ello solo se producirá para los instrumentos de carácter judicial. En otras palabras, el hecho de que el levantamiento automático de medidas cautelares solo se produzca para los procesos de reorganización ordinario y abreviado., y por tanto no aplique para la negociación de emergencia y los acuerdos de recuperación empresarial, constituye un desestímulo para su implementación. La experiencia colombiana muestra que el acogimiento a los procesos de insolvencia es tardío, y en esa medida es claro que al momento de su iniciación ya hay procesos ejecutivos y demandas cautelares en contra del deudor por lo que, en ese aspecto, dicha previsión normativa es contraria al rasgo que se explica.
Читать дальше