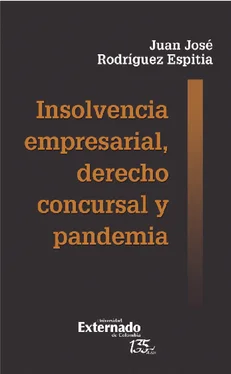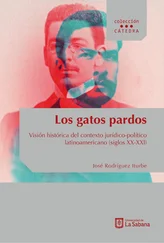Sin perjuicio de ello, se reitera que desde tiempo atrás el derecho concursal ha sido entendido como una disciplina autónoma, en virtud de la cual se regula la crisis del deudor, partiendo del siguiente supuesto: la situación de la que se ocupa es irregular, esto es, la imposibilidad o impotencia patrimonial de honrar las obligaciones previamente convenidas, pues el sistema parte de su cumplimiento. En consecuencia, sus respuestas se basan en soluciones diferentes a las previstas por el ordenamiento civil, comercial o procesal, necesariamente distintas y excepcionales, pues está frente a situaciones anormales, críticas y de orden público.
Se hace énfasis en que el derecho concursal, el derecho de insolvencia o el derecho de crisis, como se le conoce en la contemporaneidad, está edificado a partir de la escasez, la insuficiencia y el daño a los acreedores, el cual se traduce en la desatención de los créditos y cuyos alcances sobrepasan las barreras derivadas de las relaciones crediticias individuales, y consecuentemente exigen una mirada distinta del legislador.
Expresado en otros términos, la insolvencia es daño, insatisfacción, pobreza, pérdida de los acreedores, pues los derechos de crédito no fueron honrados como se debía y, de igual forma, es detrimento para el deudor, pues su proyecto productivo queda comprometido, su viabilidad cuestionada, e incluso, en algunos casos es insalvable.
Bajo esa premisa, el ordenamiento jurídico regula e interviene la insolvencia a través de la disciplina concursal, entendida como un instrumento para paliar o frenar el daño que los acreedores y el deudor padecen. Para un adecuado y correcto entendimiento de las instituciones concursales, es necesario comprender dicha situación, pues su finalidad es frenar el daño causado, satisfacer el crédito y, por ende, superar la insolvencia. Destacamos que las nuevas reglas propugnan por el cumplimiento y la satisfacción de las acreencias deshonradas, imbuidas por los mismos principios, fines y objetivos que el legislador de antaño dispuso para la disciplina concursal.
Vistas las líneas anteriores, por demás elementales para los lectores de este trabajo, pero en las que se hace necesario insistir con miras a no perder el norte de las reglas, de los supuestos que le dan origen y los fines que inspiran esta disciplina, es menester resaltar que la regulación para enfrentar la pandemia parte de una situación de mayor dimensión que las crisis ordinarias, generalizada para todo el sector productivo, de alcance transfronterizo, que pone en tela de juicio todo el sistema económico y que, en esa medida, es difícil de manejar o apaciguar con las tradicionales medidas del derecho concursal, si se quiere ordinario, que imponen consecuentemente la suspensión de algunas de sus reglas, y que exigen del legislador intrepidez y disposición para aceptar la ruptura de paradigmas, y del operador jurídico una nueva concepción en el manejo de la crisis 2.
Las apreciaciones expuestas persiguen ilustrar al lector acerca de la materia objeto de regulación de la crisis por los Decretos Legislativos 560 y 772 de 2020 y, en especial, enfatizar en el deber del Estado 3de diseñar mecanismos para el manejo de una crisis de dimensiones impredecibles, caracterizada por una marcada incertidumbre debido a la ausencia de parámetros suficientes para definir sus reales alcances, por una iliquidez de todo el tejido económico, por la parálisis de algunos sectores, lo cual va mucho más allá del manejo de las insolvencias ordinarias, de paliar sus efectos, de proteger a las empresas viables, y disponer reglas expeditas para la liquidación de aquellas que no lo son 4. Se reitera que la empresa, junto con el derecho de propiedad, es uno de los pilares del sistema económico previsto en la Constitución, y en esa medida es deber del Estado diseñar mecanismos para enfrentar su crisis 5.
Vistas así las cosas, y ante la magnitud de la crisis, es claro que los Decretos 560 y 772 no son otra cosa que la expresión del deber del Estado de proteger y defender la empresa 6. Sin perjuicio de ello, es importante establecer si la regulación es suficientemente generosa, o se queda corta frente al manejo de la crisis generada por la pandemia, respecto de lo cual habrá de tenerse en cuenta la marcada incertidumbre en cuanto a sus alcances, y la consecuente imposibilidad del legislador extraordinario de prever medidas que, además de eficaces, merezcan ser incorporadas de forma permanente, ejercicio que solo se dará con el tiempo y con la aplicación de las reglas dispuestas para el efecto.
II. EL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL ANTES DE LA PANDEMIA
Debe reiterarse lo ya expresado al indicar que una adecuada comprensión del régimen adoptado como consecuencia de la pandemia exige previamente identificar los rasgos más importantes del régimen de insolvencia empresarial contenido en la Ley 1116 de 2006, y sus fines, los cuales se traducen básicamente en la conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, así como la protección del crédito, lo cual ha sido reconocido por la Corte Constitucional en importantes pronunciamientos 7.
En este aspecto, es de destacar que el régimen de insolvencia previsto en la Ley 1116 tiene dos objetivos: uno referido a la recuperación de la empresa, lo cual se logra a través del proceso de reorganización y la validación de un acuerdo extrajudicial de reorganización, y otro consistente en la liquidación de los negocios del deudor, lo cual se realiza a través del proceso de liquidación judicial y de liquidación por adjudicación, procesos que en términos generales cumplen la misma finalidad de un proceso de quiebra, y que se concreta en el finiquito de las relaciones del deudor. De la descripción anterior se aprecia que, en términos generales, el régimen responde a estructuras tradicionales, con pocos elementos o instrumentos diseñados para el manejo de la crisis, sumado a una descripción de supuestos de crisis ortodoxos, poco flexible y que evidencia su carácter excepcional. De esta corta descripción es de resaltar que en ocasiones los mismos no son suficientes o no están acordes con las realidades de los negocios y no han logrado desvirtuar, o por lo menos alivianar, la estigmatización generada con el inicio del concurso recuperatorio, y mucho menos superar el entrabamiento de las relaciones comerciales y económicas, afectando la capacidad de manejo del empresario 8.
De otra parte, el régimen está soportado en estructuras judiciales, es decir requiere la intervención de jueces o de autoridades que cumplan dichas funciones, en este último caso la Superintendencia de Sociedades, a la cual, para tal efecto y en virtud del artículo 116 de la Constitución, se le asignan funciones jurisdiccionales, o los jueces civiles del circuito, lo que ha generado dificultades dada la alta congestión, el aumento de solicitudes de deudores que se acogen a estos mecanismos, y especialmente por los tiempos de respuesta tardíos y por ello ineficaces frente a las necesidades de un empresario en crisis. En este aspecto, cabe mencionar que las estructuras judiciales han colapsado dada la precariedad en la atención de peticiones, particularmente en el estudio y decisión de demandas o solicitudes de apertura del concurso recuperatorio, y en la definición de los acreedores y los órdenes de pago, que toman tiempos largos, y cuyo trámite y decisión están llenos de tropiezos. Existe una contradicción evidente en esta materia, pues mientras las reglas del estatuto procesal general propenden a la resolución de los procesos en tiempos no superiores a dos años, incluyendo las dos instancias, con preocupación se observa que el promedio de duración de los procesos recuperatorios con una única instancia es el mismo y en algunos casos, muy superior.
Читать дальше