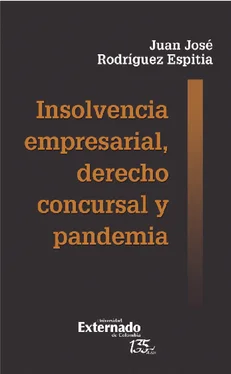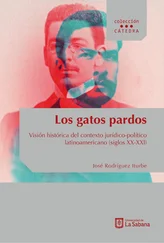De lo expuesto queda claro que el mecanismo goza tanto de un rasgo negocial, el cual sin duda es preponderante, como de uno judicial 62. No obstante, es de destacar que el interés del legislador es que prevalezca el primero, para lo cual se vale de expresiones eufemísticas como, por ejemplo, hablar de inconformidades en lugar de objeciones, esfuerzo a todas luces inútil, en especial por la remisión al mecanismo judicial recuperatorio. En todo caso, ello no implica sustraerse de las formas procesales y de la consecuente necesidad de respetar el derecho al debido proceso.
En este caso la regulación fue tímida, pues si se trataba de crear un mecanismo negocial no tenía por qué exigirse la confirmación del juez para dar eficacia al convenio. En ese sentido, el antecedente negocial al que se quiso acudir fue el acuerdo de reestructuración de la Ley 550 de 1999, el cual finalmente se dejó de lado.
Se insiste en que la naturaleza del instrumento es mixta, en la medida que se trata de un convenio efectuado por fuera de un escenario judicial, pero cuya celebración se habilita a partir de una providencia judicial, y en el que la eficacia está condicionada a la decisión de una autoridad judicial. Esta precisión es importante, pues el operador debe reconocer esta mixtura y, por tanto, procurar que los dos rasgos resulten compatibles, y en esa medida no puede prescindir de las garantías procesales para hacer prevalecer el rasgo negocial, como tampoco imponer ritualidades y formalidades excesivas que den al traste con una solución pronta y efectiva, propia de los mecanismos negociales. En consecuencia, la invitación es a adoptar una postura ecléctica.
III. PRESUPUESTO SUBJETIVO
El presupuesto subjetivo se refiere a cualquiera de los sujetos a los que les es aplicable el régimen de insolvencia establecido en la Ley 1116, por lo que, a diferencia de lo que sucede con el trámite de recuperación empresarial ante las Cámaras de Comercio 63, no aplica para quienes queden excluidos de dicho régimen. En ese sentido, se parte de la base elemental de que el deudor no esté adelantando un trámite o mecanismo de insolvencia, pues la ley no previó la posibilidad de que prescindiera de él para acogerse al nuevo instrumento, como tampoco su terminación. Por ello, las empresas que previamente estén ejecutando un acuerdo de reestructuración a los que se refiere la Ley 550 de 1999, o un acuerdo de reorganización, no pueden acceder al instrumento que se analiza 64.
De otra parte, la norma insiste en que se trata de un instrumento previsto para “… los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 417 del 17 marzo de 2020”, expresión que sin duda presenta dificultades interpretativas pues, por ejemplo, se podría afirmar que una empresa cuya insolvencia o, en general, su crisis se haya originado en otras causas, verbigracia, un problema climático (una helada), no podría acceder al mecanismo 65. En ese sentido, y si bien el instrumento se enmarca dentro de las medidas adoptadas para enfrentar la pandemia, no existe reparo para acoger un criterio elástico, o de menos rigor, privilegiando el instrumento y sus bondades. Admitir la posición contraria daría lugar a un ejercicio de malabarismo de los empresarios tendiente a demostrar la relación con la pandemia, sus medidas y la situación económica por la que atraviesan.
Dada la expresión genérica 66utilizada (“deudores”), el presupuesto subjetivo incluye las personas físicas y jurídicas, y los patrimonios autónomos, siempre y cuando desarrollen actividades empresariales 67. No obstante, suscita alguna inquietud el tratamiento dado por el Código General del Proceso 68a las personas naturales no comerciantes controlantes de una sociedad en insolvencia, y en especial, si respecto de ellas aplica el instrumento en comento. Este aspecto da lugar a dos posibles interpretaciones: i) una que posibilita su empleo, en el entendido de que el instrumento tiene carácter general y aplica a “… los deudores afectados” por la pandemia, expresión genérica que no tiene exclusiones, y ii) una conforme a la cual no cabe su aplicación para las personas naturales no comerciantes a las que se refiere la Ley 1116; además, el Código General del Proceso tiene carácter excepcional y por ello no es susceptible de aplicación analógica o extensiva, sumado a que la insolvencia de las personas naturales no comerciantes no fue objeto de regulación por los decretos de emergencia 69.
IV. PRESUPUESTO OBJETIVO
En esta materia la norma siguió la orientación de la Ley 1116 en el sentido de que el acceso al mecanismo se da por dos situaciones 70: bien por una cesación de pagos o por una incapacidad de pago inminente 71. No obstante, se insiste en que la regulación pecó de tímida, pues hubiera podido optar por reglas como las contenidas en la reglamentación inicial 72de los acuerdos extrajudiciales de reorganización, y que están referidas a la existencia de un temor o amenaza. En ese caso se hubiera podido propiciar la anticipación del instrumento al inicio de la crisis o, en general, permitir al deudor, desde un estado temprano, protegerse adecuadamente, lo cual hubiera sido deseable. No obstante, ante un claro temor de generar o facilitar una avalancha de negociaciones o de trámites de insolvencia, el legislador decidió mantener los supuestos tradicionales previstos para situaciones de normalidad económica, y en esa medida perdió una gran oportunidad para propiciar cambios y crear una nueva cultura en los tiempos de respuesta a la crisis.
V. AUTORIDADES JUDICIALES COMPETENTES
En este aspecto se conservaron las reglas establecidas en el artículo 6.º de la Ley 1116 de 2006, en las cuales se señala que serán competentes para conocer de la negociación de emergencia la Superintendencia de Sociedades (de manera privativa respecto de las sociedades y sucursales de sociedades extranjeras), y los jueces civiles del circuito (de manera privativa para las personas jurídicas diferentes a sociedades). Tratándose de personas naturales comerciantes son competentes a prevención cualquiera de dichas autoridades 73.
El mantenimiento de la actual estructura en materia de competencia, referida a una autoridad administrativa que cumple funciones jurisdiccionales y a los jueces civiles del circuito, es un reflejo del carácter judicial del instrumento que se menciona en otro aparte de este trabajo. Si el mecanismo fuera solo negocial se hubiera asignado su conocimiento a las autoridades administrativas, como sucedió en el pasado con el acuerdo de reestructuración previsto por la Ley 550 de 1999.
En conclusión, pese a orientarse por un mecanismo negocial, el legislador decidió conservar las reglas en esta materia y continuar con un esquema de competencia tradicional propio de herramientas de naturaleza judicial.
VI. REQUISITOS SUSTANCIALES Y FORMALES
Para efectos de acceder al trámite de negociación de emergencia se aplican los mismos requisitos sustanciales y formales previstos en los artículos 10.º [ 74 ]y 13 [ 75 ]de la Ley 1116 de 2006 para el proceso de reorganización, lo que reafirma los rasgos judiciales indicados 76. En ese sentido se echa de menos que, tratándose de un mecanismo de carácter negocial, no se alivianaran los requisitos y exigencias previstos en un mecanismo judicial recuperatorio. Además, la norma peca de imprecisa, pues simultáneamente se refiere a un aviso de intención y a una solicitud, imprecisión que no tiene mayores alcances pues, en resumen, se está ante la petición del deudor de ser admitido a un trámite que le permita celebrar un acuerdo de reorganización, en las condiciones y con las previsiones a que hace referencia el Decreto 560 [ 77 ].
Por tratarse de la memoria de la crisis que señala el artículo 13 del Estatuto Concursal, la reglamentación indica que para acceder al mecanismo recuperatorio se requiere una “declaración de afectación”, la cual no se debe limitar a una simple manifestación o afirmación, sino que es necesario que esté debidamente sustentada, explicada y, en especial, soportada con los estados financieros que se acompañan.
Читать дальше