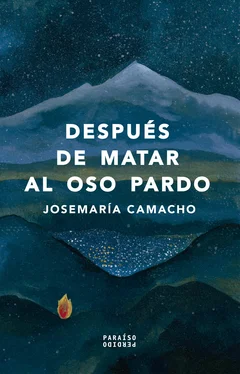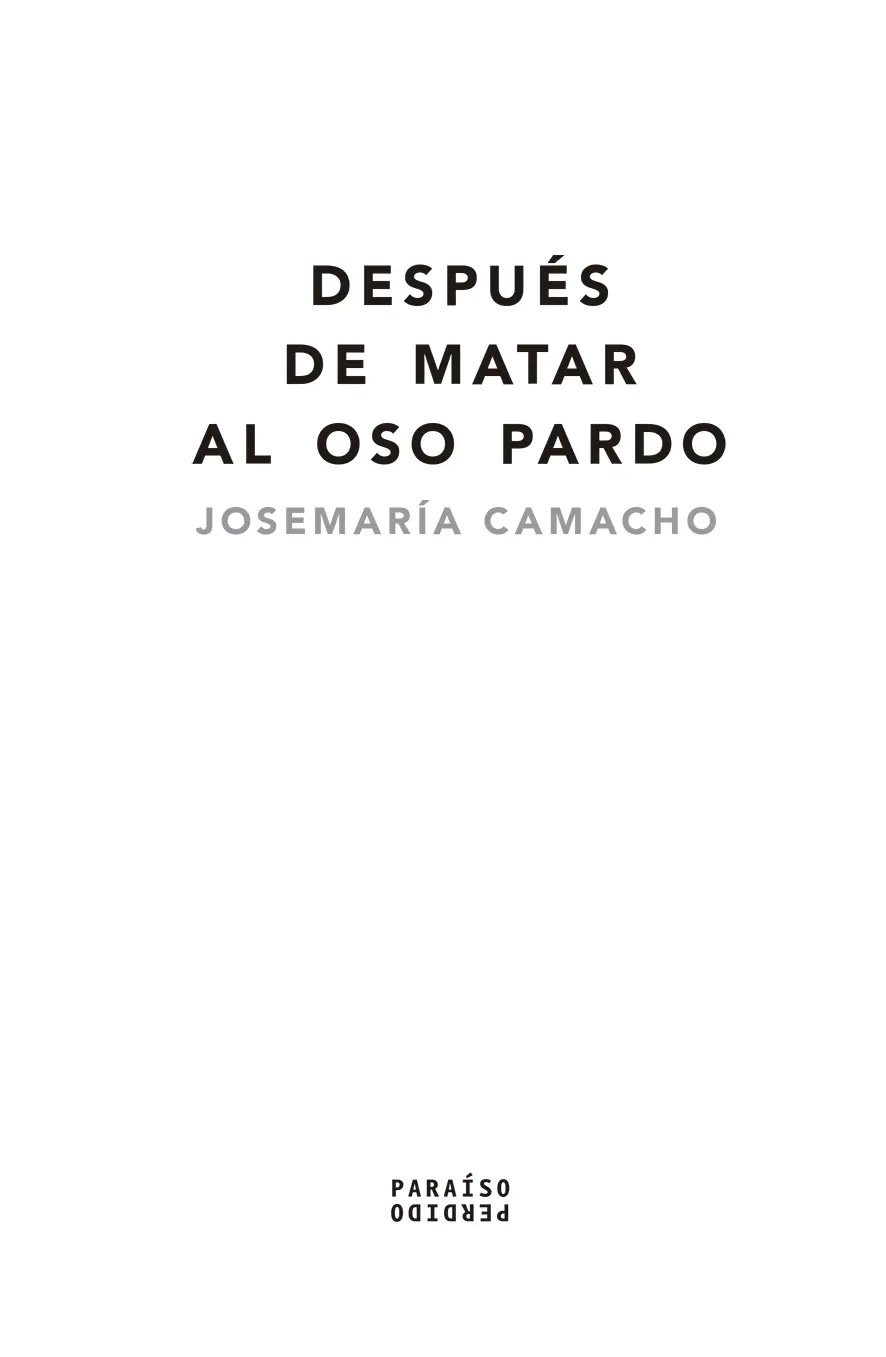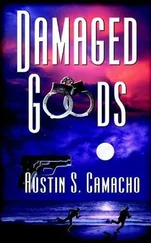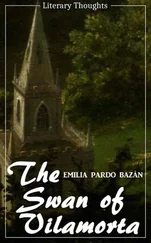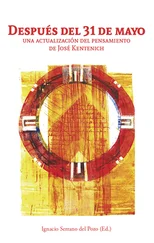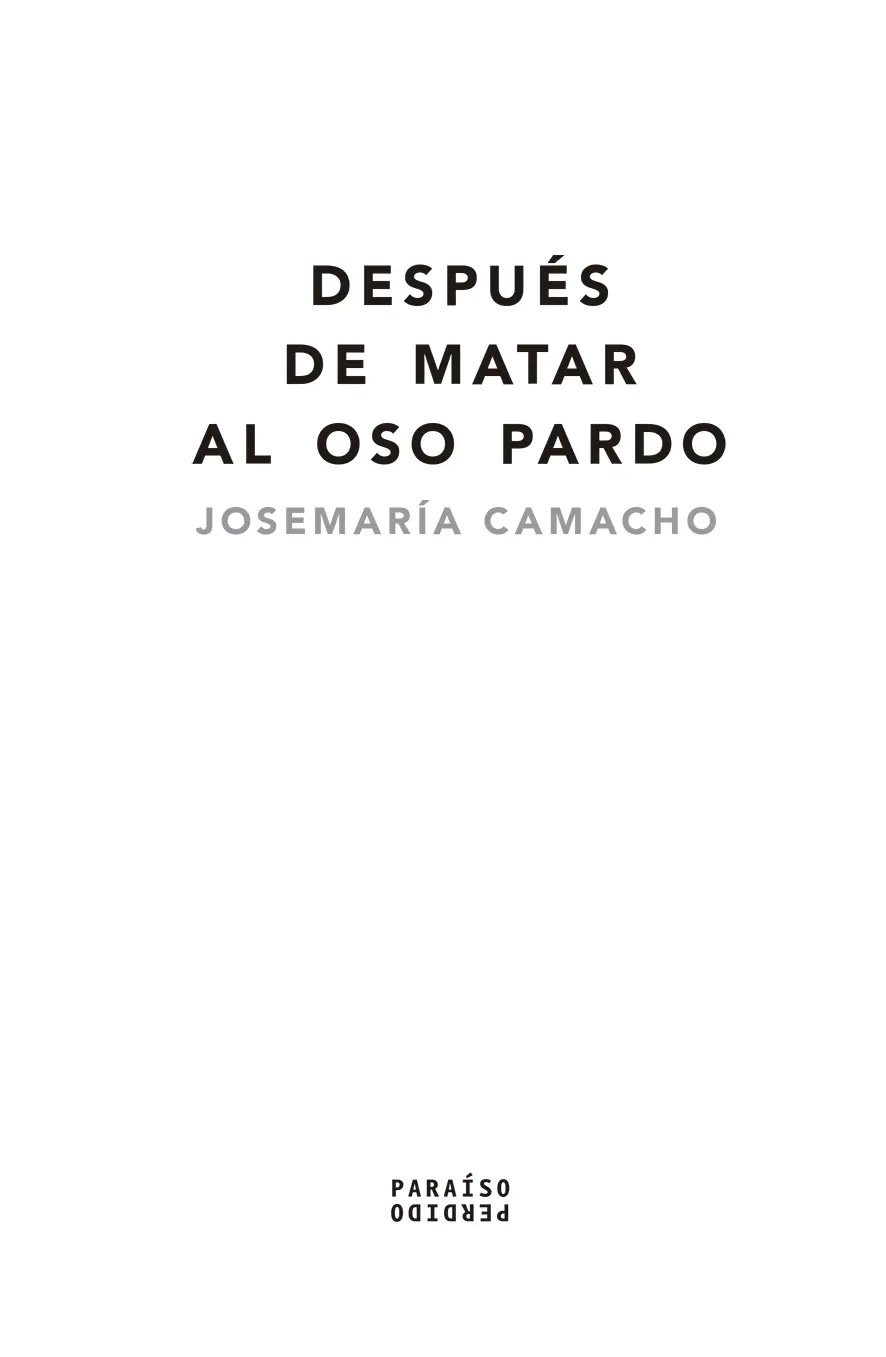
Para mi madre, que es infinita.
UNO
Escribo esta historia porque el editor en jefe de una casa editorial monstruosa quiere su nuevo bestseller de superación para el verano y ya casi no quedan sobrevivientes del Holocausto —ni veteranos de Vietnam— suficientemente cuerdos como para hilar una narración coherente. Hay que buscar héroes un nivel más abajo. En mi grupo somos pocos los que terminamos una carrera y los que aún podemos, después del accidente que sufrimos, formar ideas abstractas. Somos pocos también, tres o cuatro, los que hemos abierto un libro en los últimos, digamos, seis meses. Que me guste leer, sin embargo, no significa que sepa escribir, así como el hecho de que haya sobrevivido a un avionazo tampoco significa que sea un sobreviviente, al menos no en la acepción de esa palabra preferida por la mayoría: la de héroe. En fin, veamos cómo me va. Me llamo Marcial y soy una de las 27 personas que no murieron el 25 de octubre de 2019 en la caída del vuelo 405 de Bravo Air, cerca del Pico de Orizaba, en la comunidad de Atzitzintla.
Muchas personas sueñan recurrentemente con accidentes aéreos. Es un sueño muy común porque refleja un miedo también muy común: el miedo a volar. Yo le llamaría temor colectivo o incluso, aunque en distintos grados, universal. La gente sueña con el motor incendiado, con la caída, con las alarmas y los gritos. Se despierta jadeando, toma aire, se tranquiliza y vuelve a dormir. Pero algunas veces los sueños son más que simples divagaciones de la imaginación libre. Mi madre, por ejemplo, soñó una noche que se levantaba de la cama a oscuras, corría la cortina y veía un avión en llamas cruzar el cielo hasta perderse detrás de un edificio. A la mañana siguiente se despertó con el timbre del teléfono, una voz ronca le dijo que su tío acababa de morir en un accidente aéreo, durante la madrugada, del otro lado del mundo. Fue un sueño premonitorio que derivó en una pérdida humana y en el hábito familiar de llamarle bruja a mi madre. En mi caso la pesadilla del accidente aéreo no es tampoco sólo un sueño, es más bien un recuerdo dolorosamente detallado.
Desde que sucedió, el accidente no ha dejado de suceder. Cada vez que veo pasar un Aeroméxico, un klm, un British, cada vez que escucho un auto con el escape roto, cada vez que siento en el cuerpo la vibración de las patas de una silla que derrapa, estoy ahí de nuevo. Las hormigas vuelven, se me trepan al cuello, y se esfuman de nuevo la esperanza y la responsabilidad que perdí esa mañana. Me vuelvo más ligero que la posibilidad de ser ante la totalidad del tiempo. Lo que sucedió sucede, es una constante, como una grieta en el correr de la historia que me dejó sumido en un instante, atrapado, inmóvil.
Me parece un buen momento para advertirle al lector que las que encontrará aquí, más allá de su calidad literaria, no serán crónicas felices.
No sería justo decir que voy a narrar lo que viví porque, con el pasar del tiempo, he incorporado a la vivencia y al recuerdo cosas que entonces no sabía pero que aprendí después y reconocí en retrospectiva. En el momento justo —un momento de poco más de tres minutos de longitud, de las seis cincuenta y cinco a las seis cincuenta y ocho de la mañana— no entendí casi nada de lo que sucedió. En mi memoria, hoy, la madeja de sucesos se ha vuelto más real, con más detalles. Los gritos se han evaporado, la sangre regresó a la tierra y el fuego se extinguió. Pero el hecho permanece. Yo mismo ya no soy el que era. Trataré de ser fiel a lo que vi y a lo que sentí, explicaré algunas causas y algunos desenlaces; haré referencias técnicas y pronunciaré nombres propios.
Vamos, pues, al principio.
Tenía que ir a Veracruz a visitar a un proveedor. Soy gerente y socio de una cafetería literaria en Coyoacán. Café Verne, en la calle Carrillo Puerto, cerca de la placita del centro. Las últimas veces el grano de Coatzacoalcos que me enviaba mi contacto en el puerto venía diferente. Él lo compraba siempre a un mismo productor, lo tostaba y me lo enviaba aún humeante en un camioncito de ésos que están hechos para ciudad. Cada quince días venían un chofer y un ayudante, descargaban y se iban. El tostado se le había pasado las últimas ocasiones. Se notaba. No soy ni pretendo ser un experto, pero sabía a quemado, como el que venden en el Jarocho a unas cuadras de mi local.
El vuelo más barato salía a las 6:20 de la mañana. Estaba en el aeropuerto a las cinco. No me llevé el coche de mi socio aunque me lo ofreció. Hice cuentas y me pareció muy poca la diferencia de presupuesto. Irme en avión costaba 2,300 pesos, contra 1,900 de casetas y gasolina que tendría que pagar yendo en coche. Una hora contra cinco o cinco y media, además. Estaría a las 8:00 en el puerto, en el expendio del proveedor, escuchando su interminable discurso sobre los tiempos de tostado. Volvería al aeropuerto de Veracruz a las 11:30 y estaría de vuelta en el D.F. después de la comida.
No quiero perderme en detalles. En la sala de espera las cosas fueron como son siempre, pero con pocas sillas y pocos pasajeros. A los vuelos locales les asignan las puertas más pequeñas. Hubo filas como las que se hacen para esperar el microbús y que no son necesarias; hubo café demasiado insulso, demasiado tarde, demasiado caliente; hubo gente corriendo al baño de último momento; hubo micrófonos y pequeñas bocinas de mano escupiendo instrucciones de abordaje que pocos atendieron.
En la línea de abordar la gente ya traía las ganas de sentarse y echarse una siesta. Las seis de la mañana es muy temprano, sea cual sea la ocupación de uno o su vocación o su edad. Si se quiere llegar a un punto de sueño profundo en estos vuelos tan cortos, uno tiene que sentarse, ajustarse el cinturón y cerrar los ojos de inmediato, sin hablar ni oír ni ver a nadie. El vuelo es un parpadeo, ni siquiera hay refrescos ni cacahuates. No hay tiempo de dejar caer la quijada. Tengo la impresión de que el avión no alcanza a subir hasta la altitud de crucero antes de comenzar ya el descenso. Debe ser así, porque en otros vuelos el ascenso dura casi treinta minutos, más de la mitad de este trayecto. Una chica joven llevaba una falda corta. Era muy linda, la recuerdo bien. No traía maquillaje y se le notaba ese mal humor que traíamos todos. Me concentré en mirar sus piernas para pasar el rato.
Abordamos. Hay cosas de las que uno se entera sólo después de que su avión se cayó y tuvo que asistir a interminables sesiones declaratorias ante autoridades de todas jerarquías. Como el modelo, por ejemplo. Era un erj 135, diseñado a finales de los noventa por una empresa brasileña. Se trata de un avión pequeño utilizado para viajes regionales en distintas partes del continente. Este ejemplar específico acababa de recibir mantenimiento completo dos meses atrás. Al avión le caben cincuenta pasajeros y seis tripulantes. Sus motores son Rolls-Royce. Los pilotos que vuelan estas naves son los últimos en la cadena de mando, por lo tanto son jóvenes y tienen muchas horas de vuelo y pocas de sueño acumuladas en la semana. Su esquema es de seis días de trabajo por uno de descanso, pero como sus trayectos son tan cortos, a menudo estos personajes llevan una semana laboral con cuatro o cinco recorridos por día sin haber descansado más de ocho horas entre una noche y la mañana siguiente. Por otro lado, Bravo es una de esas aerolíneas de bajo costo que ahorran hasta en el papel de los pases de abordar. Digamos que la licencia para volar estos aviones es más fácil de obtener y la formación de sus pilotos, por lo tanto, es más barata y austera. Repito, son cosas de las que uno se entera después de que aterrizó de emergencia, si a ese tremendo panzazo se le llama aún aterrizar, cerca del pico más alto del país (5,636 metros, si quiere usted el dato). En ese momento sólo vi tres sacos color azul marino, el pequeño logo de las alas extendidas de Bravo y una gorra de chofer en cada una de las tres cabezas. Dentro del saco y debajo de la gorra, tres jóvenes sonrientes. Uno de ellos con un notable barro en la nariz, recién exprimido, y otro con el pelo corto pellizcado por los bordes de la gorra, de manera que el cuero cabelludo se le veía incómodo y blanco alrededor de la cabeza. Jóvenes, sí. Muy. Choferes jóvenes, lo pensé desde que los vi por primera vez.
Читать дальше