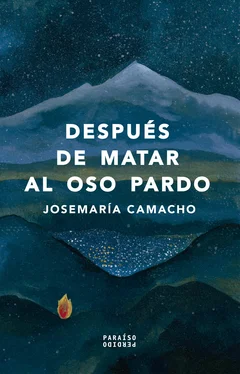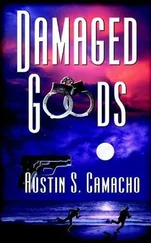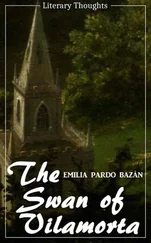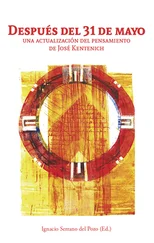Me cuesta trabajo esta descripción. Está muy borrosa dentro de la telaraña de mis recuerdos. O no existe. Quizá se reconstruyó a partir de que abrí los ojos, como el mundo que se levanta cuando despiertas y crece hasta quedar finalizado poco antes de que logres ver por las mañanas, y yo inventé y reconstruí lo que había pasado. Quizás mis recuerdos no sólo son inexactos, sino por completo falsos. El cerebro conjetura sin la necesidad de ordenárselo, como conjetura también que el mundo permaneció mientras dormíamos, con pequeñas mutaciones pero casi intacto. Cosas que nunca sabremos.
Tenía la mejilla apretada contra el asiento delantero. Abrí los ojos. Lo primero que vi fue una pierna en muy mal estado, con el pantalón y la piel abiertos como cuando se limpia un pescado, llena de sangre y con los huesos a la vista. Los músculos rasgados, unas zonas moradas y el pie volteado hacia un lado. Era la mía, tenía el pie perpendicular. Mis brazos estaban completos y mis manos también, aunque inconsolables. Tenía el pecho lleno de sangre y en los ojos sangre revuelta con lágrimas. Me llevé la mano a donde solía estar mi nariz. No la sentía, pero en realidad no sentía muchas cosas. Ni mis piernas ni la nariz ni un dolor tan agudo ni la muerte. Pensé por primera vez en los últimos tres o cuatro minutos que quizá no iba a morir aún y mi pecho se desajustó, se expandió levemente. Algo se me había roto en el costado, una costilla, el pulmón, un riñón. No lo sabía. Giré el cuello a mi izquierda, un hombre que no respiraba, muerto, en primer plano, con el rostro apretado, quieto y completo, vómito derramado sobre el pecho. No parecía haber sufrido un accidente de esta magnitud, pero era evidente que estaba muerto. Más atrás, movimiento. Al parecer la fila de asientos en la que estaba no había salido tan maltrecha. La mujer de los ojos verdes miraba abajo, pero miraba, estaba viva. Parecía seguir cayendo. O tal vez sólo tenía miedo de ver la masacre. Yo también lo temía. Humo y fuego en el fondo, más allá de la otra fila de personas incorporándose. La fila delantera se había deslizado hacia atrás del lado de la ventana, de manera que me oprimía la pierna derecha con fuerza y atrapaba apenas la izquierda. La mujer del otro lado del pasillo, en cambio, ahora gozaba de mucho espacio, como el que tienen los asientos de business. Alcé el cuello un poco para ver hacia delante, una vértebra cervical tronó. Al frente había campo: veía el campo por el gran agujero. Así me enteré de que el avión se había partido por la mitad, como el Titanic. Pensé en la historia del Titanic pero, lo confieso, en una versión que me avergonzó: la película de James Cameron. Traté de hallar ahí en el fondo la otra parte del avión. No se veía, había quedado atrás. Esto último lo descubriría más tarde, cuando despertara y dos hombres cortaran un fierro para desprender el asiento delantero y liberar así mi pierna.
En ese momento me dejé dormir, porque tenía mucho, muchísimo sueño. Algo me jaló desde adentro hacia adentro y dejé de resistir. Estaba muy en paz.
El ruido de la sierra eléctrica con la que rebanaron el asiento me despertó. Un hombre tenía el rostro muy cerca del mío, supongo que quería saber si yo seguía respirando. Nunca he entendido la urgencia por recuperar cuerpos sin vida. ¿No tendrían que haberse cerciorado primero de que estaba vivo y luego ponerse a cortar fierro? El ambiente estaba húmedo, habían rociado con agua lo que quedaba del avión para sofocar fuegos. Junto a mí ya no estaba el cadáver: en efecto, atendieron primero a los muertos. Quizás piensen que hay que proteger a los sobrevivientes de esas imágenes. El hombre dijo: estás vivo.
No sé cuántos bomberos estaban ahí, cuántas ambulancias, pero en cada una se veían las puertas abiertas y personas en camillas, otras sentadas con las piernas colgando, una cobija sobre los hombros y bebiendo agua. A todas las víctimas les ofrecen agua, ninguna la necesita. Lo que necesitan es salir del lugar, olvidarse de que son el centro de una tragedia. Tenía inmovilizado el cuello. Lo que acabo de describir lo vi cuando me subieron a la camilla de ruedas en la que me rodaron hasta la ambulancia. Ya acostado, veía sólo cielo. Había aún una columna de humo que subía breve pero sin descanso, negra. Y una brisa como de lago al amanecer. Ya estaba el sol alto pero hacía frío, estábamos en un claro de bosque, cerca de la montaña. Mientras viajé en la camilla escuché poco. Sonidos de metales y herramientas, un chorro de agua de alta presión, voces cortadas disparadas de los radios que los rescatistas llevan encajados en el cinturón. Sin embargo, recuerdo que, por un momento, viendo hacia arriba y abstrayendo el mentón del socorrista que empujaba la camilla, veía cielo azul claro y pocas nubes, más bien disipadas, aunque de un blanco radiante. Y entre la herramienta y los radios se colaban, como burlas, los cantos de pájaros diversos. Podría jurar que se escuchaba el mar pero estábamos muy lejos aún de Veracruz. Otra cosa sería: motores de camiones lejanos pasando por la carretera, el viento golpeando los árboles de la región, las oleadas de sangre que corrían todavía por dentro de mi cuerpo, la liquidez de la vida que se escurre y regresa, poco a poco, en tres minutos. Casi podría decir que fue un momento feliz, empañado sólo por la intuición de que muchos habían muerto, comenzando por el hombre que me había agarrado la mano por accidente hacía apenas unos minutos y que ahora ya no existía.
Me subieron a la ambulancia. No me habían amarrado las manos pero me habrían inyectado morfina, porque estaba ligero y de buen humor. Me toqué la cara porque sospechaba una masa copiosa y seca entre los ojos y la boca. No tenía sensibilidad en la cara pero pude sentir con los dedos que tenía la nariz muy quebrada. Respiraba con tranquilidad por la boca. Tenía un sabor amargo en la lengua. Me miré las manos llenas de sangre. Recuerdo haber tenido la conciencia clara de que era el momento ideal para dormir, al cuidado de ese hombre que después habría de visitarme en el hospital. Supe que si me dejaba ir, lo próximo que sentiría sería una cama seca y confortable y ya habría pasado lo peor. Pensé fugazmente en mi socio, en mis padres asomados a la cama, en los pajarillos que había escuchado unos instantes atrás. Bueno, ya está, se desplomó un avión y hay varios sobrevivientes, la mujer de los ojos verdes, otros más y yo. Mi vida sería diferente, por supuesto, pero seguiría siendo.
En realidad no estaba listo para morir, como supongo que nadie lo está nunca. Salvo cuando una larga enfermedad hace que se desee la muerte, los humanos nacimos para una única cosa: mantenernos vivos. Dormí quizás sonriendo. Pensé en la lluvia, en su olor.
DOS
Cuando volví a la conciencia estaba en un cuarto oscuro, sólo iluminado por el verde tenue del monitor cardiaco. Estaba sudado del cuello pero no tenía calor. Quizás sonreí. En mi cabeza estaba el mismo pensamiento que cuando me dejé ir en la ambulancia: despertar en un hospital. Aparentemente las cosas iban mejor. Recuerdo que sentía el pecho y el abdomen oprimidos, pero no recuerdo ningún dolor. Una sed estúpida sí, y la garganta reseca. Tuve tiempo para pensar en varias cosas. La principal: la fugacidad. Moví los dedos de las manos. De la cintura para abajo no sentía nada. Recordé la visión de mi pierna rota. Tal vez estaba bloqueado para evitar el dolor de hueso, que recordaba bien desde aquella vez que me quebré la tibia jugando futbol en la secundaria. Se siente como una astilla que rasca desde dentro, una oxidación interior, un dolor sordo y seco que es también opresivo y frío. Aunque esta vez no sentía dolor. Ignoraba, por supuesto, el tiempo que había permanecido dormido. Quizás era aún la noche del día en que se había caído el avión en que viajaba a Veracruz. Lo pensé así, palabra por palabra, para dotar de realidad la sensación de inverosimilitud que aún me acompañaba. Que me acompaña hasta hoy. Había sobrevivido a un avión cayendo al suelo. Divagué un poco más. Imaginé el avión visto desde tierra: pensé en un hombre caminando por el campo, escuchando un estruendo distinto, continuo y no de motor lejano en oleadas como el que suele llegar desde el cielo a casi cualquier punto del planeta. Quizás volteó hacia arriba y ahí lo vio, un avión volando bajo, dejando una estela de humo gris y negro, enfilándose hacia algún punto del terreno que conocía bien. Si traía sombrero estoy seguro de que se lo quitó y lo apretó con ambas manos a la altura del pecho. Mantuvo la respiración sin decir nada. Quizás no estaba solo. A lo mejor caminaba con dos personas más o se acababa de bajar de una camioneta. Lo imaginé así, mejor, manejando una picop, escuchando el estruendo, asomándose por el parabrisas, deteniendo el coche, abriendo la puerta y bajando una pierna al suelo. Lo supuse viendo el avión con llamas en el motor, adivinando su trayectoria, tratando de predecir el punto exacto en el que haría contacto con el suelo. Sus dos compañeros se habrían bajado de la picop y estarían de pie a unos pasos, uno más adelante que el otro, los tres mudos presenciando el desastre. Alguno de ellos quizás pensó que nunca se volvería a subir a un avión. Los otros pelaban los ojos para no perder ningún dato, sabrían que pronto tendrían que referir lo que vieron con el mayor detalle posible. Después el avión pasó una hilera de árboles y ya no pudieron seguirlo con la vista. Hubo unos segundos de silencio y parálisis visual. Luego una burbuja de humo negro que subió con velocidad y un ruido menor, como el que hacen las llaves al caer en la alfombra del coche. Una leve vibración en el suelo que habría viajado más rápido que el sonido. Y luego una explosión muy fuerte, más acorde con la que se supone que provocaría un avión —una cosa más grande que una casa, un edificio volador— al estrellarse contra el suelo a, quién sabe, doscientos o trescientos kilómetros por hora. Imaginé a esos hombres sonriéndose uno al otro y al tercero desconcertado: no a diario se puede presenciar algo así, una especie macabra de fuego artificial, de cataclismo controlado. Algo grave pasó, pensaron, algo que llenará las pantallas de televisión del mundo y nosotros lo vimos con nuestros propios ojos, a medio campo, por donde no hay nadie, convirtiéndonos en los únicos hombres sobre la faz de la Tierra que vieron la muerte de no sé cuántas personas al mismo tiempo. Mientras los imaginaba nerviosos y horriblemente divertidos, con el corazón a galope, pensé en la posibilidad de que ellos me hubieran imaginado a mí o a los demás pasajeros adentro del avión que caía. Me imaginé a mí mismo en tercer grado, a través de la imaginación de alguien imaginado por mí. ¿Seguiría algo anestesiado? Sí. Dentro de mi cabeza esto era un simple divertimiento, tan alejado como una historia de ficción. Por un momento dudé de lo que había vivido dentro del fuselaje, como si lo hubiera visto en una película muy realista. Mientras lo recordé no sentí electricidad en el pecho ni un vacío en el estómago, no hubo nervio: estaba pensando en lo que me había sucedido como si no me hubiera sucedido, en la forma de una crónica leída en el periódico acerca de la suerte de inmigrantes rumbo al norte. ¿Cuál norte? Esos hombres estarán hablando aún de lo que vieron en la mañana. Esos hombres han de existir.
Читать дальше