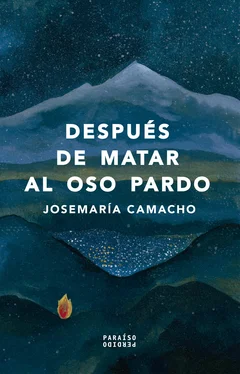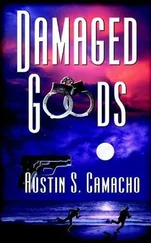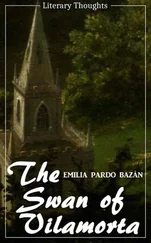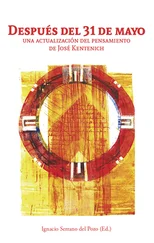Independientemente de cuándo o cómo me enterara, había una parte de mi cuerpo dentro de una de esas bolsas de basura color amarillo que se usan en los hospitales para manejar residuos orgánicos en su camino al horno o a una fosa común de partes de cuerpos, quién sabe. Antes de preguntarme por mi vida futura, me dediqué a calcular la odisea de mi pierna, desde la sala de quirófano hasta su inserción de vuelta en la vida natural del planeta. Por supuesto me imaginé la pierna calzando aún medias y zapatos, como si me la hubieran cortado en el lugar del avionazo o tan rápido que no hubo siquiera tiempo de descalzar al muerto. Porque era una pierna muerta. Pensé el hueso roto atravesando la piel: eso sí era realista. Luego fue imposible no pensar en la técnica que usaron para separar la rótula de la tibia y de la piel. ¿Qué usaron? ¿Segueta? ¿Sierra eléctrica? ¿Una rebanadora de carnes frías? Me costaba trabajo imaginarlo pero, cuando lo lograba, la imagen era curiosa porque era la de otra persona. Es decir, imaginaba mi cuerpo pero visto desde un punto ajeno, no desde donde lo veo siempre. Veía a los doctores diciendo que no en el quirófano, dándole los pulgares abajo a mi pierna, mandando a la enfermera por esas otras herramientas que normalmente no se meten a la sala de operar junto al bisturí. Tijeras… tijeras. Gasa… gasa. Sierra eléctrica… ¿Cómo fue el momento? En cada caso reconstruí en la cabeza la escena conmigo como espectador, de pie junto a la cama donde estaba tendido soñando con la lluvia e ignorando por completo la realidad: que unos tipos estaban cortándome la pierna a la mitad para no tener que cortar después desde la ingle.
Muchas de estas cosas las pensé más tarde, pero la mayoría en cuanto vi el hueco. Lo que seguía era una escena de puro morbo, como cuando te arrancas una costra o te quedas mirando en el espejo un navajazo en el mentón, lo dejas escurrir un poco y pones cara de malo para ver cómo serías si no fueras tan cobarde para las peleas o si hubieras nacido en un barrio bravo o en la Oklahoma del siglo diecinueve. Quería ver debajo de la sábana. Quería ver cómo quedó esa piel virgen, ese amarre, los hilos cerrando filas tratando de convencer a la piel de que ahí abajo ya no hay nada y de que nunca lo hubo, convenciendo a las venas y a las arterias de que siempre hubo un dead end a media pierna y de que nunca, aunque la sangre lo recuerde, dio la vuelta hasta la punta del pie. ¿Qué es un pie? Médicos cortando y cosiendo para evitar que las gangrenas crucen el Tíber y ganen terreno para su imperio. Médicos tratando después de convencer al paciente de que no es raro ni feo ser asimétrico. Quería enterarme de primera fuente, incluso meter la mano debajo de la sábana para tocarme, para ver qué se sentía que un dedo te toque la cabeza inferior del fémur. Quería tocar los hilos y los nudos de carne, ver el monstruo. Pero no pude. Había gasas y vendas y un bulto de elásticos y micropore.
No sentí tristeza profunda, sólo morbo y un susto continuo pero de baja intensidad, como un desasosiego, pero nada parecido a lo que uno imagina con la hipótesis de lo terrible, esa herramienta retórica que tanto nos gusta usar para pasar el tiempo entre las sábanas o en las sobremesas.
Entró el médico a hacer la ronda. Noté en su rostro el gesto de fastidio al darse cuenta de que ya estaba despierto y que la visita duraría más que los dos minutos que había previsto antes de entrar. Alzó las cejas y dijo: buenos días, Marcial. Odio mi nombre, odio también la hipocresía, aunque admito su pertinencia, su necesidad y su utilidad. Tomó la tabla con mi historial clínico de una estructura con forma de fólder rígido empotrada en la pared. Hizo algunas anotaciones, la cerró y sonrió sin ganas. Se sentó en el sillón individual que había dejado mi madre arrimado a la cama. Comenzó un discurso que, si bien no creo que haya sido aprendido desde la escuela, sí creo que por lo menos fue pensado antes de entrar al cuarto, en su oficina o en su cama la noche anterior. Seguramente yo no era el único que sobrevivió al avionazo y que terminó en ese hospital de cristianos gringos al sur de la ciudad, así que con toda probabilidad tendría que pronunciar el mismo discurso varias veces.
—Marcial, eres muy afortunado. De los cincuenta y tantos pasajeros sobrevivió más o menos la mitad: veintisiete. De la tripulación, sólo dos sobrecargos: los tres pilotos murieron al instante. ¿Te das cuenta?
Por supuesto, este preludio se dirigía de manera lenta pero inexorable al tema de la pérdida de una pierna. Supongo que históricamente debe ser un tema álgido si no se menciona con cuidado y si no se encamina con sabiduría. Por lo demás, yo me preguntaba si en realidad resultaba afortunado. Es decir, claro que se necesita buena suerte para sobrevivir a la caída de un avión. ¿Pero cuánta mala suerte se necesita para estar en un avión que se cae? Afortunados de verdad son los que compran un boleto para el Melate y se lo llevan. Con una mínima perspectiva, dando apenas dos pasitos para atrás, quedaba de manifiesto cuánta mala suerte tuve como para subirme a un avión que cubriría un trayecto de menos de una hora y aterrizar de emergencia en las faldas del Pico de Orizaba. No, señor doctor, aunque me sonría con cara de abuelo arrepentido, no tuve buena suerte.
Después siguió y de más adelante rescato esto:
—De entre todas las cosas que puede perder una persona que se accidenta, me parece que la pierna es lo menos malo. Lo más común es la vista o una extremidad superior. El habla, la capacidad de abstracción, la inteligencia… Cuando un avión cae, lo más probable es que se pierda no sólo lo que te acabo de decir, sino todo: la vida. Hoy por la mañana estuve en el funeral de los que no tuvieron la suerte que tú.
Tengo muy buena suerte: perdí la pierna derecha, pero sólo de la mitad para abajo. Por un momento pensé que yo para qué quería un muslo volante, pero rápido imaginé prótesis diversas, desde la de palo de un pirata hasta la de Pistorius, el atleta que triunfó en los juegos olímpicos y que luego le disparó a su esposa. En fin. La cosa es que estaba bien del cerebro, de las manos, del corazón, de los riñones y del hígado. También del oído y de la vista. Quién sabe cómo me había quedado el alma o el humor, si es que esas dos cosas son realmente distintas, pero lo averiguaría poco a poco conforme los días y los meses fueran corriendo. Llegaría un momento de equilibrio, me imaginaba, en el que la gente volvería a verme como Marcial y no como el Sobreviviente Marcial. No era un ejemplo de forje, un canto a la vida ni una fuente de inspiración, pero todos empezarían a tratarme como si lo fuera. Ya hablaré sobre este tema más adelante.
El doctor se quitó los lentes para decirme que de ahora en adelante comenzaría a vivir una vida diferente, con más obstáculos físicos pero también con más armas espirituales (debo poner aquí, en calidad de urgente, un sic) para superarlos. Sin lentes perdía mucha seriedad, el aumento de los cristales hacía que los ojos se le vieran tan pequeños como los de una marioneta. También, es cierto, cuando un doctor habla de armas espirituales pierde seriedad, con independencia de su aspecto físico. Con excesivo y a veces desquiciante paternalismo me hizo entender que, aunque alcanzaría la autonomía y la independencia completa en un par de meses como máximo, tendría que decir adiós a muchas cosas, sobre todo a viajes de turismo prolongado y a la mayoría de los deportes. Además me advirtió de otros efectos fisiológicos que sufriría mi cuerpo.
No sólo era perder una parte del cuerpo: hay una serie de consecuencias que devienen más tarde. Y no estoy hablando del síndrome del miembro ausente, que todo el mundo parece conocer porque resulta tan curioso que es lo único que mantiene en la cabeza como anécdota divertida después de escuchar acerca de una amputación. No, hay muchas consecuencias más. Antes de enlistarlas, sin embargo, sí debo decir algo del miembro ausente: no es curioso ni divertido. Lo he referido varias veces a mi médico —porque ahora tengo un médico que veo dos veces al año, si nada raro ocurre, sólo como profilaxis y monitoreo, algo parecido a la revisión automotriz obligatoria en modelos anteriores a 1990—. Sobre todo al principio. No siento como si aún conservara la pierna, sólo hay un dolor ahí, en el espacio vacío. No hay comezón ni cosquilleos ni el peso normal que tenía mi antepierna, no, sólo un dolor agudo y frío. Es normal: los nervios que llevaban el dolor hasta el cerebro siguen ahí, sólo que ahora se cortan antes. La electricidad sigue fluyendo por ellos. Pero en fin, no es ésa la única consecuencia. También está el problema de los músculos atrofiados: levantar el muslo es mucho más fácil ahora, ya no carga pierna y pie. Además, algunos músculos que cubren el fémur en su parte anterior y también en la posterior, que antes tenían la única función de jalar para doblar la rodilla, se encuentran ahora desempleados. Hay calambres y contracciones continuas que son muy difíciles de controlar. El muslo se hace delgadísimo y la articulación de la rodilla se atrofia en apenas unos meses, convirtiéndose en una extensión calcificada del fémur, completamente inútil. Otro problema es el control de la textura de la sangre: nosotros, los mutilados, estamos más expuestos a la formación de trombos, así que hay que mantener la sangre delgada a toda costa. Medicamentos, dieta rica en verduras, poca grasa animal y saturada, mucho jitomate y mucho plátano. El cuerpo es una persona diferente a uno, sigue sus propias reglas. Pero, como uno, tiene también que acostumbrarse a funcionar incompleto. Todo, el corazón y su sistema circulatorio, la cantidad de oxígeno que inyecta a la sangre y distribuye con cada bombeo y con cada respiración, la cantidad de toxinas que se quedan en los distintos filtros de todo el cuerpo, etcétera, está adaptado para funcionar con determinada forma. Cambiar esa forma, más allá de la pérdida irreparable de esa estética simetría que se busca desde el Renacimiento o desde Policleto, significa obligar al cuerpo a adaptarse a otros procesos, más cortos, más leves o más fuertes y potentes, según el caso.
Читать дальше