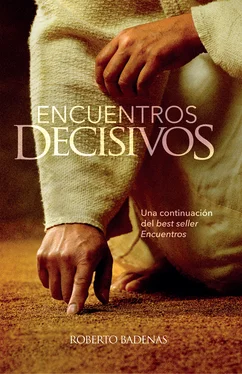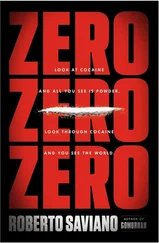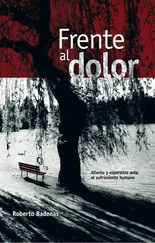Intrigado por el encanto del misterioso rabí, tampoco supo resistirse cuando esa misma mañana le pidió prestada su barca.
¿Qué tiene ese hombre que lo hace tan irresistible, tan convincente? Su porte, su resolución, ese aire de saber lo que quiere, un no sé qué en la mirada… Así le gustaría ser a él. Sí, querría ser como él, con esa sobrecogedora personalidad.
Y al pensarlo nota que su corazón late más fuerte. Ese maestro que ya había transformado la vida de su hermano ahora estaba empezando a trastornarlo a él también.
El maestro ha terminado por fin de hablar con la gente, y avanza resuelto por la orilla. Le acompañan Andrés y sus amigos. En la gloriosa alegría de la mañana, su túnica blanca ondea al viento, como la vela de un navío sin amarras.
Paseando su mirada en torno suyo, como si otease el horizonte, el maestro se detiene de pronto, y se dirige hacia Simón. Este, avergonzado de haber abandonado su trabajo para espiar al visitante, baja la cabeza y recoge atolondrado la red, haciendo ademán de arreglarla.
Una extraña emoción lo embarga hasta el punto de no sentirse totalmente dueño de sus actos. No puede comprender por qué la llegada del maestro ha conseguido turbarlo hasta ese punto. Desde la primera vez que vio a Jesús, su imagen no deja de visitar sus sueños, y cada frase suya penetra en su corazón y lo hace palpitar. Porque sus palabras parecen tener vida propia6 y poner alas a sus sueños.
El maestro se acerca decidido al pescador.
—Ahí tienes tu barca, Pedro —el maestro se empeña en llamarlo así—. Te agradezco el habérmela prestado.
Y a renglón seguido, busca su mirada y le dice sonriente, implicando en el proyecto a sus acompañantes:
—Veo que se dio mal la pesca. ¿Por qué no recogéis las redes y volvéis mar adentro? Probad a echarlas otra vez, pero por el lado derecho.7
En otras circunstancias, Simón hubiera dicho que intentar la pesca tan a deshora era una locura, pero esta vez se contiene, y responde, taciturno:
—Maestro, después de bregar toda la noche no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, en tu nombre echaré la red.
Simón mira receloso en torno suyo, esperando que nadie del gremio lo vea, y se siente un poco ridículo volviendo a la pesca en pleno día. Pero su hermano y sus amigos le preceden entusiasmados. Quizá el deseo inconsciente de escapar al magnetismo del nazareno lo empuja a aparejar la barca y a ponerse a remar en contra de toda lógica.
Mientras se aleja de la orilla Simón no puede evitar volverse hacia la costa y mirar de reojo al extraño maestro, que sigue de pie en la arena, dirigiendo la operación, sin dejar de sonreír con la espléndida blancura de sus dientes, como si viera más allá de lo que se podía ver a simple vista.
—Sí, ahí, a la derecha.
Al gesto del nazareno, los pescadores echan las redes recién remendadas, como siempre, como tantas veces esa noche. Pero al ir a levantarlas… Simón no puede creerlo. ¡Rebullen de una captura increíble! No entiende nada de lo que está ocurriendo. Esto es más que un milagro.
Los peces saltan salpicándole la cara, plateados, centelleantes bajo los rayos del sol. ¡Nunca ha visto una pesca mayor! Por fin van a poder comprar nuevas redes, y si acuden a tiempo sus vecinos para echarles una mano y entre todos consiguen arrastrar los pescados a la playa sin que las mallas se vuelvan a romper, ¡quizá hasta podría comprarse una barca nueva!
Siguiendo las indicaciones del misterioso maestro su sueño de toda la vida se está haciendo realidad. Esta captura supera a la mejor que había imaginado nunca. Sus amigos llegan con dos barcazas más para ayudarle, y los tres barcos repletos de pescado amenazan hundirse bajo el peso de su preciosa carga. Quizá, a pesar de todo, la vida de pescador no sea tan ingrata.
El regreso a la costa es una entrada triunfal, un momento estelar en la rutina de su existencia. Jadeante de excitación, Simón exulta entre los gritos de alegría de sus compañeros. El alborozo es tal que una multitud de vecinas curiosas, de pescadores intrigados y de chiquillos semidesnudos acude al encuentro de las barcas acarreando cestos y más cestos que se van llenando de peces saltarines.
Radiante y agitado, Simón brega de un lado para otro disfrutando de aquella hora de gloria, de aquella súbita riqueza, que lo ha convertido en un héroe.
Cuando las redes, que han aguantado de milagro los tirones de tanto peso, quedan por fin vacías, y los cestos han desaparecido hacia el mercado sobre la cabeza de las mujeres y en los brazos vigorosos de los hombres, Simón se vuelve hacia el maestro, que sigue allí, como si lo estuviese esperando. Descalzo sobre la playa, se entretiene en devolver al agua algunos pececillos que, por demasiado pequeños, fueron despreciados por los pescadores, y saltan inquietos centelleando sobre los guijarros.
Simón se adentra en el lago para asearse un poco, saboreando el placer de sentir el frescor del agua subir en oleadas relajantes sobre su cansado cuerpo, sucio de algas, de sudor y arena.
Al salir ya limpio, su mirada queda atrapada por los ojos risueños y penetrantes del maestro, que le sigue esperando. Entonces le escucha formular una inesperada invitación:
—Si me sigues, Pedro, un día pescarás hombres.
Simón vacila un instante ante el insólito llamamiento. No es que no se fíe del nazareno, pero le da vértigo constatar que en su decisión se juega su futuro, allí mismo, en ese mismo momento. Puede optar por seguir pescando, quizá hasta con una barca nueva. O puede decidir seguir al maestro, que lo está llamando en serio, y que le promete enseñarle a «pescar hombres», como a su hermano Andrés, y a sus amigos Juan y Jacobo.
¿Qué es lo que, de veras, más quisiera en el mundo?
Esta pesca milagrosa le deja clara al menos una cosa: un solo momento con Jesús vale más que toda la vida sin él.
Turbado, Simón cae de rodillas ante el maestro y le dice:
—No, rabí, yo no soy digno de ser tu discípulo. Aléjate de mí, que soy más pecador que pescador.
El maestro extiende su mano hacia su hombro, que se estremece ligeramente ante el cálido contacto y, con un enérgico abrazo, lo atrae hacia sí como se abraza a un amigo.
Simón —¿o era ya Pedro?— aguanta la mirada de aquel que lee el corazón, y ve en sus ojos algo que le promete colmar sus mayores ilusiones. Algo capaz de dar por fin sentido, dirección y propósito, a su vida. Intuye que lo de pescar hombres tiene que ver con colaborar en la enorme misión que el nazareno llevaba entre manos, de intentar salvar al mundo.
Las extrañas palabras del maestro, que se dirigen también a sus amigos pescadores, resuenan llenas de fuerza y misterio en los oídos maravillados del nuevo discípulo:
—Seguidme y yo os haré pescadores de hombres.
Simón, que ahora ya es Pedro, entiende bien lo que Jesús le pide:
—Deja aquí tus redes y tu barca con tu familia. Ellos las van a necesitar. Yo a ti prometo embarcarte en otro tipo de nave, enseñarte a usar otras redes y a buscar otra pesca. Y desde luego, en otro mar. Sin orillas.
Pescador de hombres. Si eso es ser como Jesús, eso es lo que Pedro desea. No comprende el exacto significado de esas palabras, pero viniendo de quien vienen las acepta turbado.
Sobre la dorada arena de la playa van quedando marcadas las huellas del maestro, como una estela luminosa que le invita a seguirlas. Sobre ellas se van confundiendo las huellas, entre vacilantes y vigorosas, de quien ya no quiere seguir siendo un simple pescador de peces.
El sol de la tarde resplandece aún con fuerza sobre el lago.
A lo lejos va quedando la pequeña aldea de pescadores, su casa, su barca y sus redes. Allí queda también, ocupada en el mercado del puerto, su familia disfrutando de la pesca milagrosa. Todo va quedando atrás, mientras Pedro ve abrirse ante sí un futuro radiante, como aquel sol que casi le ciega sobre las olas.
Читать дальше