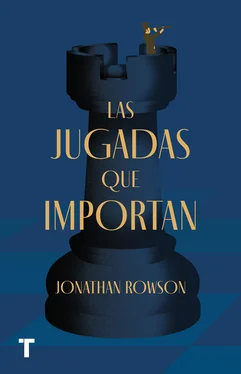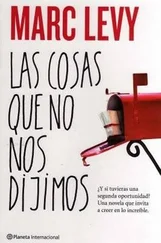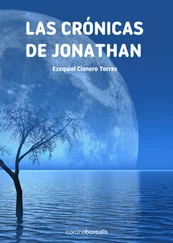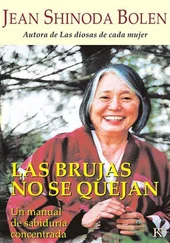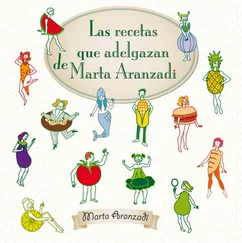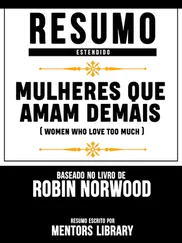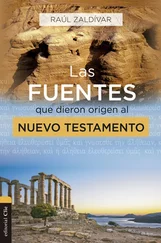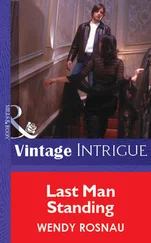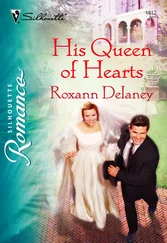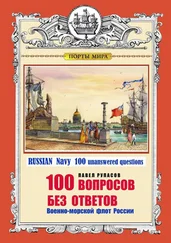Los significados de las cosas no pueden ser dispensados sin más. No se le pueden dar hechos al niño. El sentido tiene que ser adquirido; son ‘capta’, no ‘data’. Tenemos que aprender cómo establecer las condiciones y las oportunidades que permitan a los niños, en virtud de su curiosidad natural y su apetito de conocimiento, darles sentido a las cosas por sí mismos. […] Algo debemos hacer para que sea posible que los niños adquieran el significado de las cosas por sí mismos. No se harán con ese conocimiento tan solo aprendiendo contenidos adultos. Hay que enseñarlos a pensar y, particularmente, a pensar por sí mismos”.14
La clave de la distinción entre capta/data radica en que el poder del ajedrez descansa no tanto en las jugadas de las partidas, sino en nuestra relación con las narraciones que creamos a través de ellas. Una partida de ajedrez pocas veces es significativa en virtud de sus propios hechos, es decir, en cuanto que “data”. La historia empieza a ser significativa cuando le encontramos algún tipo de significado, y entonces pasa a ser “capta”. En palabras de quien posiblemente sea el mejor académico acerca del pensamiento narrativo, Jerome Bruner, el ajedrez subjuntiva la realidad, crea un mundo no solo por lo que es, sino por cómo puede ser o cómo podría haber sido. Este mundo no es un lugar particularmente confortable, pero sí muy estimulante. Es un lugar, dice Bruner, que “sostiene lo familiar y lo posible codo con codo”.15
A la luz de su poder metafórico, del rol del ajedrez como metametáfora, y de su capacidad para ilustrar que la educación es, en última instancia, autoeducación, la pregunta acerca de lo que el ajedrez puede enseñarnos de la vida merece alguna que otra respuesta. La estructura del libro reproduce la de un tablero de sesenta y cuatro casillas, dividido en ocho filas y ocho columnas y alternando casillas blancas y negras. El collage que sigue está estructurado en ocho capítulos con ocho apartados que siguen la secuencia del contraste temático, con antinomias y yuxtaposiciones: pensar y sentir, ganar y perder, aprender y olvidar, culturas y contraculturas, cíborgs y seres humanos, poder y amor, verdad y belleza, vida y muerte. Lo que el ajedrez me ha enseñado a mí, entre otras cosas, es que:
La concentración es libertad.
Lo realmente importante es lo que está en juego.
Nuestras respuestas automáticas requieren el mayor de los cuidados.
El escapismo es una trampa.
Los algoritmos son nuestros titiriteros.
Tenemos que hacer las paces con nuestros conflictos.
Hay otro mundo, pero se encuentra en este mundo.
La felicidad no es lo más importante.
Estas enseñanzas, debidamente destiladas, han surgido a raíz de treinta y cinco años de una relación con el ajedrez que aún perdura. Durante casi la mitad de mi infancia, el ajedrez fue el elemento central para saber quién era yo y qué era el mundo. Amé el juego con todo el dolor y la extenuación que se siente cuando uno se enamora. He amado el ajedrez del mismo modo en que un niño ama a aquel que lo protege, como un joven ama a una chica que representa el amor en sí mismo, como un joven adulto ama su recién estrenada autonomía y su lugar en la comunidad, como un estudiante ama a sus profesores, como un amigo ama a sus amigos, como un padre ama a sus hijos. No sé exactamente cómo amo el ajedrez, pero sin duda es de todas estas formas, y de alguna más.
1N. del T.: Un match en ajedrez es un enfrentamiento entre dos jugadores al mejor de un número determinado de partidas acordado de antemano. También, en otras ocasiones, gana el encuentro quien logre antes un número de victorias. El título de campeón del mundo suele otorgarse al ganador de un match entre el vigente campeón y un aspirante o retador.
2STEINTER, George (28 de octubre de 1972): “Fields of Force”, The New Yorker.
3LAKOFF, George y JOHNSON, Mark (2003): Metaphors We Live By, Chicago, University of Chicago Press; BATESON, Mary Catherine (1991): Our Own Metaphor, Washington, Smithsonian Institute Press.
4Hay un amplio abanico de libros acerca de la relación entre ajedrez y vida para un público no especializado. Los trabajos más recientes son los siguientes: DESJARLAIS, Robert (2012): Counterplay: Aan Anthropologist at the Chessboard, California, University of California Press; MOSS, Stephen (2016): The Rookie: An Odyssey Through Chees (and Life), Londres, Bloomsbury; SHENK, David (2008): The Immortal Game, Londres, Souvenir Press; HOFFMAN, Paul (2007): The King’s Gambit: A Son, a Father, and the Worls’s Most Dangerous Game, Nueva York, Hyperion; SHAHADE, Jenifer (2005): Chess Bitch: Women in the Ultimate Intellectual Sport, Los Ángeles, Siles Press; DONNER, Jan Hein (2007): The King: Chess Pieces, Ámsterdam, New in Chess.
5RASSKIN GUTMAN, Diego (2009): Chess Metaphors: Artificial Intelligence and the Human Mind, Massachusetts, MIT Press.
6TACEY, David (2015): Religion as Metaphor: Beyond Literal Belief, Nueva Jersey, Transaction Publishers.
7Además de reflexionar sobre la resonancia cultural del ajedrez, gran parte de mi comprensión de la metáfora fue desarrollada mientras trabajaba para la RSA con el filósofo y psiquiatra Iain McGilchrist. Hice el esfuerzo de entender la relevancia práctica y política de su investigación acerca de la lateralidad hemisférica, esto es, la diferencia en la forma en que perciben y comprenden el mundo nuestros respectivos hemisferios derecho e izquierdo; no tanto lo que hacen, sino cómo son. Por ejemplo, determinar en qué se parecen y cómo todas las diferencias entre ambos configuran la historia y la cultura. Se trata de una tesis bastante arriesgada, pero argumentada de manera brillante y profunda, por lo que ha sido aclamada por la crítica. Muchos críticos suelen afirmar que la relación entre las diferencias hemisféricas en el cerebro y los cambios culturales es tan solo metafórica, pero a medida que se considera más seriamente la relación entre mente y mundo, empieza a ser cada vez más difícil separar las metáforas acerca de la realidad de metáforas reales. Para más detalles, véase MCGILCHRIST, Iain (2009): The Master and his Emissary, Hampshire, Yale University Press. También, ROWSON, Jonathan y MCGILCHRIST, Iain (2013): “Divided Brain, Divided World: Why the best part of us struggles to be heard”, Londres, RSA. Disponible en https://www.thersa.org/globalassets/pdfs/blogs/rsa-divided-brain-divided-world.pdf [consultado el 25/02/21].
8EPSTEIN, Robert (18 de mayo de 2016): “The Empty Brain”, Aeon Magazine (web). Disponible en https://aeon.co/essays/your-brain-does-not-process-information-and-it-is-not-a-computer [consultado el 25/02/21].
9La comparación es entre permutaciones y elementos y existen formulaciones matemáticas para aproximarse a los números exactos en cada caso. El número de Shannon, que recibe este nombre en honor al matemático norteamericano Claude Shannon, representa la cantidad posible de partidas de ajedrez que pueden jugarse. Se estima que está en torno a 10120, mientras que el número de átomos conocidos del universo está en torno a 1080. Cuando los números son tan grandes, nuestra incapacidad para viajar más rápido que la velocidad de la luz se convierte en un impedimento para contar el número de átomos en el universo, del mismo modo que la regla de las cincuenta jugadas dificulta el número de posibles partidas. Parece que no es descabellado pensar que existen más partidas de ajedrez que átomos desconocidos en el universo, una cifra doscientas cincuenta veces más grande que el universo observable, aunque esto no puede ser ratificado con seguridad. Agradezco a Daniel Johnston, matemático y ajedrecista estadounidense, por ayudarme en este asunto.
10La idea de crear y restituir el orden como forma de compasión se la debo a David Brazier:
Читать дальше