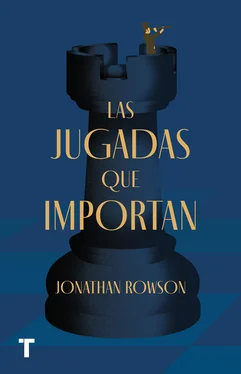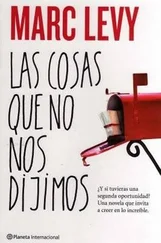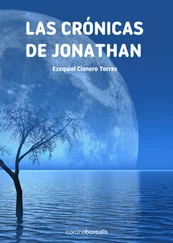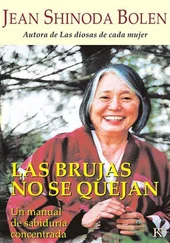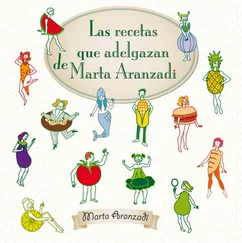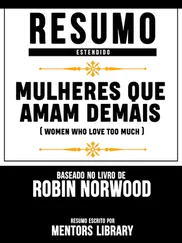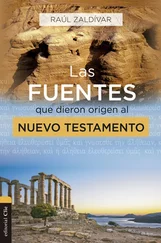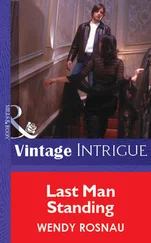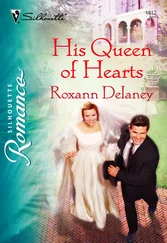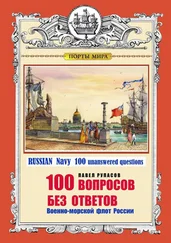Y eso solo con granos de arroz. Cuando factorizamos las relaciones entre las distintas piezas del tablero, cada una con un movimiento diferente, los números rápidamente se escapan a nuestro control, y por ello el ajedrez funciona como metáfora de lo profundo. Se pueden realizar veinte posibles jugadas en el primer movimiento, y a cada una de ellas el rival puede responder con otras veinte alternativas. El número de posibilidades se incrementa de inmediato, en el momento en que las piezas empiezan a desplegarse y las variantes se hacen cada vez más largas. Suena un poco a exageración propia de agencia de publicidad, pero, en realidad, son posibles más partidas de ajedrez que átomos hay en el universo conocido (una partida es algo más que una mera posición, ya que las partidas incluyen una serie de posiciones dispuestas en diferentes secuencias). Aun así, el ajedrez no es infinito, pero sí una ilustración de la diferencia conceptual entre un número enorme y potencialmente indefinido de posibilidades que, aun así, está restringido teóricamente por reglas (por ejemplo, el jaque mate), límites definidos (un tablero de 8x8) y una idea matemática esotérica de una serie que nunca acaba. El ajedrez es, posiblemente, la cosa finita que más se parece al infinito.9
Esta inmensa cantidad de posibilidades que, aun así, no deja de ser finita, es lo que hace que el juego se perciba como inagotable y misterioso, más que algo que simplemente escapa a nuestras capacidades. Uno de mis momentos favoritos de La defensa, la célebre novela de Nabokov, es cuando el personaje principal, Luzhin, enciende una cerilla para prender un cigarrillo durante una partida decisiva. Está tan concentrado en la miríada de variantes que se olvida por completo de apagar la llama y termina quemándose. Nabokov escribe que, en ese momento, Luzhin experimentó “el horror total de la profundidad abismal del ajedrez”.
El juego, además de profundo, es oscuro. Tiene mucho sentido que justo antes de que el héroe más popular de las últimas décadas, Harry Potter, se enfrente a la quintaesencia del mal, Lord Voldemort, su obstáculo final sea un tablero de ajedrez, y tenga que jugar una partida en la que su más íntimo amigo, Ron, casi pierde la vida. El ajedrez suele estimular una verdad que tendemos a suprimir, esto es, que la vida es azarosa y que siempre estamos en peligro. El juego es divertido, pero no se trata de una diversión inocente, y es por ello por lo que usamos metáforas ajedrecísticas en situaciones tensas en las que hay mucho en juego.
El amor, por ejemplo, es una de esas situaciones tensas en la que nos jugamos mucho, o al menos puede ser así. Históricamente, varias obras de arte y de la literatura asocian el ajedrez con el amor cortesano y, por extensión, con el amor en general. Sin embargo, el ajedrez es una metáfora para el amor no solo porque los jugadores quieran estar juntos todo el tiempo posible, o porque quieran quitar las piezas de en medio y besarse en el tablero, aunque no sería un mal momento ni lugar para ello. La relación entre el ajedrez y el amor es mucho más oblicua.
El espíritu de Eros permea el juego en las formas del sufrimiento y la pasión que caracterizan el amor romántico, siempre no correspondido y sin consumarse plenamente. Durante una partida no estamos tan solo pensando delante del tablero, sino también en un estado de angustia de baja intensidad que, aun así, disfrutamos. Por otro lado, todo proceso de atención compartida en un proceso de creación conjunta siempre es íntimo y extraño. De hecho, la intimidad que sentimos mediante la atención compartida en estos momentos puede ser un motor emocional inconsciente que nos mantenga atentos a la partida. Más aún, el pensamiento ajedrecístico implica en algún sentido la compasión, porque de lo que se trata es de promover el orden en lugar del caos mediante una atención especial al significado de cada una de las piezas, de las casillas y las ideas que van surgiendo.10 El filósofo Martin Heidegger sostuvo que el cuidado era la característica principal del “ser en el mundo”, y una famosa investigación en gerontología refuerza esta idea; en un geriátrico, si todas las variables restantes son constantes, aquellos que se dedican a regar y cuidar las plantas suelen ser más longevos que los que no lo hacen.11 Al igual que el amor, el ajedrez gira en torno a la experiencia de la pasión, la intimidad y el cuidado, pero no en el sentido habitual que le damos a esos términos. El juego nos revela significados implícitos en la idea del amor mediante un giro de perspectiva y contexto.
El tema es que las metáforas no funcionan como meras comparaciones o traducciones, recreaciones o presentaciones. El biólogo teórico Diego Rasskin Gutman llevó este asunto más lejos todavía, al referirse al rol del oponente como una fuente de pensamientos, deseos y voluntad en conflicto con los nuestros. Examina cómo la mente humana ha evolucionado hasta su estado actual a través de complejas interacciones sociales, y destaca el papel para nada trivial del valor del ajedrez en estos contextos sociobiológicos: “¿Qué puede ser más humano que un estado de duda permanente en el que nos enfrentamos a los pensamientos y las acciones de nuestros semejantes?”.12
Gerald Abrahams, abogado, escritor y ajedrecista tardío, escribió que “gracias al ajedrez uno se da cuenta de que toda educación es, en última instancia, autoeducación”. Esta idea es bastante oportuna en nuestro mundo, tan basado en la transferencia de datos. El ajedrez se presta a los análisis cuantitativos y la información estructurada de diversas formas –por ejemplo, otorgando un valor numérico a las piezas, elaborando bases de datos con millones de partidas o computarizando y evaluando los resultados mediante un sistema internacional de rating–. Sin embargo, la experiencia de jugar una partida es más cualitativa que cuantitativa.
Como cualquier otro deporte o propósito competitivo, el ajedrez es un elaborado pretexto para la producción de narraciones. Con la excusa de las reglas, los puntos y los torneos se generan narrativas experienciales en las cuales uno mismo es codirector, autor y espectador. El ajedrez es educación en el sentido literal de “hacer brotar”, y autoeducación porque nuestras historias acerca del juego emergen cuando somos nosotros los que lo jugamos, los que buscamos lograr nuestros objetivos, al igual que ocurre en la vida real. Las historias de ajedrez son nuestro propio quehacer y generalmente versan acerca de retos que pudimos superar o que no logramos conseguir. Todo jugador de ajedrez conoce de primera mano la experiencia de encontrarse con un amigo enojado que desesperadamente comparte con nosotros esa historia trágica tan conocida, aquello de que tenía la partida “completamente ganada”, pero entonces todo se torció y terminó perdiendo. Y también sabemos de jugadores de fuerte personalidad que reconocen su responsabilidad de manera resoluta en lo relativo a sus errores, tan dolorosos como estos sean. Estas son las formas de crecer como jugador y como persona. Como dijo el psicólogo infantil Bruno Bettelheim, “crecemos, le encontramos sentido a la vida y estamos seguros de nosotros mismos mediante la comprensión y resolución de problemas por nuestros propios medios y no gracias a que otros nos lo expliquen”.13
El ajedrez, por tanto, nos ofrece una serie de significaciones valiosas de una forma en que la información, la explicación y el análisis racional no puede facilitarnos. Una partida de ajedrez raramente es algo dado, no es simplemente “data”. La historia solo se hace vital en el momento en que le damos sentido, y entonces se convierte en eso que algunos académicos denominan “capta”. El ajedrez me ha mostrado que necesitamos el lenguaje poco convencional del “capta” tanto como necesitamos la actual extensión exponencial del “data”. El filósofo de la educación Matthew Lipman lo dijo de la siguiente manera al referirse al aprendizaje de los niños, aunque es aplicable también en general:
Читать дальше