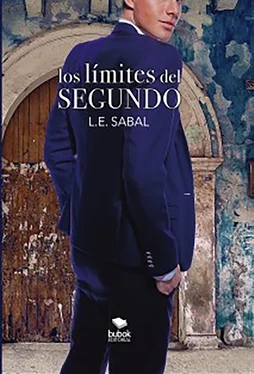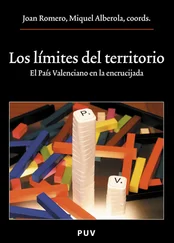—Se nos fue tu viejo, lo siento mucho —me dijo.
Tras varios días de agonía se ha ido de este mundo. Hoy lo he visto morir, lo he acompañado hasta su último suspiro.
No sabía si sentir pena o alivio, acababa de terminar mis estudios superiores y la siguiente semana debía viajar a Francia por primera vez, al menos he quedado libre para partir.
***
Es curioso cómo muchas veces se encuentran presentes el dolor y la alegría, van de la mano, recordándote que todo continúa.
—La vaina es que uno le aprende a la vida cuando ya está viejo —decía mi abuelo—. Y entonces no vale de mucho porque ya no quedan alientos.
Yo siempre lo escuché con sentimientos confusos de admiración y desconfianza. Claro, el viejo no tenía dinero ni posesiones, pero su vida había sido marcada por tantas amarguras, decepciones y experiencias, que para un joven como yo era difícil ignorarlo. Por otra parte, mi padre murió muy joven así que, aunque tardíamente, mi abuelo vino a llenar el vacío paterno. Yo creo que lo hizo bien, pero no lo creía así mi madre.
—Pero qué podemos agradecerle, mijo —me recriminaba—. Solo causó problemas toda su vida y aquí llegó a pasar sus últimos días —insistía—. Además, a usted ya se le olvidó todo lo que lo maltrató. ¿No se acuerda, mijo?
Y era cierto. A pesar de ser el único de sus nietos con quien podía hablar, o hacerse escuchar, no me dejaba pasar ninguna falla. La cosa era que no solo me regañaba sino que también me cascaba. Coscorrones, bofetadas, o trompadas, lo que cayera. Seguramente aplicaba el viejo adagio: «Porque te quiero te aporreo». Así pasé varios años hasta el día que lo enfrenté. Al lanzarme uno de sus golpes le atrapé el brazo y lo apreté con fuerza.
—Usted a mí no me pega más —le dije exaltado.
—Ah, ¡se me enfrenta!
—Usted no me pega más —dije soltándolo rápidamente.
Con una mueca de asombro se retiró a su alcoba mascullando maldiciones. Dos días duró sin dirigirme la palabra hasta que de pronto sin más ni más empezó a contarme una de sus historias, una tarde que me encontró leyendo en la sala. Comprendí entonces que ahí terminaba una etapa y que probablemente ahora comenzaría a ganarme su respeto.
2
Mi padre murió cuando yo tenía cuatro años, en un accidente durante un viaje en un barco de guerra de la Armada. Desaparecieron allí diez marinos, perdidos en las aguas del Atlántico. El Estado pensionó a las viudas e hizo los reconocimientos de rigor.
A partir de ahí comenzaría otra historia para mi familia. Luego de vivir cómodamente con los ingresos de mi padre, que también percibía réditos de una finca cafetera propiedad de su familia, la economía del hogar se vino al suelo. Como era la costumbre en esa época, las mujeres a lo sumo completaban estudios de secundaria, se casaban y se dedicaban al hogar. Sin poder conseguir un trabajo bien remunerado, manteniendo cuatro hijos, y en medio del impacto de la viudez, mi madre no lograba salir a flote.
Las cuentas no se hicieron esperar, muy pronto debimos salir de nuestra casa en uno de los mejores barrios de la ciudad para pasarnos a una más modesta, ubicada frente al mar, acompañados ahora por mi abuela materna.
Mi madre amaba cantar y nos enseñó a todos a hacerlo, boleros principalmente, pero también las canciones infantiles que cantábamos todos como un coro unidos. La abuela nos llamaba por las tardes a mirar por las ventanas de madera húmedas del salitre marino el vuelo organizado de gaviotas y alcatraces. A veces en línea recta, otras en V.
—¿Qué se traerían estas aves? ¿A dónde irían con tanta certeza?
También veíamos pasar los delfines saltando presurosos y ordenados, como si fuesen a llegar tarde a alguna parte. Nos parecía verlos reírse mientras ellos también nos miraban.
Sin embargo una sensación de vacío y de miedo que se apoderaba de mí por las noches y me convirtió en un niño de apariencia débil que siempre pensaba en la muerte. La veía como una cosa oscura e insondable, algo que me tragaría sin darme ninguna oportunidad, ese monstruo odioso que seguramente era el causante de nuestros males.
—¿Qué tiene el niño, señora?
—Se queja de dolores en el pecho, no puede dormir bien, doctor.
—Además hago popó varias veces al día.
—Sí, doctor.
—¿Y dónde está escrito cuántas veces debe uno hacer al día? No se preocupe por eso, señora. Veamos: el corazón está bien, sus signos vitales son perfectos, está un poco flaco. Hay que hacer algo por este joven.
La recomendación del médico fue sencilla: debían sacarme a la playa a respirar profundamente, caminar y comenzar a trotar. Estas salidas maravillosas que hacía siempre con mi abuela mejoraron mi estado de ánimo milagrosamente. Junto con mis hermanos retozábamos sin descanso y regresábamos a la casa transportados como de un sueño mágico. Aprendimos así a amar el mar. Sabíamos ahora distinguir tamaños y colores de los caracoles. Conocíamos la estación de las aguamalas y de las estrellas de mar, sabíamos dónde se escondían y a qué hora salían los cangrejos, los rojos, los verdes.
Por la noche pensaba en el vaivén de las olas y en sus sonidos, a veces apacible, agotándose suavemente sobre la playa, a veces terrible, explotando estruendoso contra las rocas del malecón. Y veía la línea del horizonte imaginando hasta dónde llegaría mi padre en su barco, y me dormía tranquilamente protegido por el dios de los mares.
Nuestra infancia transcurrió allí apacible y sin tropiezos, hasta que un día sin ninguna explicación mamá decidió que nos mudaríamos nuevamente de casa. Indudablemente fueron razones económicas las que motivaron este cambio pero mi madre jamás hubiera tratado este tema con sus niños. Tal vez era su forma de protegernos; pensándolo bien nuestra niñez fue una vida de ángeles, nada nos tocaba, el mundo era maravilloso.
***
El velo comenzó a caer con la muerte de mi padre, aun así la educación que nos proporcionaron curas y monjas en colegios de elite nos mantuvieron en la inocencia infantil de aquel que nada siente porque nada sabe. La misa y el rosario eran actividades obligatorias a las cuales yo asistía con renuencia. Mi estado de indefensión me hacía desconfiar de estos curitas de acento español y ademanes autoritarios. Fue a los diez años cuando me confesé por última vez. Debíamos hacer una larga fila para pasar uno a uno todos los niños de la clase a postrarnos frente al confesor a contarle nuestras faltas.
—Dime tus pecados, hijo mío.
—Acúsome, padre, de ser desobediente.
El curita debía de tener por lo menos noventa años, su voz era apenas un hilito de aire. Su aliento era una mezcla acre del olor combinado de remedios y de la resina de las velas de incensario típico de las iglesias.
—¿De qué te ríes niño? ¿No te enseñaron a respetar a tus mayores?
—Perdón, padre, no quería ofenderlo.
—No me cuentes más, ahora esta es tu penitencia.
Ni las bofetadas, ni los coscorrones recibidos en los años que pasé en este colegio habían logrado alejarme de la fe tanto como el aroma de este curita. De ahí en adelante mi aversión por la enseñanza religiosa fue en aumento, pero también descubrí con ese episodio que tenía una cierta predisposición al disfrute o al rechazo de los olores del entorno que más adelante llenaría de riqueza muchos aspectos de mi vida.
***
La verdad es que no fueron tan felices esos años. Las carencias económicas comenzaron a notarse y nuestra participación en las actividades corrientes del colegio, que requerían cuotas adicionales, era cada vez más difícil. La discriminación por parte de los profesores era implacable. El llamado a lista diario, que incluía regaños a los niños incumplidos en los pagos, era el inicio de una jornada marcada por la humillación y el rechazo.
Читать дальше