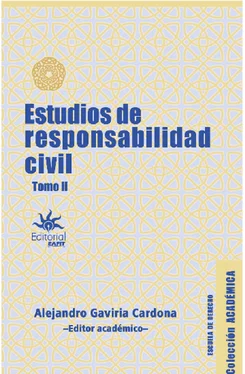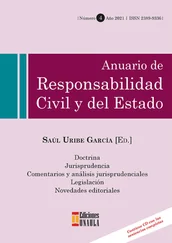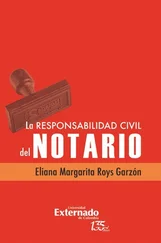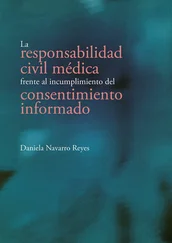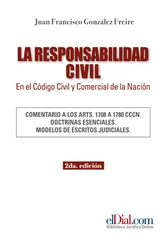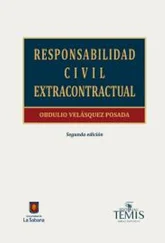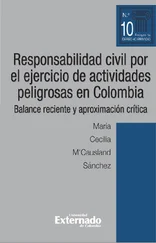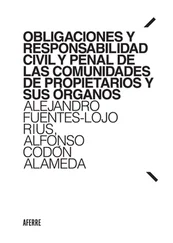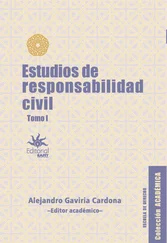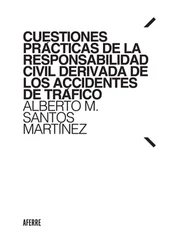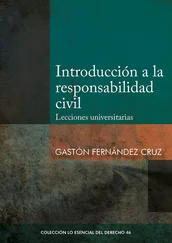En relación con la oponibilidad y su incidencia en la responsabilidad civil, cuyo estudio –el número 7– acomete el doctor Juan Carlos Gaviria Gómez, si bien es cierto que, como se sabe, debe ser observado ante todo el postulado de la relatividad de los contratos o principio res inter alios acta –que surge de la noción misma de contrato, y que implica que la fuerza obligatoria inherente a tal reglamentación, en tesis general, puede afectar tan solo a quienes fueron sus autores–, la aplicación del principio de los efectos relativos de los contratos, sin embargo, no puede ser llevada al extremo de considerar que el contrato es solo asunto que interesa a los contratantes, en la medida en que terceros puedan verse afectados en la órbita de sus intereses por el incumplimiento de una o de ambas partes.
Naturalmente que tampoco puede servir el postulado res inter alios acta para impedir que terceros cómplices en la frustración de los designios del negocio queden sin la debida y condigna sanción indemnizatoria, fenómeno que de tiempo atrás se ha conocido en la doctrina y en la jurisprudencia con la denominación de responsabilidad del tercero cómplice de la violación de una obligación contractual, teoría que se sintetiza diciendo que “el tercero que ha tenido conocimiento de que un deudor al contratar con él tiene por objeto violar un contrato y el tercero se presta a esto, es responsable de esta falta, y de esta conclusión se ha llegado por vía de doctrina a esta otra: el acreedor burlado en derechos en virtud de un pacto simulado entre el deudor y un tercero y que le haga imposible la persecución de la cosa, puede dar perjuicios, no sólo al acreedor, sino el tercero cómplice”. 2
En este primer capítulo de la obra que prologo, señala el autor que debe elucidarse si en la concepción del ordenamiento jurídico colombiano se puede reconocer un principio de oponibilidad del contrato, que implique admitir que los terceros –absolutos y relativos– deben respetar los contratos ajenos, sin interferir en su ejecución; e inclusive, invocar su existencia.
Para responder a este interrogante, parte el autor de la base de la ausencia de un reconocimiento explícito de la legislación nacional sobre el postulado en mención, lo que implica la revisión de: 1) normas que regulan casos particulares relevantes; 2) doctrina nacional y extranjera en la materia; y 3) sentencias emitidas por la Corte Constitucional y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia.
A lo largo del capítulo se desarrollan los temas señalados para destacar que es claro que el principio de oponibilidad no se corresponde ni puede ser confundido o asimilado con el principio del efecto relativo del contrato. Se trata de conceptos disímiles, dice el autor, tanto en su acepción como en las repercusiones que generan frente a las partes y frente a los terceros.
Como conclusión señala el autor que 1) en el ordenamiento jurídico colombiano se puede reconocer un principio de oponibilidad del contrato, que le impone a los terceros el respeto por el contrato ajeno; 2) dicho postulado no puede confundirse con el principio del efecto relativo del contrato; 3) el principio de oponibilidad del contrato tiene como presupuesto el conocimiento efectivo o potencial del contrato por el tercero y tiene como límite la afectación de un interés legítimo del tercero digno de especial protección; 4) el principio de oponibilidad no puede afectar el derecho a la libre competencia; 5) la infracción del deber de respeto del contrato ajeno puede estructurar un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, y 6) existen reglas del contrato que pueden amparar al tercero en los eventos en que se reclame de él la indemnización de los perjuicios por el incumplimiento contractual.
El estudio 8de la obra se dedica a las cláusulas modificatorias de la responsabilidad civil contractual, desarrollado por la doctora Angélica María Reyes Sánchez. En su planteamiento, el estudio de estas cláusulas se aborda a partir de los principios de autonomía de la voluntad, libertad contractual y buena fe como referentes de validez del acuerdo de voluntades, precisando sus límites. La autora hace algunas precisiones conceptuales en torno a los elementos del contrato para destacar la existencia de elementos accidentales que otorgan amplio margen de negociación a las partes; para finalizar con las características de la responsabilidad contractual y sus elementos, especificando en qué medida podrían ser modificados por la voluntad de las partes, en el marco de una investigación jurídica realizada en torno al derecho de los consumidores en el ordenamiento jurídico colombiano.
Por supuesto, las estipulaciones relacionadas con la determinación de la responsabilidad y con el alcance y sentido de las obligaciones que se asumen en un contrato siempre han estado presentes en mayor o menor medida en las relaciones de los particulares. En ese sentido, puede advertirse la existencia principalmente de cláusulas que tienden a exonerar al deudor de la responsabilidad consiguiente por incumplimiento de sus obligaciones, las que limitan a un monto el valor de la reparación y aquellas que modifican los términos legales para hacer efectivas las acciones judiciales. A las primeras se les ha denominado exonerativas o eximentes, a las segundas limitativas, y a las últimas, abreviadas.
El tratamiento de la doctrina clásica, enfrente de las estipulaciones exonerativas y limitativas, en términos generales, muestra una disposición de reconocerles validez, siempre y cuando no lleguen hasta la supresión de la culpa grave o el dolo, o no afecten derechos de la personalidad u otros relacionados en concreto con la salud o la integridad corporal, apoyada esta orientación en el derecho colombiano, en los artículos 1522 del Código Civil, según el cual “la condonación del dolo futuro no vale”, y en el artículo 16 del mismo Código en cuanto prescribe que “no podrán derogarse por convenios particulares las leyes en cuya observancia están interesados el orden y las buenas costumbres”.
El estudio 9, del doctor Alejandro Gaviria Cardona, está dedicado a las causales de justificación penal y su incidencia en la responsabilidad civil, especialmente la legítima defensa, el estado de necesidad, la orden de autoridad competente, el consentimiento del damnificado y el ejercicio de un derecho.
Para el autor de este capítulo, en la legislación civil no existe consagración expresa de las causales de justificación y mucho menos de sus consecuencias, pese a lo cual actualmente no se discute acerca de su incidencia en la responsabilidad civil. Señala con acierto que las causales de justificación pueden dar lugar a la exclusión de la reparación, aunque, en determinadas ocasiones, si bien desaparece la responsabilidad civil, el afectado tiene derecho al pago de una suma dineraria; si bien no a título de indemnización, es posible acudir a otras justificaciones, como, por ejemplo, la equidad. En cuanto a la legítima defensa, acota, exonera tanto a quien directamente actuó, como a aquellas personas llamadas a responder por su actuación e, incluso, al guardián de la actividad peligrosa. Por su parte, para el doctor Gaviria, si bien el estado de necesidad exonera la responsabilidad civil del agente, el afectado tiene derecho a un pago en razón de la lesión, el cual no será a título de indemnización sino de equidad, sin importar si se está en presencia de un estado de necesidad justificante o disculpante. Frente a la orden de autoridad competente, dice el autor, si la orden proferida es legal, no habrá responsabilidad patrimonial del superior ni de la entidad que la profirió, y mucho menos del agente que la ejecutó; por el contrario, si la orden no es ajustada al ordenamiento jurídico, tanto el superior como la entidad a la cual pertenece están llamados a responder patrimonialmente. En este evento, habrá, además, responsabilidad civil directa del agente ejecutor, siempre y cuando esta situación salte a la vista.
Читать дальше