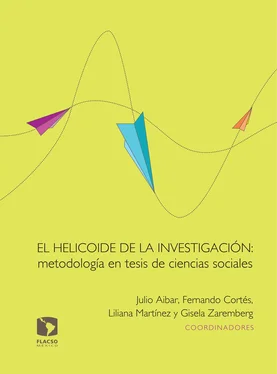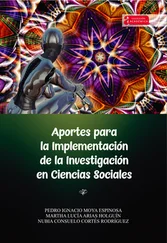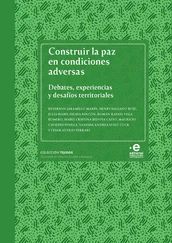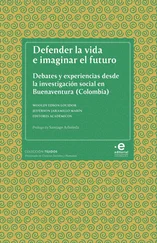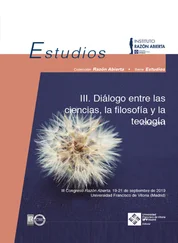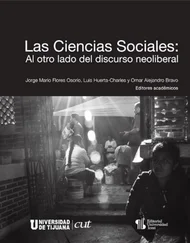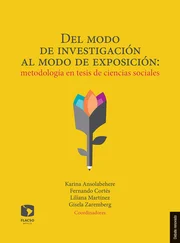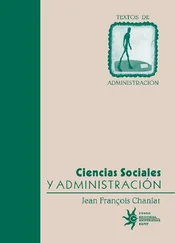Las hipótesis empíricas incorporadas al sistema de enunciados que conforma la teoría se convierten en plausibles. Resta por examinar los modos en que se transforman en hipótesis convalidadas, es decir, identificar cuáles son las operaciones o las complejidades que aparecen al someterlas a la prueba de la experiencia.
Generalmente, las hipótesis mismas dan pie para diseñar las observaciones o los experimentos que permitirán su verificación o su contrastación. Sin embargo, en la medida en que las observaciones son enunciados relativos a los objetos —y se pueden comparar con las proposiciones teóricas porque son de la misma naturaleza— y no son las propiedades de los objetos mismos, se presenta una segunda discontinuidad [9]entre el plano de la experiencia y el de la teoría, la cual fue tratada magistralmente por Holton en su análisis de la obra de Albert Einstein:
Hay una segunda discontinuidad lógica que también interviene para “ser un error el permitir que la descripción teórica dependa directamente de aseveraciones empíricas” (Schlipp 674). Esto concierne a la relación de conceptos entre sí cuando se les emplea en conjunto para formar un esquema de axiomas —por ejemplo, algunas postuladas leyes de la naturaleza— (“proposiciones que expresan una relación entre conceptos primarios”). No sólo cada concepto individual sino todo “el sistema de conceptos es una creación del hombre lograda en un ‘libre juego’”. Su justificación se encuentra en el triunfo pragmático del esquema construido, cuando a la postre da una “medida de supervisión sobre la experiencia de los sentidos que podemos lograr con su ayuda”.
Una y otra vez Einstein vuelve a la doble discontinuidad, con frases como éstas: “No hay camino lógico a estas leyes elementales; sólo la intuición por encontrarse en contacto simpático con la experiencia” (Holton, 1985: 43).
Las dos discontinuidades se originan en la imposibilidad de tener “acceso directo” al objeto, tema ampliamente tratado por los empiristas lógicos (Carnap, 1932-1933; Neurath, 1932-1933). La primera discontinuidad se origina en el momento inductivo, al pasar de las hipótesis empíricas a las plausibles y, la segunda discontinuidad, en el pasaje de las hipótesis conceptuales a lo empírico (derivadas deductivamente en el cuerpo teórico) sin alcanzar a los hechos, por lo que no llegan al plano de la experiencia.
Sobre las pruebas de hipótesis
En las ciencias sociales, la segunda discontinuidad —es decir el salto del plano conceptual al empírico— se efectúa de tres maneras, no necesariamente alternativas: i) hipótesis estadística, ii) inferencia de proposiciones empíricas a partir de enunciados teóricos, y iii) validación de campo.
En las disciplinas que concitan el interés de estas páginas es poco frecuente que las hipótesis teóricas sean directamente observables. En la medida en que deban ser sometidas a contraste es necesario realizar una serie de operaciones para ligarlas a las proposiciones empíricas. [10]En general, a partir de una hipótesis teórica suelen derivarse un gran número de hipótesis empíricas —rara vez se genera sólo una, aunque es habitual que así aparezca en los artículos o libros en que se comunican los resultados de las investigaciones—. La multiplicidad de hipótesis empíricas susceptibles de ser derivadas de una misma hipótesis teórica hace cuestionable, desde el punto de vista lógico, aceptar que la adecuación de la experiencia a las hipótesis empíricas sea condición necesaria y suficiente para convalidarla. A menos que se pueda sostener válidamente que se han sometido a prueba todas las consecuencias lógicas de un enunciado teórico, cabe la posibilidad de derivar una consecuencia —aún no observada— que sea contradictoria con los hechos. Esta es la razón que lleva a concluir que las hipótesis convalidadas no se aceptan sino que, únicamente, no se refutan.
Tómese como ejemplo el enunciado teórico según el cual se postula una relación entre el número de hijos de una familia y la formación de capital humano como medio para salir de la pobreza crónica. Para generar la o las correspondientes proposiciones empíricas habrá que definir, por lo menos con cierta claridad, qué se entenderá por hijo: ¿se limitará sólo a los que tenga la pareja?, ¿qué ocurre si hay más de una unión conyugal a lo largo del tiempo, si hay niños dependientes que no son hijos de ambos?, ¿los hijos a los que refiere la teoría son todos sin importar la edad o sólo los que están en edad escolar?, ¿qué ocurre con la definición de los hijos cuando culturalmente la familia se concibe en forma ampliada? Los caminos para responder estas preguntas deben apuntar, según la teoría del capital humano, al uso de los escasos recursos disponibles para la formación de dicho capital. Entonces, las posibles respuestas deben atender lo que se entenderá por tal. Desde el punto de vista del pensamiento económico, no es difícil concluir que el capital humano debe ser visto como un conjunto de conocimientos y habilidades cuyo uso en el mercado proporciona un rendimiento económico. Si se está de acuerdo con esta definición habría que establecer si los conocimientos y habilidades para el trabajo práctico se consiguen o no en las escuelas y la pregunta inmediata es: ¿en todas las escuelas, o hay escuelas en las cuales sí y otras en las que no? También cabe preguntarse si la relación entre los conocimientos, el desarrollo de las habilidades y la disciplina para el trabajo se acumulan continuamente, año con año, a lo largo del proceso educativo, o bien, el proceso es discontinuo en el sentido de que los logros en cada uno de los niveles —preescolar, básica, media superior y superior— se consolidan al final de cada ciclo. Además, cabe preguntarse si la educación formal es la única fuente de formación de capital humano: ¿aporta o no capital humano la experiencia laboral conseguida en el hogar, en las actividades rurales, en las artesanías, etcétera? Las respuestas a estas preguntas conducen a diferentes proposiciones empíricas. En unos casos, la hipótesis a validar tomaría la forma de una relación entre niveles educativos —por ejemplo, educación básica, media, y superior— y el número de hijos de la familia nuclear; en otros, una relación funcional continua entre años de instrucción formal en escuelas con reconocimiento del sistema educativo y el número de dependientes menores de dieciocho años de edad. Además, se podría agregar, al hacer un poco más compleja la noción de capital humano, la variable experiencia laboral, lo que llevaría a plantearse el problema de cuál es la mejor forma de medirla.
Además de la multiplicidad de proposiciones empíricas que se pueden derivar del correspondiente enunciado teórico, cualquier investigación debe hacer que los conceptos sean operativos, pero también hay que tomar en cuenta que en la operacionalización no sólo interviene cada concepto involucrado en una relación, sino que la relación misma contribuye a darle sentido. En el ejemplo del capital humano y el número de hijos de una familia, la naturaleza misma de la relación empleada en el argumento conduciría a limitar el concepto de hijo a todos aquellos que siendo o no descendientes directos de la pareja principal compiten por los recursos disponibles dedicados a la formación escolar de las nuevas generaciones, limitando dicho período según la edad de los hijos. La especificación de la clase de referencia no es sólo una cuestión demográfica o de definición de familia, sino del sentido y el significado que adquiere dicho concepto dentro de la teoría. En síntesis, el vínculo de los enunciados teóricos y las proposiciones empíricas no es trivial ni está totalmente determinado, se trata de un proceso inferencial y, por lo tanto, sujeto a error.
Читать дальше