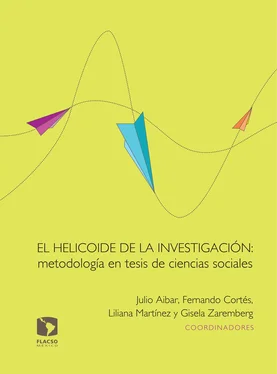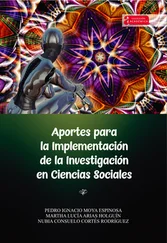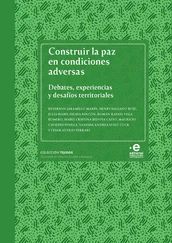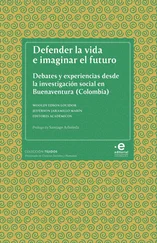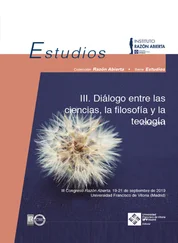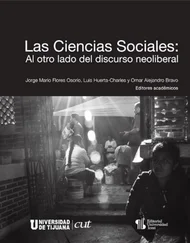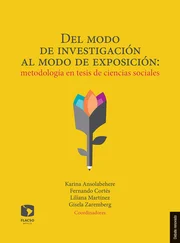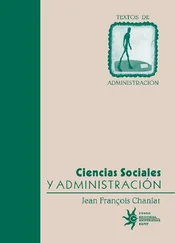La formulación de hipótesis no está circunscrita al campo de la ciencia. Han jugado un papel central en discusiones teológicas relativas a los más diversos temas, como la existencia del purgatorio o del infierno, hasta el sexo de los ángeles; así como largas discusiones filosóficas respecto a la forma como los seres humanos aprehendemos la realidad, concepto mismo que algunas corrientes ponen a debate. Para evitar equívocos, hay que señalar que en este texto la palabra hipótesis se usará en el sentido más restringido de hipótesis científica, limitada, en la mayoría de los casos, a las ciencias sociales.
Las hipótesis convalidadas son aquellas que están teóricamente bien fundadas y empíricamente bien sustentadas. Si una hipótesis forma parte de un sistema teórico general que le da soporte y, además, representa adecuadamente los observables “le honramos con el título de ley” (Bunge, 1979: 284). Las leyes son hipótesis que han superado la prueba de los observables y que pertenecen a sistemas teóricos de validez general. Si ningún nuevo razonamiento ni experiencia pudiera afectar a las hipótesis convalidadas entonces habría que clasificarlas entre las verdades de la lógica (Bunge, 1979: 284). Sin embargo, una rápida mirada sobre la historia de la ciencia permite concluir que toda ley, aun en las ciencias más consolidadas, está sujeta a las consecuencias de los avances conceptuales y empíricos, lo que permite concluir que la distancia entre una hipótesis convalidada y una ley remite a una cuestión de grado.
En síntesis, se pueden distinguir cuatro tipos de hipótesis: i) las ocurrencias, ii) las empíricas, iii) las plausibles, y iv) las convalidadas. Un requisito básico que cruza a estos cuatro tipos es que deben cumplir con la condición de estar bien formuladas, es decir, expresar las ideas de manera que faciliten la comunicación. Dejando de lado las ocurrencias, que parecen emerger de los estadios más simples del trabajo conceptual, desde la perspectiva de las ciencias sociales es conveniente analizar los vínculos posibles entre los tres tipos restantes de hipótesis: las empíricas, las plausibles y las convalidadas.
Las relaciones entre las hipótesis empíricas, teóricas y convalidadas
Es frecuente que en la vida cotidiana se hagan generalizaciones hipotéticas basadas en nuestras experiencias, y no sólo esperando el autobús. Al observar el comportamiento de quienes nos rodean hacemos hipótesis acerca de sus estados de ánimo o de salud. Leyendo el periódico se plantean relaciones, por ejemplo, entre la violencia civil cotidiana y la pobreza o la expansión del narcotráfico infiltrado en las estructuras políticas. Estas relaciones se basan en la forma en que se han organizado las experiencias y muchas veces son útiles al momento de tomar decisiones de la vida cotidiana, especialmente cuando hay que elegir entre varias opciones sin llevar a cabo una investigación propiamente dicha. Las hipótesis empíricas no se formulan en el vacío, suponen conocimiento y observación intencionada e informada.
El derrumbe del empirismo lógico inició con la imposibilidad de sustentar empíricamente la posibilidad de la observación neutral o, como también se denomina, objetiva (Ayer, 1965: 23-27). Así, después de la segunda guerra mundial, empezó a ganar terreno la idea de que toda observación está cargada de conocimiento. Esta idea fue discutida en el nivel filosófico por Russell Hanson (1989) y justificada teórica y empíricamente por la escuela ginebrina con Piaget (1981) a la cabeza.
Con el propósito de analizar los vínculos entre las hipótesis empíricas, las plausibles y las convalidadas como forma de avance del conocimiento, es conveniente distinguir entre las observaciones que realiza una persona que posee conocimiento validado, ya sea técnico especializado o científico, y una persona común. Nuestra experiencia nos permite diagnosticar si alguien “parece enfermo”, mientras que el médico, basado en su conocimiento, selecciona los síntomas del paciente a partir de una primera hipótesis que luego corrobora agregando otros síntomas que pertenecerían al síndrome en cuestión. La mirada del científico social, en contraste con la de quien no dispone de herramientas conceptuales para “mirar lo real”, queda claramente sustanciada en la reflexión que hace Marín (2007) al señalar que, a pesar de compartir la realidad que vivía Argentina en 1973 y 1974: “Realmente me resultaba difícil pensar las razones que a muchos les impedía ver y entender lo que estaba sucediendo. No alcanzaba aún a comprender cuáles eran los obstáculos que nos distanciaban acerca de lo que para mí era ya una realidad cotidiana posible de ser observada. En apariencia vivíamos la misma realidad pero no veíamos ni le atribuíamos el mismo carácter” (Marín, 2007: 44). Para un analista político, la represión policial de una marcha popular puede llevarle a concluir que se vive la amenaza de un aumento en el autoritarismo mientras, para el resto de la población no sea más que una acción gubernamental necesaria para mantener el orden social.
En aquellos casos en que las hipótesis empíricas se generan dentro de un campo disciplinario, pueden transformarse en hipótesis plausibles a través de “una creación libre de la mente humana” (Holton, 1985: 42), pasando a formar parte de una teoría. Sin embargo, su incorporación debe ser coherente con las restantes hipótesis que conforman esa teoría. En resumidas cuentas, la hipótesis empírica elevada al plano teórico debe tener sentido pleno, entendiendo por tal “el conjunto de proposiciones que implica o que la implican” —es decir, la unión de su ascendencia o descendencia lógica (Bunge, 2000: 88). Nótese que el proceso de dar contenido conceptual a una hipótesis empírica tiene lugar en un momento en que predomina la inferencia inductiva (creación libre del intelecto) y que, en un segundo momento, debe subordinarse a la deducción, que opera a través de las relaciones de implicación que garantizan la consistencia lógica de la teoría.
Un ejemplo más sobre la formulación de hipótesis empíricas y su conversión en hipótesis plausibles. El análisis de la relación entre el número y la escolaridad de los hijos que tiene una familia juega un papel destacado en la teoría del capital humano y ha sido uno de los soportes más importantes para diseñar y promover los programas de transferencias monetarias condicionadas. Sin embargo, en países no desarrollados, las políticas de planificación familiar, aunque logren su propósito central de disminuir el número de miembros de las familias (incluidas las familias pobres), no siempre se traducen en aumentos en la escolaridad de los hijos. Esta hipótesis empírica, que surge de la observación de los hechos o de la experimentación, se puede transformar en una hipótesis plausible incorporándola coherentemente a la teoría. Así, la teoría básica del capital humano requeriría tomar en cuenta el papel que juegan las instituciones en la descendencia y la existencia o no de un seguro de vejez proporcionado por el Estado y no por la familia; y la racionalidad de la decisión de los pobres enfrentados al uso de recursos escasos que les lleva a invertir en la educación de los hijos y no de las hijas, considerando las reglas culturales de reproducción doméstica y las formas de transmisión de los escasos activos de los hogares de una generación a otra (Banerjee y Duflo, 2011: 123-129).
Vale la pena insistir que, en la investigación científica, toda observación es intencionada e ilustrada. Intencionada porque selecciona o ve únicamente determinados “hechos”; ilustrada porque, al mismo tiempo, esos hechos son conceptualmente interpretados (Piaget y García, 1982: 23-24). En consecuencia, la consistencia lógica del enunciado empírico con las restantes proposiciones derivadas de la teoría tiene un papel central para que dicho enunciado sea admitido como un miembro más de esa teoría.
Читать дальше