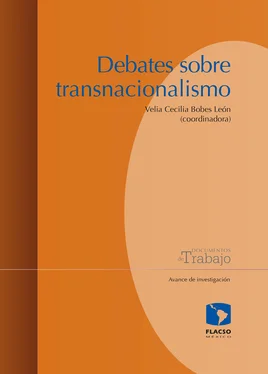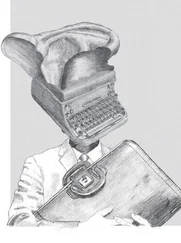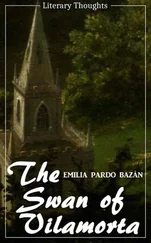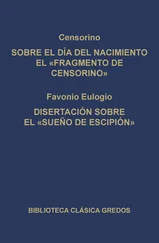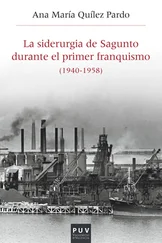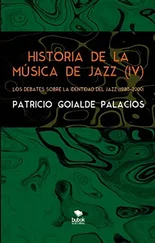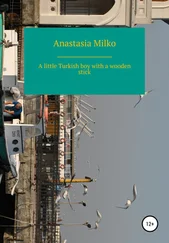Estos cambios significativos en la migración han sido advertidos y han dado lugar a la nueva generación de estudios migratorios, que busca comprenderla como fenómenos transnacionales. Desde esta perspectiva, se introduce la reflexión no sólo sobre los cambios profundos que se producen en el fenómeno de la migración actual y la evaluación de sus efectos (positivos y negativos) en los diferentes espacios sociales que involucra, sino también sobre las modificaciones que, en el ámbito de las relaciones sociales, se dan en los planos local y regional.
Hoy en día, la perspectiva del transnacionalismo se ha establecido como una forma legítima —aunque no exenta de controversia— de enfocar los estudios de ciertos grupos de migrantes y algunos autores —por ejemplo, Faist (2000)— han comenzado a integrar sus reflexiones en una perspectiva más global, en la medida en que llaman la atención sobre la necesidad de construir una teoría más sistemática, que defina lo transnacional como un nuevo espacio social que constituye una parte de algo mayor. Desde esta perspectiva, la reflexión sobre los movimientos de poblaciones es vista en su conexión con fenómenos de mayor alcance que están transformando el mundo contemporáneo, pero sin dejar de analizar los procesos microsociales que involucran al individuo migrante y sus comunidades más inmediatas.
La propuesta del transnacionalismo migrante deriva, entonces, de la existencia actual de un consenso acerca de la emergencia de un fenómeno social más complejo, contingente a los procesos de globalización. A partir de este consenso, no obstante, en la definición del transnacionalismo, encontramos diversas propuestas y tipologías que tratan no sólo de dar cuenta del fenómeno, sino de caracterizarlo y teorizar acerca de su naturaleza y especificidad. Dentro de esta vastedad han aparecido las nociones de globalización desde abajo, comunidades transnacionales desterritorializadas, espacios transnacionales, campos transnacionales, o el vivir transnacional, todas estas propuestas son constitutivas de un dinámico debate teórico que contribuye a reforzar la percepción de las dificultades epistemológicas que supone trabajar con un concepto ambiguo y polisémico.
Además de estas propuestas existe un conjunto de estudios empíricos a partir de los cuales se han formulado versiones más exhaustivas que intentan adaptarla y especificarla para casos concretos. Entre las cuales resulta muy sugerente la de Itzigsohn et al. (1999), quienes proponen ver el transnacionalismo como una forma de relación social que se da en diversas gradaciones e instancias, lo que supone un continuum entre el transnacionalismo sensu stricto (narrow) —regular, constante e institucionalizado— y el que denominan transnacionalismo en sentido amplio (broad), que llega hasta las prácticas materiales y simbólicas que implican sólo un movimiento esporádico y el involucramiento ocasional de los migrantes en actividades hacia su país, pero que siempre incluye a éste como punto de referencia. Entre ambos polos tiene lugar un amplísimo abanico de contactos, ocupaciones, compromisos y actividades que son en diverso grado transnacionales.
En este sentido, para definir y caracterizar lo transnacional, habría que precisar en qué medida los migrantes participan del proceso, ya que se puede ser, por ejemplo, un migrante que sólo viaja muy rara vez a su lugar de origen, pero se involucra en las asociaciones de oriundos y mantiene una relación constante con el consulado, o puede darse el caso de alguno que sólo participa en las celebraciones religiosas transnacionales en el lugar de residencia (por ejemplo, la fiesta del santo patrono del pueblo).
Asimismo, conviene aclarar que lo transnacional puede referirse a los contactos entre países, regiones o localidades. Al revisar diversos estudios de caso analizados desde la óptica del transnacionalismo, se encuentran diversos niveles de concreción. Entre países, hay contactos transnacionales entre empresas o entre un gobierno y sus diásporas (Roberts et al., 2003); pero también se ha documentado la existencia de migrantes identificados como grupos por su procedencia nacional; desde este punto de vista, se han caracterizado redes, vínculos y comunidades transnacionales de salvadoreños en Estados Unidos (Santillán, 2005), ecuatorianos en Europa (Ramírez y Ramírez, 2005) y haitianos en Estados Unidos (Glick y Fourom, 2003). Pero también existen estudios que vinculan un origen nacional con un destino más específico, como los dominicanos de Nueva York que viven en constante comunicación con su país (Itzigsohn et al., 1999) y los peruanos en Milán (Tamagno, 2003). A su vez, en una perspectiva más localizada de contactos que vinculan a pequeñas localidades con sus migrantes en alguna ciudad extranjera, se han documentado los casos de los mirafloreños asentados en Boston, estudiados por Levitt en la década de los noventa (Levitt, 2011), los ticuanenses de Nueva York (Smith, 2006), o la comunidad de Jalostotitlán asentada en California (Hiriai, 2009). Asimismo, se ha señalado una diferencia entre los contextos de expulsión rurales y urbanos, así como las áreas tradicionales de expulsión frente a las emergentes. [2]Como se observa, a partir de los casos empíricos se hallan vínculos y contactos transnacionales en diferentes niveles, tanto en los niveles de grupos nacionales (país/país), como acotados en cuanto al destino (país/ciudad), y además la conformación de comunidades específicas en cuanto origen y destino (local/local).
No obstante, en todos los casos aparece como una constante la existencia de una “bifocalidad” (Vertovec, 2006) de perspectivas de vida (a diferentes niveles), que implica de alguna manera al que se va tanto como al que se queda, transformando la percepción sociocultural de ambos grupos, pues con ésta surgen nuevos estilos y prácticas cotidianas más “híbridas” y se modifican los significados y valores. En este sentido, así como en la sociedad de acogida los migrantes viven mirando el pueblo y reproduciendo sus costumbres, tradiciones y cultura, el trasiego con el lugar de procedencia (viajes continuos o retorno, intercambios simbólicos) origina que se “importen” estilos, modas y valores.
Al repasar las diferentes posturas del enfoque transnacional, lo que se asegura es que el transnacionalismo no es un fenómeno fijo y acotado estructuralmente, antes bien se entiende más como un conjunto de lazos, posiciones en redes y organizaciones que atraviesan las fronteras de ambas naciones. Esos lazos pueden ser tanto institucionalizados (por ejemplo, en el caso de partidos políticos y organizaciones cuyas membresías participan en la política y la economía formal), como —lo que es más común— de naturaleza informal (vínculos familiares y emprendimientos informales de los migrantes en sus relaciones con el lugar de origen y destino) (Faist, 2000). Así, la solidaridad, la reciprocidad y, por tanto, el capital social, son cruciales para el establecimiento de espacios transnacionales.
A partir de estas propuestas y más allá de las diferencias de matices y enfoques de cada autor, me gustaría reflexionar sobre los elementos que recuperamos para la construcción de nuestro propio modelo analítico, asimismo subrayar las ventajas del transnacionalismo como forma de aproximación al estudio del fenómeno migratorio; en primer lugar, es evidente el hecho de que esta perspectiva permite vincular el fenómeno de la migración con el contexto más general de la globalización y las dinámicas trasformadoras del mundo contemporáneo, incorporando las dimensiones económica, política, social y cultural como un entramado simultáneo y vinculante.
Asimismo, desde el punto de vista teórico, permite ver al migrante como un agente —en el sentido que Giddens (1995) atribuye a este concepto— cuyas habilidades, competencias y recursos lo habilitan de una capacidad estructurante. Esta perspectiva de agencia implica incorporar una mirada que complementa el ámbito individual (motivaciones, decisiones del migrante) con el análisis de las estructuras (entendidas como el conjunto de reglas y recursos que intervienen en el ordenamiento de los sistemas sociales y que influyen sobre la integración social y sistémica (Giddens, 1995), lo cual supone —sin descartar el efecto de constreñimiento de los condicionantes externos— poder aprehender el ser individual del migrante y su capacidad para modificar la producción de resultados definidos, y atender a su capacidad de producción y reproducción del orden social.
Читать дальше