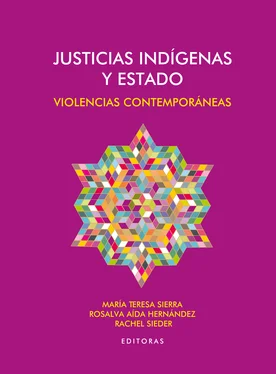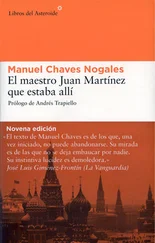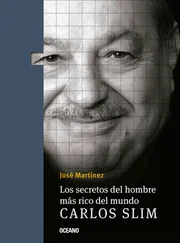1 ...8 9 10 12 13 14 ...28 Para muchos de los actores sociales con quienes trabajamos, las identidades locales (como los cuetzaltecos, pedranos o migueleños), las adscripciones lingüísticas (tojolabales, cakchiqueles, nahuas, mixtecos), o las identidades campesinas eran los espacios de autoidentificación más importantes hasta hace algunas décadas. Lo indígena como identidad política es de reciente construcción. Transitó por los caminos rurales de los cinco continentes, llegando a las aldeas más aisladas, a través de talleres, marchas y encuentros en los que dirigentes comunitarios, integrantes de organizaciones no gubernamentales (ONG) o religiosos de la teología de la liberación empezaban a popularizar el concepto para referirse a los “pueblos originarios” y denunciar los efectos del colonialismo en sus vidas y territorios. Así, a los términos de autoadscripción local se añadió un nuevo sentido identitario: el ser indígena, y, en el caso de Guatemala, el ser maya, que edificó una nueva comunidad imaginaria con otros pueblos oprimidos del mundo. Varios analistas señalan que el movimiento por los derechos indígenas nació siendo transnacional (Brysk, 2000; Tilley, 2002), ya que desde sus orígenes fue más allá de las luchas y las autoadscripciones locales.
A diferencia del concepto analítico “grupos étnicos”, “indígenas” cruzó las limitadas fronteras de la academia y apuntó hacia la formulación de una agenda política que iba más allá de los problemas locales inmediatos que enfrentan los pueblos que se identifican con la nueva autoadscripción. El nivel de apropiación de la nueva identidad transnacional dependió mucho de los procesos organizativos en cada región y del acceso que tuvieran a esos discursos globales. En muchas regiones, las autoidentificaciones locales, como acatecos, chamulas o pop’ties, siguen anteponiéndose a la identidad indígena (véanse Canessa, 2006; Cumes y Bastos, 2007). En otras regiones, las identidades campesinas o mestizas siguen siendo los términos de autoadscripción de la población que, vista desde afuera, podría tipificarse como indígena debido a su especificidad lingüística y a sus rasgos culturales pero que por diferentes razones históricas no se han apropiado de ese concepto (De la Cadena, 2000; Mattiace, 2007).
Si bien es cierto que las reformas multiculturales neoliberales tendieron a construir la categorización del ser “indígena”, separando el “ser indígena bueno” del “ser indígena malo” (Hale, 2004), en nuestras investigaciones pudimos constatar que los pueblos indígenas contestaron y se resistieron a esas definiciones limitadas. En varios de los estudios de caso que aquí analizamos, se observa el desarrollo de una política de la representación, que ha sido la base para repensar las alianzas políticas a partir de una identidad indígena no excluyente.
En la experiencia de la policía comunitaria en Guerrero, analizada por María Teresa Sierra, confluyen hablantes de na’savi (mixteco), me’phaa (tlapaneco), con campesinos mestizos que no hablan más que castellano, lo cual no impide que todos asuman una identidad indígena que utiliza herramientas internacionales, como el Convenio 169 de la OIT, para reivindicar sus derechos territoriales y jurisdiccionales. En un sentido similar, el zapatismo ha desarrollado políticas culturales que desestabilizan visiones hegemónicas sobre la indigeneidad. Los trabajos de Alejandro Cerda y de Mariana Mora nos muestran que los zapatistas han respondido a las representaciones hegemónicas de la cultura indígena al reivindicar perspectivas no esencialistas que incluyen el replanteamiento de las tradiciones, del derecho indígena y las formas de gobierno locales, desde perspectivas más incluyentes para hombres y mujeres.
En esos procesos, las mujeres zapatistas han desempeñado un papel fundamental para redefinir lo que se entiende por “ser indígena” y para incluir las “nuevas costumbres” de participación femenina entre los derechos colectivos de sus pueblos. Luchan para obtener el reconocimiento de sus derechos culturales y políticos como indígenas y como mujeres. No se trata del reconocimiento de una cultura esencial, sino del reconocimiento del derecho a reconstruir, confrontar o reproducir una cultura, no en los términos establecidos por el Estado, sino en los delimitados por los propios pueblos indígenas, en el marco de sus propios pluralismos internos. La experiencia de las mujeres zapatistas no es una experiencia aislada: las mujeres nahuas de Cuetzalan (véanse Chávez y Terven), las promotoras de la policía comunitaria (véase Sierra) y las alcaldesas mayas de Guatemala (véase Morna Macleod) teorizan sobre su cultura con perspectivas que rechazan las definiciones hegemónicas de tradición y cultura del indigenismo oficial y de los sectores conservadores de las organizaciones indígenas nacionales, mediante el planteamiento de la necesidad de cambiar aquellos elementos que excluyen y marginan a las mujeres.
Si consideramos la hegemonía del Estado como un proceso siempre inacabado, podemos entender que la agenda del multiculturalismo neoliberal no haya logrado reconstituir una nueva hegemonía estatal estable. Más bien, como demostramos en este libro, ha provocado la creación de nuevas formas de autoadscripción, organización y pertenencia. Su énfasis en la necesidad de reforzar la sociedad civil y promover la descentralización ha dado nuevas oportunidades a los pueblos indígenas que buscan ampliar sus espacios de autonomía y autodeterminación. Al mismo tiempo que se resignifica lo que antes era la vida misma como “cultura” y las formas de resolver los problemas comunitarios como “derecho propio”, se han creado espacios de negociación entre géneros y generaciones, para redefinir lo que se entiende por “ser indígena” y para replantear las normas comunitarias. Se trata de un momento histórico de creatividad cultural, no exento de contradicciones y de relaciones de poder, en el que hombres y mujeres indígenas están replanteando sus prácticas culturales y jurídicas.
La experiencia de las mujeres mayas y sus apuestas para construir visiones propias de dignidad humana y del buen vivir ponen de manifiesto su fuerza creativa para apropiarse del discurso sobre los derechos, cuestionando los sentidos etnocéntricos que no contemplan las lógicas culturales ni las cosmovisiones indígenas (véase el capítulo de Morna Macleod). De esta manera, la reivindicación identitaria y la de género se convierten en el argumento principal para discutir la diferencia y debatir sobre los poderes en ambientes coloniales y fuertemente racializados, como sucede en Guatemala.
La politización del derecho implica concebirlo como un campo de poder en el que la movilización política constituye un referente fundamental para el desarrollo de acciones contrahegemónicas o de “cosmopolitismo subalterno” (Santos y Rodríguez Garavito, 2005). En el proceso de movilización política del derecho, los usos de lo legal y de lo ilegal adquieren nuevas dimensiones al vincularse con el reclamo de los derechos globalizados que ponen en juego reivindicaciones identitarias y colectivas. Tales estrategias políticas de movilización son usadas por los actores sociales que compiten con corporaciones transnacionales por su territorio y sus recursos naturales, como analiza Elisa Cruz en su capítulo en relación con los zapotecas del istmo de Tehuantepec. En un contexto muy diferente, los campesinos indígenas zapatistas que desde la ilegalidad apelan a la legalidad de sus reclamos por sus tierras, movilizan también el lenguaje globalizado de sus derechos (véase el capítulo de Alejandro Cerda). En todos los procesos, la politización del derecho indígena y las identidades étnicas constituyen potentes instrumentos para ganar legitimidad ante la presión desmedida de los actores estatales y transnacionales que intentan usar políticamente las leyes para disminuir los derechos de quienes se rebelan ante la ley del Estado.
Читать дальше