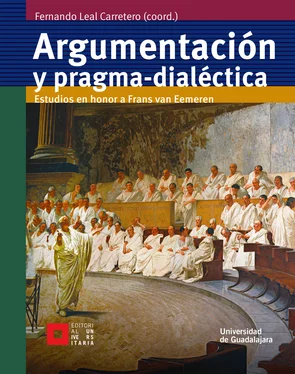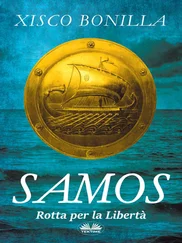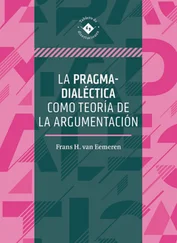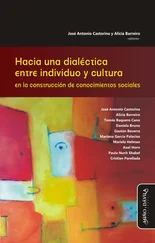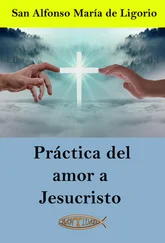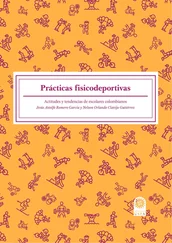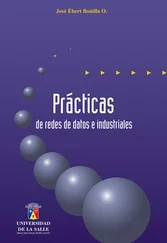29Véase p.ej. Jackson y Jacobs (1980) así como Jacobs y Jackson (1981, 1982, 1983).
30Para un breve panorama de los varios acercamientos al análisis del discurso y su base empírica, véase van Eemeren, Grootendorst, Jackson y Jacobs (1993: 50-59).
31Incluso un discurso que es claramente argumentativo no corresponderá en muchos respectos al modelo ideal de discusión crítica, o al menos no directa ni completamente.
32A un nivel introductorio estos términos y conceptos se explican en van Eemeren, Grootendorst y Snoeck Henkemans (2002). Véase también van Eemeren and Grootendorst (1992) y van Eemeren (ed., 2001).
33Para el análisis de premisas inexpresas véase van Eemeren y Grootendorst (1992: 60-72).
34Para una discusión de las estructuras de la argumentación, véase van Eemeren y Grootendorst (1992: 73-89).
35Para una discusión de los esquemas argumentales véase van Eemeren y Grootendorst (1992: 94-102).
36La manera implícita y poco clara en la que las varias etapas de una discusión crítica a menudo aparecen en el discurso argumentativo, distorsionadas y acompañadas de distractores, no debe suscitar la conclusión prematura de que el discurso es deficiente o la conclusión superficial de que el modelo ideal de la discusión crítica no es realista. Lo primero se ve contradicho por lo que la pragmática nos enseña sobre el discurso ordinario, lo segundo por las enseñanzas dialécticas relativas a la resolución de diferencias de opinión. Véase van Eemeren y Grootendorst (1984, cap. 4; 1992, cap. 5) así como van Eemeren, Grootendorst, Jackson y Jacobs (1993, cap. 3).
37Véase van Eemeren, Grootendorst, Jackson y Jacobs (1993, cap. 4).
38Las dos transformaciones se distinguen por su grado de “convencionalización”. La pregunta retórica está como tal altamente convencionalizada mientras que lo indirecto de la propuesta no lo está. Solamente en un contexto bien definido podemos detectar fácilmente el modo indrecto de hablar e interpretarlo correctamente. Véase van Eemeren y Grootendorst (1992: 56-59).
39Si vemos las reglas del procedimiento pragma-dialéctico de discusión como condiciones de primer orden para tener una discusión crítica, entonces podemos ver las condiciones internas propias a una actitud razonable de discusión como condiciones de “segundo orden” y relativas al estado mental en que asumimos se encuentran los que discuten. En la práctica, la libertad de las personas para satisfacer las condiciones de segundo orden se ven a veces limitadas por factores psicológicos fuera de su control, tales como la inhibición de las propias emociones o la presión que ejercen otras personas. Existen también condiciones externas, “de tercer orden” que necesitan cumplirse para poder llevar a cabo propiamente una discusión crítica. Ellas tienen que ver con las circunstancias sociales en las que tiene lugar la discusión, lo cual a su vez tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones de poder o autoridad que existan entre los participantes [uno es jefe y el otro empleado, uno es tutor y el otro estudiante] o bien con características especiales de la situación en que se da la discusión [hace mucho ruido o mucho calor, las personas tienen prisa, etc.]. Las condiciones de segundo y tercer orden para la conducción de una discusión crítica en el sentido ideal son condiciones de orden superior para resolver diferencias de opinión. Solamente si se satisfacen estas condiciones puede realizarse plenamente el ideal de razonabilidad crítica.
40Una versión mejorada de las reglas pragma-dialécticas para la discusión crítica se encuentra en van Eemeren y Grootendorst (2003, cap. 6).
41[Nota del traductor: En inglés problem-validity. Véase en este libro cap. 1, n. 9 y cap. 2, n. 14; véase también nota siguiente.]
42Las nociones de “validez resolutoria” [problem-validity] y “validez convencional” [conventional validity] se basan en ideas de Crawshay-Williams (1957) y fueron introducidas por Barth and Krabbe (1982). En van Eemeren y Grootendorst (1988a, 1988b, 1992) se da cuenta de la “validez resolutoria” de las reglas pragma-dialécticas; su validez inter-subjetiva se ha investigado empíricamente (y en gran medida se ha confirmado) en un serie de pruebas experimentales, p.ej. en van Eemeren, Meuffels y Verburg (2000). [Véase también cap. 5 de este libro.]
43Por cuanto se oponen al proteccionismo de puntos de vista y a la inmunización de cualquier punto de vista frente a la crítica, tales personas rechazarán todo “justificacionismo” fundamentalista (lo que los alemanes llaman Letztbegründung o “fundamentación última”). Al adoptar esta perspectiva, la pragma-dialéctica conecta con la dialéctica formal tal como la desarrollaron Barth y Krabbe (1982).
44Véase Popper (1971, cap. 5, nota 6).
45Esto no significa que el proponer una argumentación no pueda combinarse con o incluir el uso de páthos o éthos, o que haya argumentos relevantes que estén sugeridos por o implicados en agrumentos que parecen irrelevantes. Para un panorama de la historia de la retórica clásica y una explicación del papel de lógos, éthos y páthos, véase Kennedy (1994).
46Qué signifique “válido en un sentido lógico” dependerá de la teoría lógica que se use.
47Véase van Eemeren y Grootendorst (1992: 94-102).
48La identificación pragma-dialéctica de falacias es siempre condicional. Una jugada argumentativa puede considerarse una falacia solamente si podemos decir correctamente que el discurso en cuestión tiene por fin resolver una diferencia de opinión.
49Para un panorama de los acercamientos teóricos a las falacias antes y después de Hamblin, véase van Eemeren (2001).
50[Nota del traductor: En la terminología pragma-dialéctica una diferencia mixta de opinión es una en la cual cada una de las dos partes de la discusión sostiene un punto de vista. La manifestación más simple de una diferencia mixta de opinión es cuando una parte sostiene la afirmativa y la otra la negativa de una proposición dada. Si solamente una de las partes sostiene un punto de vista (sea la afirmativa o la negativa) mientras que la otra parte se limita a expresar dudas o reservas respecto de ese punto de vista, entonces los pragma-dialécticos hablan de una diferencia no mixta de opinión.]
51Un punto de vista “cero” ocurre en una diferencia de opinión no mixta cuando la otra parte tiene solamente dudas acerca de la aceptabilidad del punto de vista. Véase van Eemeren y Grootendorst (1992: 13-25)
52Lamentablemente, en la práctica académica sigue habiendo una enorme brecha conceptual y una falta de entendimiento mutuo entre los protagonistas de los enfoques dialéctico y retórico. Se percibe en general que en la antigüedad griega la diferencia inicial se reducía a una división del trabajo. De acuerdo con Toulmin (2001), luego de la revolución científica del siglo XVII la división se volvió “ideológica” y el resultado fue que dos paradigmas aislados terminasen por considerarse incompatibles. La retórica se ha vuelto un campo de estudio en las humanidades para estudiosos interesados en la comunicación, el análisis del discurso y la literatura. La dialéctica se incorporó primero a las ciencias exactas y durante un largo tiempo desapareció de la vista con la ulterior formalización de la lógica en el siglo XIX. Hasta hace poco los retóricos ignoraron mayormente los resultados de las teorizaciones dialécticas y viceversa. Los artículos en van Eemeren y Houtlosser (coords., 2002) son parte de un esfuerzo por estimular un nuevo acercamiento.
53Cuál sea la mejor manera de maniobrar estratégicamente depende en último término de los límites contextuales que impone la situación dialéctica, el auditorio al que hay que persuadir y el repertorio lingüístico utilizable.
Читать дальше