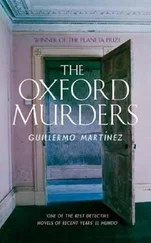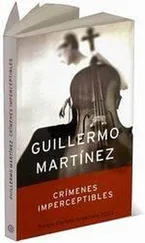Cierto día, mientras me encontraba hojeando un diccionario en la sección dedicada a la letra W recibí una visita inesperada. Tocaron de manera tan discreta que por momentos dudé de que esos suaves impactos en la puerta fueran reales, ¿acaso la humanidad se había vuelto sensata y lo expresaba en aquel minúsculo acontecimiento? Recién había terminado los quehaceres rutinarios: lavar unos cuantos platos, sacudir el polvo de los muebles, asear el excusado con ácido muriático. De quehaceres rutinarios nada tenían, ya que podían sucederse varios días sin que pusiera mi vista una sola vez en la cocina. Asear mi casa es un acontecimiento que merece ser registrado en un diario íntimo. Sobre todo cuando disuelvo los miasmas o limpio con vinagre la duela del piso. Sin descorrer las cortinas atisbé, desde la ventana, una silueta conocida. La vieja que me había acusado de haber cometido un crimen estaba frente a mi casa en espera de que el asesino abriera la puerta. Dudé en hacerlo, pero la curiosidad se impuso a mi discreción. Fue entonces que tuve conciencia de mi error. Quien tocaba a mi puerta no era la anciana acusadora, sino su compañera, la discreta anciana que en aquella ocasión se había mantenido en silencio y a un paso atrás de los agentes.
–¿En qué puedo servirle, señora?
–Quisiera hablar con usted. Es muy breve lo que quiero decirle.
No consideré adecuado invitarla a pasar. Su abrigo de lana carecía de sentido en una tarde calurosa.
–Si es breve puede decírmelo aquí, señora.
–¿Es usted cristiano? –me preguntó. Debí haberlo supuesto. Esta señora iba nada menos que en busca de mi alma.
–No, señora. No me considero cristiano ni creo en los dioses que inventan los humanos. Como usted comprobará soy una persona de mente modesta. La idea de Dios no cabe dentro de esa mente diminuta.
No sé por qué he respondido así a una pregunta tan sencilla, acaso porque he querido resumir en una frase toda mi participación.
–Tiene razón, tampoco yo me considero cristiana, ni creo en dioses inventados–agregó. A sus palabras siguió un silencio que se extendió más de lo necesario. Después continuó:
–La policía no hará nada para detenerle. Son unos holgazanes y usted los ha convencido exagerando su seguridad.
–Los he convencido porque soy inocente –insistí, ¿para qué?
–Usted no tendrá castigo en esta tierra, ni tampoco en otro mundo. Usted quedará sin castigo por lo que hizo. Es afortunado.
–Afortunada usted, señora, que ha llegado a vivir tantos años sin caer en las redes de ninguna religión. Yo soy incapaz de hacer daño a nadie, si usted a su edad no se da cuenta de eso, entonces ¿qué puedo yo hacer?
–Solo vine a decirle que reprobamos lo que usted ha hecho. No nos ha engañado, pero tampoco podemos hacer nada. Somos demasiado viejas.
–De una manera u otra todos en esta ciudad somos desafortunados. Si quiere usted que le sea sincero me habría gustado estar en el lugar del hombre que asesinaron.
–El hombre que usted asesinó.
–En un aspecto no se equivoca usted, señora. Tengo enormes deseos de matar a una persona, pero trato de contenerlos. ¿Sabe usted que he escrito dos novelas?
–Eso no le da derecho a hacer lo que le venga en gana. Escribir novelas no es tan importante como preservar la vida humana.
–No, por supuesto. Si le comunico que soy escritor de novelas es porque cuando tengo deseos de matar a uno me dedico a hacer sufrir o matar a mis personajes.
–Es usted un hombre malo, señor…
–Me llamo Orlando Malacara, y no soy un hombre malo, más bien un escritor malo.
–Es usted un hombre perverso, señor Malacara, aunque se oculte tras sus palabras.
Me incomoda hacer observaciones innecesarias, pero esa que en ocasiones denomino mi mujer es nada menos que Rosalía Urdaneta. Desde que la conocí en un bar en Tijuana su cabello me pareció más que hermoso y atractivo: podría ser considerado, el cabello, un serio aspirante para cualquier anuncio de champú. Además de sus virtudes evidentes, Rosalía podía considerarse dentro de cualquier ámbito una mujer elegante; al menos dentro del bar asqueroso donde nos conocimos sus maneras pasaban por ser más que refinadas.
Qué poco valor tiene el refinamiento en quienes acumulan dinero o han recibido de sus familiares herencias cuantiosas. Efectivamente, es un arrebato socialista, el mío, pero a excepción de la gente pobre que intenta a toda costa ser elegante, el resto de la humanidad me tiene sin cuidado. Cuando Rosalía conoce a una persona que le atrae habla un poco más de lo necesario: tal vez porque sabe que sus palabras nos traen noticias frescas de su ropa interior. Yo qué sé. Rosalía fue a la Universidad Iberoamericana donde se hizo de varios diplomas que su padre, especialista en seguridad nacional, colocó en las paredes de su oficina. Pero en este asunto no voy a detenerme. De la universidad brota un nutrido manantial de seres que presumen contar con un lugar asegurado en el mundo. ¿Para qué sirven los estudios universitarios?: para tener una silla en el comedor, un lugar donde acomodar el trasero, ¿o no es así?
Una reunión, siete personas, todos comen y conversan. Si durante esta comida se hace una broma es imprescindible, desde mi punto de vista, que uno de los comensales tome la responsabilidad de soltar una o más carcajadas, cualquiera, de preferencia el que no está masticando o bebiendo líquidos. Insistir en mantenerse serios, o simplemente evitar una sonrisa hace que después de la broma todo sea más ordinario. Debemos reír hasta de las bromas más estúpidas. En estos casos aprender a simular la risa, en caso de que la broma sea mala, es un asunto serio, por no decir de vida o muerte. Que una mujer posea el talento de comunicarse, como lo hacía Rosalía, con médicos tan prestigiosos como el doctor Castellanos Mont, o reírse en la mesa cuando escucha una broma anodina son valores que considero sumamente imprescindibles. ¿Qué virtud tiene la risa si no es simulada? La risa sincera es un ladrido amistoso, un eructo que se produce en el estómago del espíritu. Comunicarse con los médicos, soltar una carcajada en la mesa, conversar con los vecinos acerca de las tuberías, las cuotas, la limpieza de los espacios comunes: junto a estas milagrosas virtudes asuntos como el amor devienen insulsos y no me resultan necesarios para vivir. Sin esa clase de mujeres funcionales no habría podido sobrevivir en esta ciudad donde, a causa de una herencia equivocada, soy dueño de una casa en la colonia Hipódromo Condesa, una casa con dos puertas a la calle, además de tres ventanas que se mantienen casi siempre cerradas, excepción hecha de cuando me dedico a espiar a los transeúntes. Así es: también yo soy un heredero. Es una casa de dimensiones considerables si pensamos en que los hombres modernos aceptamos vivir como roedores dentro de una caja de cartón que denominamos departamento. El caso es que una desconfianza patológica me dice que estos departamentos son ideales para que los compañeros de casa, sean estos padres, hijos, amigos, amantes, hermanos, nos ensarten una daga en el pecho mientras dormimos. Y no creo ser fatalista. El cine se ha equivocado infinidad de veces en estos asuntos porque no son las casonas abandonadas en los bosques, las cabañas levantadas en el pico de la montaña, o las fabricas deshabitadas las que te invitan a cometer desvaríos: ¡Son los departamentos! Y no puedo evitar sonrojarme cuando, hojeando el diario en la sección Inmuebles, me encuentro con un anuncio que dice: “Se renta precioso departamento”. Me pregunto cómo puede considerarse precioso un departamento. ¿Qué mente perversa puede llamar precioso a un cubo de ochenta metros cuadrados? ¿Puede una caja de zapatos ser preciosa? ¿Puede un asqueroso bote de basura ser precioso? Estoy exagerando, sin duda.
Читать дальше