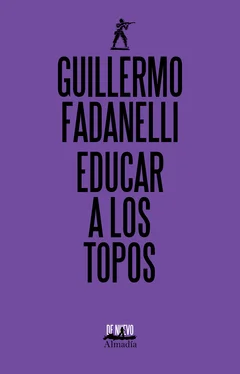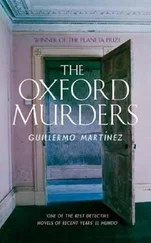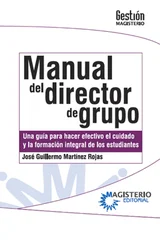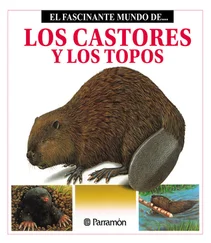GUILLERMO FADANELLI EDUCAR A LOS TOPOS
NARRATIVA
DERECHOS RESERVADOS
© 2020 Guillermo Fadanelli
© 2020 Almadía Ediciones S.A.P.I. de C.V.
Avenida Patriotismo 165,
Colonia Escandón II Sección,
Alcaldía Miguel Hidalgo,
Ciudad de México,
C.P. 11800
RFC: AED140909BPA
www.almadia.com.mxwww.facebook.com/editorialalmadía @Almadía_Edit
Primera edición: marzo de 2020
ISBN: 978-607-8667-55-0
Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas por las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento.
GUILLERMO FADANELLI
EDUCAR A LOS TOPOS

Hace unas noches volví a soñar con mi padre. En mi sueño este hombre de aspecto recio, mal encarado, se encontraba junto a mí explicándome cómo funcionaba su nuevo reloj, sin tomar en consideración que no me importaba en lo más mínimo el funcionamiento de los relojes. Yo lo observaba concentrarse en esas manecillas diminutas, como si su misión más importante en la vida fuera que su hijo mayor comprendiera el enorme valor contenido en un Mido con extensible de oro, carátula ovalada y calendario. Nada más elegante o apropiado para él que almacenar el tiempo en un reloj de oro. Parecía no conceder ninguna importancia al hecho de que mis muñecas continuaran desnudas pese a todos los relojes que me regalara en el transcurso de los años pasados. Yo lo observaba mientras un pensamiento ocupaba mi mente: prefiero que me explique cómo funciona su reloj a que esté muerto, con sus huesos ordenados dentro de una caja que sus hijos ni siquiera pudimos elegir. Mi desinterés por los relojes tiene remedio, pero su muerte me pesa más que todas las horas transcurridas desde el principio del tiempo. Su deceso repentino, que ocurrió cuando su salud daba muestras de mejorar, me reveló algo que no lograron sugerirme los trece relojes que con tanta pasión él atara a mis manos: que el tiempo tiene peso, un peso que ningún humano podría soportar sobre su espalda sin antes haber acumulado una dosis suficiente de cinismo en la sangre.
En el sueño me veía fingiendo, hipócrita como he llegado a ser, una atención que en realidad jamás concedí a mi padre cuando disertaba acerca de las maravillas de la relojería. Fingía, sí, porque sabía que en realidad él estaba muerto y que un instante de distracción me devolvería a la soledad de mi habitación, a la recámara de un huérfano que no se acostumbraba a serlo. Y es que él murió en una madrugada de hace apenas once meses, recostado, con la televisión encendida y la luz de su pequeña lámpara de mesa iluminando su cuerpo enroscado como un caracol. La muerte lo sorprendió sin médicos, hospitales o plañideras compungidas bebiendo café a un lado de su cama, como era de esperarse de un hombre que no tolera ba los aspavientos sentimentales ni mucho menos el derroche de lágrimas. En algún momento de la recién comenzada madrugada mi madre, que dormía en una habitación contigua, entró a su habitación para preguntarle si deseaba cenar, pero él, muerto como estaba, prefirió mantener íntegro su silencio, no responder y cruzar de una buena vez la puerta que se abrió apenas un año atrás cuando sufriera una aparatosa fractura de cadera.
Nunca he sido el vivo retrato de mi padre, pese a que conforme los años avanzan mi rostro comienza a parecerse al suyo y mis facciones se tornan cada vez más agresivas, como si debajo de la arena comenzaran a emerger unas herrumbrosas molduras de hierro, o los fragmentos de una enorme piedra sedimentaria. Es una sensación incómoda lo menos, pero me tranquiliza pensar que en esencia todos los viejos se parecen. Al final de mi vida careceré de un rostro, estoy seguro, pero a cambio tendré una piedra que será como todas las piedras que en conjunto forman montañas. A veces pienso que todos merecemos la muerte, menos los ancianos. Ellos deberían estacionarse para siempre en una de las profundas grietas de su piel maltratada.
Guardo en una caja de cartón los trece relojes que me obsequió mi padre a lo largo de su vida: uno de ellos, acaso el menos solemne, es aquel donde la manecilla más delgada tenía la forma de un cohete espacial que giraba sin cesar en su órbita perfecta. Tomando en cuenta el escaso sentido del humor paterno, el reloj con manecilla de cohete se convirtió a la postre en mi favorito. Al menos puedo considerarlo una excepción o un raro momento de debilidad. Desconozco las razones por las que mi padre simulaba no enterarse de mi aversión por los instrumentos de medición. No conservo el pequeño microscopio equipado con probetas, espátulas, placas de cristal y huevos de camarón, ni tampoco el mecano metálico que se extravió en las constantes mudanzas que me acompañaron después de la juventud. La mayoría de sus regalos, a excepción de la manopla, los bates o los balones estaban relacionados con su afición a medir todo lo que encontraba a su alrededor. Mi padre deseaba medir el mundo, el tiempo, la cintura del universo, pero a mí no me importaba saber si la tierra era redonda o un estanque de patos. Y ahora me importa menos.
Me es indiferente el color de las pastillas que ingiero antes de dormir porque los sueños insisten en recordarme, puntuales, que me he quedado solo en un mundo que me es imposible medir: sin relojes, telescopios elementales, microscopios, ni mecanos para entender cómo funcionan las cosas. En definitiva, no está en mis manos develar ningún secreto de la naturaleza. Estoy seguro de que mi padre me habría explicado qué clase de madera es la más conveniente para construir un ataúd duradero. Nos habría ofrecido una cátedra sobre la calidad de la madera y las diferencias que existen entre el roble, el cedro y el pino corriente. Además no habría sido tan torpe como sus hijos para llevar a cabo los trámites funerarios: no habría dejado pasar tanto tiempo sin dar aviso a las autoridades, ni tampoco hubiera olvidado llamar a los familiares cercanos al recién fallecido. Ya lo veo tomar el teléfono para comunicarle a su parentela que finalmente la desgracia había tenido lugar cuando menos se esperaba. Lo imagino convenciendo a los enterradores de que, por unos cuantos pesos más, realizaran su trabajo con suma delicadeza para no aumentar el sufrimiento de la viuda. No se debe tratar a un cadáver como si fuera un bulto cualquiera, más si sus familiares están presentes. Una vez que los familiares se marchen pueden comerse el cadáver, pero entre tanto hay que guardar un respeto extremo. Lo imagino husmeando en el muestrario de ataúdes para seleccionar el más costoso, uno dorado, resplandeciente como el reloj que me obsequió el día en que terminé mis estudios de preparatoria. Cada uno de los trece relojes que hoy almaceno en una caja sellada debió de estar ligado a una fecha importante que mi memoria se ha negado a guardar: graduaciones o cumpleaños, qué más da. En cambio, yo no quise seleccionar siquiera una corona de flores, ni me di un tiempo para conversar con los encargados de llevar a cabo las exequias. Debí de presentarme como el hijo mayor y hacer las preguntas de rutina. “Soy el hijo mayor del señor Juárez y espero entiendan lo delicado de este asunto”. Tampoco me comporté amable con los familiares que asistieron al sepelio. ¿Para qué hacer un picnic en el velatorio? Fue mi primo quien tomó la decisión de que la superficie del ataúd fuera dorada, sin importar que costara unos miles de pesos más. Un primo a quien no veíamos desde varios años atrás eligió la caja más conveniente para hospedar a los futuros gusanos. Un primo a esas alturas desconocido. No me molestó su intromisión porque a pesar de que mi padre murió en la miseria, todos en la familia estaban enterados de su afición por la ostentación, el oro, los autos grandes, los ceniceros y lámparas de cristal cortado, los gobelinos afelpados, los tapices con relieve y las alfombras mullidas. Es un privilegio que existan personas como mi primo que saben cómo comportarse en los velorios. ¿Dónde aprenden a comportarse así? ¿Dónde aprenden que los ataúdes dorados son lo más conveniente para honrar a un muerto?
Читать дальше