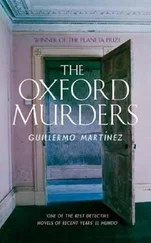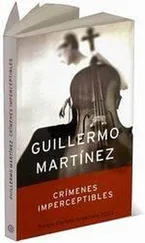–Me imagino que estará al tanto del asesinato que ocurrió hace unos días, en esta misma calle –me dijo uno de ellos despertando en seguida mi curiosidad.
Una curiosidad irreprimible, tal sentimiento me provocan las personas que comienzan una conversación, ya sea por placer o porque no toleran que el silencio se prolongue demasiado tiempo.
–No conozco los detalles, pero desde mi ventana me di cuenta de que una ambulancia recogía el cuerpo –respondí.
–Estas señoras, sus vecinas, afirman que usted cometió el crimen. Como puede ver, ellas también acostumbran mirar desde la ventana –me intrigaba que el sujeto me hablara de usted, ¿de dónde provenía semejante educación?
–No sé si estas señoras, a quienes no conozco, se encuentren dispuestas a encarar un proceso por difamación. Me considero un hombre tranquilo que no guarda aversión hacia nadie en especial –dije, cortés, pero sobre todo solemne. Desempeñaba en ese momento el papel de un indefenso Kafka ante el inhóspito laberinto de los tribunales.
–No estoy mintiendo –terció la anciana de menor estatura. Era odiosa.
¿Cuántas veces desde mi ventana la había observado pasear su escoba sobre la acera? Era probable que, antes de ocupar su ataúd, decidiera comenzar a barrer también con los vecinos.
–La calle es oscura. No creo que estas mujeres hayan podido ver nada. Si desean esperar a que llegue la noche se darán cuenta de que estamos en una calle sin demasiada iluminación. Cuanto más si se está casi ciego –exclamé a sabiendas de que llamar ciego a un anciano causaría una mala impresión en las autoridades.
–Según nuestra información, el muerto tenía su domicilio lejos de aquí –dijo otro hombre, sin rostro, unos labios que apenas se movían.
–No sé nada, probablemente peleó con un transeúnte. Poseo escasa imaginación, así que los hechos que no puedo certificar con mis propios ojos no sé de qué manera imaginármelos. Estoy dispuesto a hacer las declaraciones necesarias, pero no me involucre porque dos ancianas ven elefantes en las noches.
Me pareció, contrario a lo esperado, que mí última frase causó buena impresión en los policías, no así en la anciana acusadora que, furibunda, me increpó sugiriendo que los elefantes retozaban en la imaginación de mi madre. Estos insultos las hicieron aún más sospechosas: acaso el motivo de una acusación tan grave tenía que ver más con una riña entre vecinos que con un testimonio verídico. Llamar ciega a una anciana es cruel, pero escuchar a esta misma anciana lanzar insultos propios de un soldado deja también mucho que desear.
–De entrada, nos parece bien que esté dispuesto a cooperar –retomó la batuta el agente dotado de mayor autoridad–; este caso no ha causado ruido en la prensa, de lo contrario estaría usted junto con varios sospechosos más en la cárcel.
El señor policía tenía razón. Cuando las cámaras aparecen en la escena del crimen las injusticias aumentan de modo superlativo. La policía encarcela a media humanidad para complacer a los medios y mantener entretenido al auditorio, a los jubilados tristones, a las mujeres que han dejado de tener sexo y ni siquiera podrían comprobar que tuvieron alguna vez juventud. Los noticieros dirigen las pesquisas, condenan, absuelven, son ellos quienes dictaminan la honestidad o inocencia de un hombre. En realidad, me importa poco quien desempeñe las funciones de policía. Miles de hombres han nacido en un momento en el que todos estos oficios se encuentran disponibles: ¿qué más podían hacer, sino desempeñar un papel humano y común? A ver: si en el periódico aparece un anuncio en el que se solicita un fracturador de manivelas, se presentarán más de diez a pedir el empleo, aunque no tengan una idea de lo que significa ser fracturador de manivelas.
–Cuando ustedes me lo pidan, señores, haré las declaraciones pertinentes, solo les advierto que perderán el tiempo. Soy un hombre de bien.
Cómo disfrutaba pronunciar las palabras “soy un hombre de bien”, es una oración tan sencilla que solamente otro ser honrado puede advertir cuándo esta es pronunciada de una manera falaz. En ocasiones, la frase es capaz también tocar el corazón de los hombres malvados quienes, de inmediato, se sienten sucios frente a un hombre que, a diferencia de ellos, insiste en procurar el bien. En resumidas cuentas esta frase nunca deja a nadie impasible.
–Nuestro oficio es dudar hasta de los honrados. En cuanto las pesquisas continúen veremos si puede ayudarnos, buenas noches.
–¿No van a detenerlo? –preguntó, impaciente, la anciana de menor estatura.
–No, por el momento. Así como las hemos escuchado a ustedes, así también hemos escuchado a este señor. Necesitamos más pruebas.
–¿Y si escapa?
–Señora, permítanos desempeñar nuestro oficio. Usted dedíquese a espiar desde su ventana para ver si descubre un nuevo sospechoso –sugirió el agente, colmado de sorna, como si se pudiera esperar de ellos un comportamiento refinado.
Eran corteses porque estaban cansados de su propia violencia, de sus atrocidades cotidianas y su vocación por la rapiña. Después de otearme con suspicacia voraz se marcharon. Y yo cerré la puerta.
Cuando me detengo a pensar en el hecho de que he consumido mis días viviendo en la Ciudad de México, no sé si tirarme a llorar desconsolado y abatido en una acera percudida o si debiera, en cambio, sentirme orgulloso de haberme mostrado tan temerario. Un idiota o un héroe, no encuentro adjetivos para calificar al habitante de una urbe semejante. Se requiere de un inmenso valor para salir a la calle o para sostener una conversación amable con los vecinos. No podría asegurar cuáles serían, en mi caso, los derroteros de una conversación amistosa con un vecino si esta se extendiera más de dos o tres minutos. Después de las primeras sonrisas sobrevendría un desasosiego que podría extenderse décadas inclusive. A ello sumo lo triste que resulta cuando un vecino te toma cariño o comienza a llamarte por tu nombre: “Buenos días, Orlando, ¿qué haces levantado tan temprano?”. Nada suele ser tan acongojante como los vecinos que se enamoran entre sí: ¡cuánta soledad existe en este romance de vecinos! Debido a estas escuetas razones el acontecimiento de compartir mi vida –quiero decir: unos cuantos días– al lado de una mujer, no se sostiene en valores subjetivos como el amor, o en piruetas ocasionales como las que te impone el sexo cotidiano. Por el contrario, me siento agradecido si, sopesando la situación, esta mujer se toma la molestia de representarme ante el resto de nuestros vecinos o conocidos. Más agradecido me muestro hacia ella si lo hace cuando el asunto implica relacionarse con desconocidos a los que resulta duro evitar, como es el caso de los taxistas o los cobradores de renta, dos de los actores más espantosos de esta ciudad (una confesión más: ni aunque de ello dependiera mi vida aceptaría cobrar rentas porque me sentiría como una rata que cada determinado tiempo arranca un trozo de carne a un niño).
Si una mujer acepta en mi nombre, o en nuestro nombre, relacionarse con extraños, entonces sus piernas toman de inmediato un papel secundario. Confinar a un papel menor las piernas de una mujer, si estas son hermosas, no es un asunto sencillo: en mi caso, solamente una bondad excepcional puede llevarme a cometer despropósito semejante. Esto mismo sucedió cuando Rosalía Urdaneta debió explicarle al doctor Castellanos Mont en qué consistían mis malestares más íntimos. La entrevista se llevó a cabo en un consultorio desangelado de paredes albinas, iluminado apenas por unas modestas lámparas de cobre. El doctor Castellanos Mont era lo que suele llamarse un hombre prestigioso y dicho prestigio le otorgaba el derecho a cobrarte cantidades inmensas solo por mirarte de reojo. Para llegar al importante consultorio debimos recorrer, en el automóvil de Rosalía, la avenida Amores casi en su totalidad soportando semáforos controlados desde una computadora que a su vez era controlada por el genio de un estúpido. Atravesar una avenida plagada de semáforos solo para visitar a un médico sugiere cierta urgencia o necesidad irreprimible. No lo negaré: por ese entonces mi salud buscaba ya una ventana para suicidarse y transformarse en una enfermedad abusiva. Castellanos Mont nos había sido recomendado con creces por las amistades de Rosalía y este sencillo hecho aumentaba mi desconfianza hacia él. Además de la cantidad de dinero que tomaría a cambio de sus sabios consejos, aquella tarde me sentía desanimado, sin gracia suficiente para contradecir sus opiniones. Y, como es de sobra conocido, si uno acude al médico sin los arrestos necesarios para contradecirlo entonces se enfila directo al matadero.
Читать дальше