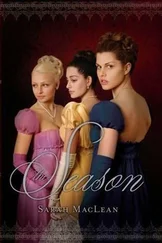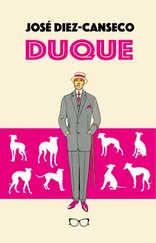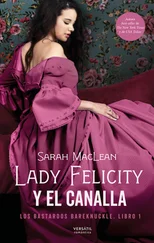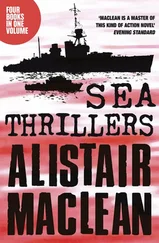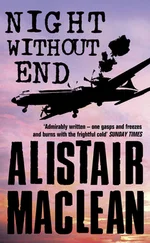—Háblame de los improperios —lo incitó.
—Hay mucho lenguaje soez. Eso te gusta, ¿eh? —Él soltó una risilla de sorpresa.
—Ni siquiera sabía que existían las palabrotas antes de conoceros a vosotros tres. —Los chicos que habían llegado a su vida eran puro alboroto: rudos, malhablados y maravillosos.
—Antes de conocer a Diablo, querrás decir. —Diablo, bautizado como Devon, era uno de sus otros dos hermanastros; había sido criado en un orfanato para niños abandonados, y para demostrarlo se expresaba con un lenguaje malsonante—. Él te ha transmitido sus amplios conocimientos. Sí. Los improperios. En especial los de los muelles. Nadie maldice como un marinero.
—Dime cuál es el mejor improperio que has oído.
—No. —Él le lanzó una mirada socarrona.
—Háblame de la lluvia. —Le preguntaría a Diablo más tarde.
—Es Londres. Nunca para de llover.
—Cuéntame algo bueno. —Le dio un codazo en el hombro.
—La lluvia hace que las piedras de la calle estén resbaladizas y brillantes. —Sonrió, y ella hizo lo mismo. Adoraba la forma en que le seguía la corriente.
—Y, por la noche, las luces de las tabernas las vuelven doradas —terminó ella.
—No solo las de las tabernas, también las de los teatros de Drury Lane. Y las lámparas que cuelgan delante de las casas de alterne. —Las casas de mala muerte donde su madre había aterrizado después de que el duque se negara a mantenerla cuando eligió tener a su hijo. Donde había nacido aquel hijo.
—Para mantener la oscuridad a raya —susurró ella.
—La oscuridad no es tan mala —adujo él—. Lo que ocurre es que la gente que vive en ella no tiene más remedio que luchar por lo que necesita.
—¿Y consiguen lo que necesitan?
—No. No tienen lo que necesitan, y tampoco lo que merecen. —Hizo una pausa y luego susurró al dosel de ramas, como si realmente fuera mágico—. Pero vamos a cambiar todo eso.
No le pasó desapercibido que había usado el plural. No solo ellos dos, sino todos. Aquel cuarteto que hizo un pacto para iniciar aquella loca competición: quien ganara protegería al resto. Y luego escaparían de aquel lugar en el que los habían forzado a luchar en una batalla de ingenio y armas que le daría a su padre lo que quería: un heredero digno de un ducado.
—En cuanto seas duque… —empezó ella, en voz baja.
—En cuanto uno de nosotros sea duque. —Se volvió para mirarla.
Ella negó con la cabeza y buscó su brillante mirada ambarina, tan parecida a la de sus hermanos. Tan parecida a la de su padre.
—Vas a ganar tú.
—¿Cómo lo sabes? —dijo él, después de observarla durante un buen rato.
—Lo sé, y punto. —Apretó los labios.
Las maquinaciones del viejo duque se volvían más desafiantes cada día. Diablo era como su nombre, demasiado fuego y furia. Y Whit era demasiado pequeño y demasiado amable.
—¿Y si no quiero?
—Por supuesto que quieres. —Cualquier otra cosa era una idea absurda.
—El ducado debería ser tuyo.
—Las chicas no pueden ser duques. —Ella no pudo reprimir una risita exagerada.
—Y, sin embargo, aquí estás: eres la heredera.
Pero no lo era. No de verdad. Ella era el producto de una aventura extramatrimonial de su madre, una apuesta ideada para darle un heredero bastardo a un marido monstruoso, y manchar así para siempre su preciado linaje, que era lo único que realmente le importaba al duque. Pero, en lugar de un niño, la duquesa había dado a luz a una niña, por lo que no podía heredar. Era la sustituta. Una simple nota al pie en el ancestral ejemplar del Libro de la nobleza de Gran Bretaña e Irlanda . Y los cuatro lo sabían.
—No importa —aseguró, ignorando sus palabras.
Y no importaba. Ewan ganaría. Se convertiría en duque. Y lo cambiaría todo.
Él la observó en silencio durante un rato.
—Cuando sea duque… —fantaseó en un susurro, como si las palabras fueran a convertirse en realidad al pronunciarlas en voz alta—. Cuando sea duque, yo cuidaré de todos. De nosotros y de todo el Garden. Manejaré su dinero. Su poder. Su nombre. Y me alejaré de aquí y nunca miraré atrás. —Las palabras volaron alrededor de ellos, reverberando en los troncos de los árboles antes de que él se corrigiera—. Su nombre no —susurró—. El tuyo.
Robert Matthew Carrick, conde de Sumner, heredero del ducado de Marwick.
Ignoró el ramalazo de emoción que la recorrió y suavizó el tono.
—Te quedará bien ese nombre. Es nuevo. Yo nunca lo he usado. —Había sido bautizada como el heredero, pero no podía hacer uso de su nombre.
A lo largo de los años, siempre se habían dirigido a ella como «niña», «chica» o «señorita». Un día, cuando tenía ocho años, hubo una criada que la llamó «mi amor», y eso le gustó mucho. Pero la criada se había marchado al cabo de unos meses, y ella había vuelto a ser invisible.
Hasta que más tarde llegaron tres chicos que sí la veían, y el que estaba con ella no solo parecía verla, sino también entenderla. Y la llamaron de mil maneras: «Liebre», por la forma en que atravesaba los campos a la carrera, «Fuego», por las llamas de su cabello pelirrojo y «Rebelde», por la manera en que se enfadaba con su padre. Y ella respondía a todos aquellos apodos, sabiendo que ninguno era su nombre, sin importarle demasiado, porque ellos estaban allí. Porque tal vez estar con ellos fuera suficiente.
Porque para ellos era alguien importante.
—Lo siento —susurró él. Y lo decía en serio.
Para él, ella sí era alguien importante.
Permanecieron así durante unos instantes, con las miradas entrelazadas mientras la verdad pesaba a su alrededor, hasta que él carraspeó y apartó los ojos, rompiendo así aquella conexión. Lo observó cuando giró su tronco para volver a prestar atención a las copas de los árboles.
—De todos modos, mi madre decía que le encantaba la lluvia, porque era el único momento en que veía joyas en el barrio de Covent Garden.
—Prométeme que me llevarás contigo cuando te vayas —susurró ella para romper el silencio.
Los labios de Ewan se convirtieron en una línea firme, la promesa quedó escrita en las arrugas de su cara, más vieja de lo que debería ser. Más joven de lo que iba a necesitar que fuera.
—Y tendrás muchas joyas. —Asintió con seguridad.
Ella se giró, y sus faldas se desplegaron sobre la hierba.
—Por supuesto —bromeó ella—. Y vestidos confeccionados con hilo de oro.
—Vivirás entre bobinas de hilo oro.
—Sí, por favor —dijo ella—, y una doncella que sepa hacerme preciosos peinados.
—Para ser una chica de campo, eres muy exigente —se burló.
—He tenido toda la vida para elaborar una lista con mis necesidades. —Le dirigió una sonrisa.
—¿Crees que estás preparada para Londres, chica de campo?
—Creo que se me dará bien, chico de ciudad. —La sonrisa se transformó en un ceño fruncido.
Él se rio, y el preciado (por infrecuente) sonido de su risa llenó el espacio que los rodeaba, reconfortándola. En ese momento, sucedió algo. Algo extraño e inquietante, maravilloso e inaudito. Ese sonido, que no se parecía a ningún otro del vasto mundo, la liberó.
De repente, lo sintió. No solo el calor de él a su lado, donde se tocaban de hombro a cadera. No solo el lugar donde su codo descansaba junto a su oreja. No solo el contacto de sus manos en los rizos cuando él extrajo una hoja de ellos. Sino en todas partes. En el ascenso y descenso uniforme de su respiración. En su segura quietud. Y esa risa…, en su risa.
—Pase lo que pase, prométeme que no me olvidarás —le pidió en voz baja.
—No podré. Estaremos juntos.
Читать дальше