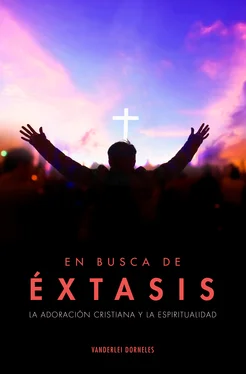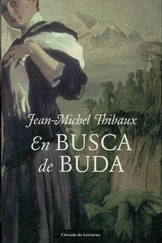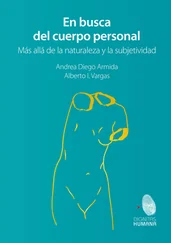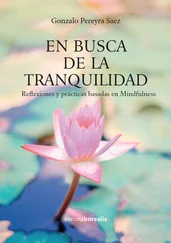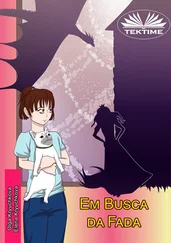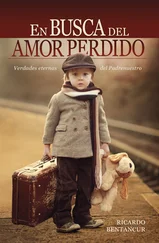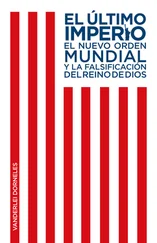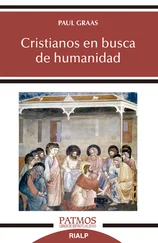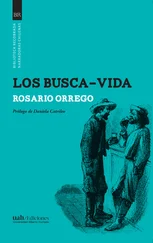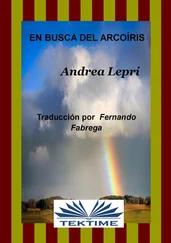Esas características primitivas preservadas en el inconsciente humano están bien presentes en los rituales nativos, en los que se experimentan colectivamente. Torgovnick ve en la naturaleza y en los ritos tribales una fuerza especial capaz de cruzar los límites de la personalidad, llevando a una tribu a experimentar una sensación de unidad en el éxtasis, capaz de dar flujo al inconsciente. Según ella, “los indios experimentan las cosas colectivamente, no como seres individuales autónomos”, sino como colectividad. Y cuando tocan tambores y cantan, o cuando danzan, su experiencia es genérica, no individual. “Es una experiencia del torrente sanguíneo humano, no de la mente ni del espíritu” (1999, p. 60). Una característica clara de esa experiencia mística primitiva es que ocurre destituida de intelectualización. Cuando los indios batucan, sus cuerpos dejan de funcionar como unidades autónomas”, y “la ausencia de representación, de espectadores y de juicio, en la vida y en los rituales indígenas, era básica para la diferencia entre indios y blancos” ( ibíd. , p. 83).
Al entender de Torgovnick, las religiones cristianas occidentales ofrecen oportunidad para el cultivo de lo primitivo solo en la medida en que “permiten el acceso a experiencias de éxtasis como la sagrada comunión, el hablar en lenguas desconocidas y la sanación por la fe” ( ibíd. , p. 258).
Esa presencia de lo primitivo en la espiritualidad posmoderna es constatada también por Alberto Antoniazzi. En el mundo posmoderno, según él, “estamos ante una búsqueda y redescubrimiento de aquellas que, históricamente, parecen haber sido las formas primitivas de la religión”. Esa espiritualidad con características primitivas, en Brasil, ya no es más exclusiva de los descendientes de africanos e indios. “Los hijos y nietos de inmigrantes recientes: italianos, españoles, sirio-libaneses, etc. buscan en el candomblé una religión que los haga más brasileños, más arraigados a la cultura nacional” (1998, p. 12).
El retorno a lo primitivo señala la emergencia de lo pagano en un mundo hasta entonces hegemónicamente cristiano. João Batista Libânio explica que “el proceso de cristianización de Occidente nunca fue perfecto” y que “siempre permaneció un magma pagano, cubierto por las capas geológicas cristianas. Al desgastarse estas capas, irrumpe aquel magma, tomando el nombre de Nueva Era” (1998, p. 72). Libânio ve un efecto contradictorio en la crisis actual: “Por un lado, crece la ola pagana reprimida durante siglos, y, por otro, hay un relanzamiento de la fe cristiana, del evangelio, no necesariamente del cristianismo” ( ibíd. , pp. 72, 73).
El cristianismo no se estableció culturalmente de forma plena en Occidente y tampoco fue eliminado por el racionalismo moderno. Por eso, la fe emergente mezcla paganismo y cristianismo en una religión sincrética, que rescata valores religiosos de toda la historia. “Está abierto el espacio para la aparición de brotes religiosos, con toda su gama positiva y negativa de elementos. Resurge el ‘hombre natural pagano’, del cual la Nueva Era es una expresión”, evalúa Libânio ( ibíd. , p. 74).
Por lo tanto, en el tercer milenio, el desafío más grande para los cristianos bíblicos tal vez no sea el ateísmo secular, sino una religiosidad cultural, latente, que se manifiesta de forma vaga e inquieta, con actitudes primitivas, e independiente de la tradición, de las instituciones y de los dogmas.
El teólogo José Comblin analiza la dialéctica de lo judío y de lo pagano para clarificar el surgimiento de lo primitivo y la vulnerabilidad del cristianismo a la espiritualidad posmoderna. Para él, el polo judío simboliza la ley, la norma, el control, la rigidez institucional y estructural, que busca crear estructuras y situaciones que impidan el pecado. Está identificado con la observancia rigurosa de la ley y de la disciplina. A su vez, el polo pagano tiene que ver con la permisividad, el relajamiento, la libertad hasta el punto del libertinaje, los dioses como expresiones de deseos, sueños y pasiones humanas. “El cristiano tiene en sí un pagano y un judío” (1987, II:4:81).
El apóstol Pablo indicó que esa tensión debería ser superada por la libertad cristiana. La receta de Pablo a los corintios preveía libertad de la servidumbre y para el amor. A lo largo de la historia, de acuerdo con Libânio, la tensión entre los dos polos siempre surgió con la irrupción más fuerte de uno de ellos, y nunca se alcanzó el equilibrio. En la Edad Media, “la iglesia oficial occidental reprimió el lado pagano y estimuló el lado judío. Reprimió la libertad, no solo en sus formas libertinas sino también en sus auténticas manifestaciones, por miedo a la perversión” (1998, p. 76). En la Era Moderna, el racionalismo fomentó la ética y la mesura como comportamiento propio del ser humano civilizado. Ahora, en la posmodernidad, cuando la autoridad y la tradición fueron minadas por la autonomía del individuo, “estamos ante una reacción del polo pagano”. Lo sagrado posmoderno tiene cortes neopaganos y se infiltra en las iglesias por medio de las liturgias de renovación, formadas en la cultura primitiva. Libânio concluye que la fuerza del neopaganismo se debe al hecho de que la iglesia occidental haya acumulado, a lo largo de los siglos, un “enorme déficit carismático, pentecostal” ( ibíd. ).
Bingemer afirma que el surgimiento de ese polo primitivo de la espiritualidad humana se manifiesta hoy en todo el Occidente, el cual se consideraba libre del “opio” de la religión, “explotando con intensa fuerza la seducción de lo sagrado y de lo divino, no reprimido e incontrolable” (1998, p. 79).
En este escenario de redescubrimiento, uno de los comportamientos primitivos más difundidos en la posmodernidad es el de las experiencias espirituales de trance y éxtasis, asociados a la adoración religiosa.
Espiritualidad posmoderna
El redescubrimiento de la cultura primitiva y la apertura a los contenidos del inconsciente individual y colectivo, favorecen las experiencias de trascendencia y espiritualidad, ya sea por el uso de drogas o por ceremonias religiosas. La espiritualidad mística deja en evidencia que la cultura posmoderna establece un retorno o reapropiación de la naturaleza humana primitiva, anterior al racionalismo e incluso a la religiosidad racionalizada, representada por el protestantismo y el judaísmo (Weber, p. 2003).
En este aspecto, la posmodernidad representa una ruptura en relación con la modernidad y la razón. No solo hay una apertura a la espiritualidad sino, de hecho, una búsqueda intensa de inserción en el campo espiritual a través de experiencias de trance y éxtasis, ya sea por medio de meditación, yoga, hipnosis, bautismo espiritual o uso de drogas psicodélicas, entre otros. Las personas quieren experimentar la trascendencia y la “ampliación de la consciencia” a fin de superar los límites de la realidad, que sin verdades y sentido existencial se volvió intolerable. La ausencia de verdad, esperanza, utopías y sentido para la vida, propia del deconstruccionismo y del relativismo posmodernos, profundiza el sentimiento de vacío e inquietud.
Según José Comblin, la motivación para la búsqueda de experiencias de éxtasis y trance en las iglesias tradicionales, en las sectas y en el espiritualismo de la Nueva Era es de naturaleza absolutamente existencial, debido a la “inquietud ante la muerte, el sufrimiento, la inseguridad y la falta de paz” (1998, p. 148). Ante estas situaciones desesperantes, algunas personas buscan alivio en los entretenimientos, los deportes, el sexo y las experiencias radicales. Sin embargo, cuando se desvanecen las sensaciones de esos paliativos, el sentimiento de insatisfacción continúa perturbando la mente. Ese es el contexto en el que las experiencias más radicales con la espiritualidad y la trascendencia se vuelven una opción deseable. Cuando la persona experimenta un trance religioso o alucinógeno, “entra en otra realidad y ve un mundo invisible. El trance no tendría ningún significado si no abriera las puertas para esas otras dimensiones de la existencia” (Terrin, 1996, p. 178).
Читать дальше