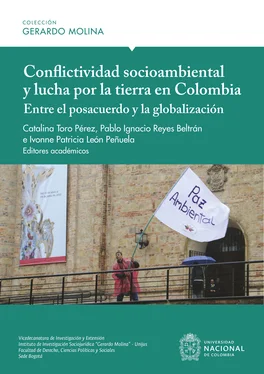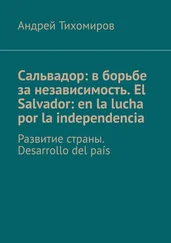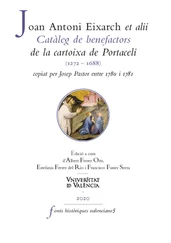FABIÁN ANDRÉS ROJAS BONILLA *
INTRODUCCIÓN
Un estudio del Pew Research Center sostenía que las máximas preocupaciones de la humanidad estaban relacionadas con el terrorismo del Estado islámico y el cambio climático (Pew Research Center, 2017). Si esto es cierto, el tema del presente artículo toca los puntos más sensibles de la agenda global —la violencia y el ambiente— desde una perspectiva local. Se sostiene la tesis de que el momento coyuntural que afronta la sociedad colombiana luego de la suscripción del acuerdo de paz entre el Gobierno nacional y las Fuerzas Armas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) resulta ser una oportunidad inmejorable para consolidar una política respetuosa del ambiente en las relaciones cotidianas de los colombianos.
A la pregunta ¿cuál es el impacto del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC-EP en el derecho ambiental colombiano?, se responde que se trata de una situación favorable para superar las limitaciones sociales, jurídicas y axiológicas del tratamiento del ecosistema. Es, si se quiere, la posibilidad de establecer un hito en la consolidación de una “paz ambiental”. En otras palabras, la hipótesis con la que se trabajará consiste en que el acuerdo puede configurar un punto trascendental, como en su momento lo fue la Constitución de 1991, en la protección del ambiente, siempre y cuando se sepan aprovechar sus potencialidades y se superen sus limitaciones.
Para tal efecto, a continuación, se presentará un panorama del derecho ambiental colombiano, luego se esbozará su relación con el conflicto armado y, finalmente, se reflexionará sobre algunos paradigmas que pueden contribuir a la consolidación de una “paz ambiental”, pues se entiende que el acuerdo solamente es un punto de partida de un largo camino que enfrenta la sociedad colombiana en el propósito de alcanzar la tan anhelada convivencia pacífica.
EL DERECHO AMBIENTAL EN EL CONTEXTO COLOMBIANO
A pesar de que nadie discute la importancia que ha adquirido el derecho ambiental en la agenda política nacional de los últimos cincuenta años, existen algunos disensos en torno a su génesis, los cuales dan cuenta de dos posturas claramente diferenciables. Así, en primer lugar, la postura restrictiva propone que el origen del derecho ambiental colombiano corresponde con la legislación local que fue adoptada inmediatamente después de la divulgación de 1) la Declaración de Estocolmo de 1972, proclamada en el marco de la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente Humano de ese mismo año y 2) la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, promulgada en la Cumbre de la Tierra de 1992 (Rodríguez, 2012). En segundo lugar, la posición progresista sostiene que, a partir de una acepción amplia de la ciencia jurídica en la que se aceptan las “conductas, normas, previsiones, restricciones, límites y autorizaciones para acceder o no a los elementos ambientales, [el derecho ambiental colombiano] siempre ha sido parte de la cultura y por lo tanto […] es mucho más antiguo […]” (Mesa Cuadros, 2010, p. 7).
Al margen de la anterior discusión académica que, en lo fundamental, cuestiona las fuentes del derecho, y dadas las limitaciones propias de este acápite, se ha optado por trabajar con la postura restrictiva y tradicional. Ello porque se considera que esta visión delimita y concreta de mejor manera el objeto de estudio para los efectos que aquí interesan, aun cuando se reconoce que esta decisión puede restringir el objeto de estudio al campo de la validez jurídica (Mejía Quintana, 2006).
Hecha la anterior salvedad, puede hacerse un mapa general de las disposiciones normativas del derecho ambiental colombiano desde la óptica del objeto regulatorio o desde etapas históricas más importantes. Según el objeto regulatorio , siguiendo la propuesta de Pantoja (2016), las disposiciones normativas del derecho ambiental se pueden clasificar en cinco grupos, a saber: 1) las que definen la política ambiental (Ley 99 de 1993), 2) las que establecen definiciones ambientales básicas (Decreto Compilatorio 1076 de 2015), 3) las que contienen mecanismos sancionatorios administrativos (Ley 1333 de 2009), 4) las que regulan la responsabilidad eminentemente de carácter civil (Ley 23 de 1973) y 5) las que sancionan penalmente a aquellos sujetos que ejecutan los verbos rectores de las conductas punibles (Ley 590 de 2000).
Por otra parte, a la luz de hitos históricos , las disposiciones se pueden agrupar en tres momentos: un antes, un durante y un después de la Constitución Política de 1991, así:
1. Antes de la Constitución de 1991, las relaciones de los seres humanos con el medio ambiente fueron reglamentadas por la Ley 23 de 1973, el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto 1541 de 1978. Dichas disposiciones incorporaron por primera vez en la legislación colombiana las pautas de conducta que debían sostener las personas en su interacción con el ambiente y, como era de esperarse, lo hicieron desde una perspectiva jurídica que, si bien superó el desinterés y olvido en el que estaba sumido el tema e impuso obligaciones ciudadanas respecto al ambiente, también significó superar el modelo antropocéntrico profundamente arraigado en la tradición occidental.
2. Posteriormente, los artículos 79 y 80 de la Constitución Política de 1991 consagraron, respectivamente, que:
[…] todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (art. 79)
El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. (art. 80)
Tales mandatos constitucionales están acompañados de una gran cantidad de herramientas institucionales que pretenden garantizar la materialización de dichas aspiraciones, como lo son, entre otros, los artículos 289, 300, 317, 331, 333, 334 y 361, en virtud de los cuales se asignan responsabilidades a los entes gubernamentales para que adopten medidas que resulten acordes a la protección y conservación del ambiente. 3. La importancia de las anteriores disposiciones normativas sería reconocida tiempo después por la Corte Constitucional, a través de lo que algunos juristas denominan subreglas de derecho (López, 2002) o normas adscritas (Bernal, 2005), las cuales concretan el carácter indeterminado y abstracto de la ley (Guastini, 2010). Así, el máximo tribunal constitucional afirmó que estábamos ante una constitución “verde” o “ecológica”:
[…] en primer lugar al conjunto de normas específicas en las que el Constituyente plasmó mandatos de protección al ambiente; en segundo término, a un eje transversal de la Carta y un valor implícito en el sustrato axiológico del orden normativo y, por último, a un derecho fundamental, a la vez colectivo y autónomo. (Sentencia T-411 de 1992)
El anterior criterio fue ampliado en la Sentencia C-449 de 2015, en la que se explicó que:
[…] la defensa del medio ambiente sano constituye un objetivo de principio dentro de la actual estructura del Estado social de derecho. Bien jurídico constitucional que presenta una triple dimensión, toda vez que: es un principio que irradia todo el orden jurídico correspondiendo al Estado proteger las riquezas naturales de la Nación; es un derecho constitucional (fundamental y colectivo) exigible por todas las personas a través de diversas vías judiciales; y es una obligación en cabeza de las autoridades, la sociedad y los particulares, al implicar deberes calificados de protección. Además, la Constitución contempla el “saneamiento ambiental” como servicio público y propósito fundamental de la actividad estatal (arts. 49 y 366 superiores). (Sentencia T-449 de 2015)
Читать дальше