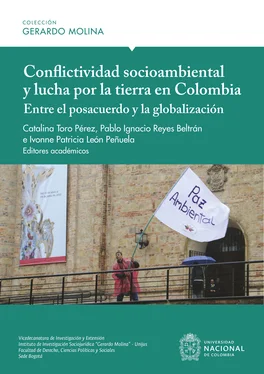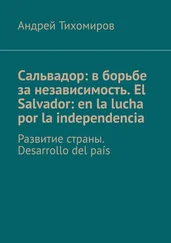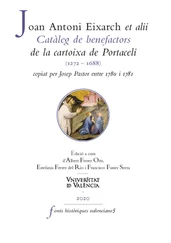En ese orden de ideas, se puede concluir preliminarmente que el ambiente ha recibido una protección progresista por parte de las autoridades gubernamentales colombianas. De una ausencia absoluta de reglamentación, se ha pasado a un ámbito de amparo mínimo que adquirió relevancia con la entrada en vigor de la Constitución de 1991 y los posteriores pronunciamientos de la Corte Constitucional. Empero, lo anterior no es suficiente, pues existen muchos aspectos por mejorar. Así, por ejemplo, desde la institucionalidad, no basta con tener tipos penales que castiguen las conductas atentatorias del medio ambiente (artículos 328 y subsiguientes del Código Penal), además, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deben procurar judicializar a los máximos responsables de dichas conductas.
Infortunadamente, la práctica judicial enseña que, en el caso concreto de la minería ilegal, la mayoría de los operativos dejan como resultado trabajadores capturados por situaciones de flagrancia, cuyas oportunidades se reducen única y exclusivamente a trabajar en yacimientos mineros que no cuentan con permiso de las autoridades competentes. Aunque el hecho puede ser altamente reprochable, lo cierto es que antes de desplegar todo el sistema penal en su contra, lo ideal sería brindar oportunidades educativas y laborales a estos ciudadanos y a sus familias, para que la explotación ilícita de yacimientos sea una decisión libre y no, como actualmente sucede, una imposición producto de las necesidades de la población vulnerable. Aunado a ello, el máximo tribunal constitucional podría fortalecer la esfera de protección si reestructura su propia jurisprudencia. Las instituciones también podrían hacer mayor pedagogía y las estructuras sociales como la familia, los colegios, universidades, etc., podrían concientizar, educar, guiar y acompañar en la construcción de la paz ambiental.
EL DERECHO AMBIENTAL Y EL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO
La relación entre el conflicto armado y la disputa por los recursos naturales escasos se encuentra ampliamente documentada (Bouvier, 1991). En lo que sigue se expondrán algunos elementos de los vínculos del conflicto armado colombiano con el medio ambiente. Para ello se recomienda la obra La paz ambiental de César Rodríguez, Diana Rodríguez y Helena Durán (2017), quienes, en el marco de publicaciones que ha adelantado el Centro de Estudios Dejusticia a propósito de la implementación del acuerdo de paz, analizaron el diagnóstico, los desafíos y las propuestas para el momento histórico en el que se encuentra avocado el Estado colombiano.
Inicialmente, es pertinente indicar que la distribución de los recursos naturales, al lado de la crisis democrática, ha sido considerada una de las causas eficientes de uno de los conflictos bélicos internos más largos de la humanidad. Así lo reconoce el Centro Nacional de Memoria Histórica (2013) cuando afirma que “la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado” (p. 21). De hecho, como bien lo concluye el profesor Jaramillo (2016) en su artículo Hablemos de reforma agraria :
[…] el problema no permite pensar que se trata simplemente de una cuestión de orden público cuya solución debe ser de corte policivo, sino que es más bien fruto de la descomposición de las relaciones sociales en el campo cuyo origen está, a su vez, en el monopolio y la consiguiente subutilización de la tierra agropecuaria. (p. 60)
El texto mencionado es un artículo publicado a mediados de los años ochenta, mediante el cual, el profesor Jaramillo denuncia una política de Estado “antirreformista” en materia de distribución de tierras. En él se rememoran las experiencias de los años setentas y, a partir de allí, se trata de encontrar justificaciones para los brotes de violencia que reaparecieron en el país durante la década siguiente. Y no es para menos. Basado en datos estadísticos, evidencia la magnitud del conflicto y la indiferencia institucional por superarlo, pues a pesar de que varias disposiciones normativas consagran políticas a favor del movimiento campesino desposeído de tierras, lo cierto es que, debido a los trámites burocráticos y a la aquiescencia del Gobierno del presidente Belisario Betancur, los grandes terratenientes habían visto en el marco jurídico de tierras la mejor oportunidad para venderle al Estado parcelas no adecuadas para el agro a precios muy elevados, muchas ubicadas en zonas de conflicto armado. Así las cosas, se concluye que en Colombia no ha habido una verdadera reforma agraria y que la política de tierras imperante en la época, paradójicamente, resultaba favoreciendo a los grandes latifundistas que durante años habían concentrado la tierra.
Con los anteriores trabajos de investigación se evidencia, entonces, el papel protagónico de la distribución de la tierra como causa del origen del conflicto armado. El propósito de este artículo no es el de auscultar por los orígenes de la violencia en el territorio nacional, sino simplemente vislumbrar la estrecha relación que guarda su génesis con la inequitativa distribución de la tierra. Vemos que la presencia de grupos armados al margen de la ley en el territorio colombiano ha traído consigo efectos paradójicos para el ambiente. Algunos han llegado a afirmar que el ambiente no necesariamente es víctima del conflicto, sino que muchas veces también ha sido beneficiado de este (Londoño y Martínez, 2013).
A la pregunta sobre cuándo el ambiente puede ser considerado víctima del conflicto, la doctrina nacional da cuenta de las siguientes situaciones, que, con fines ilustrativos, se agruparán como los efectos derivados de la actividad militar directa, que son producto de labores de financiación del conflicto:
•Efectos negativos de la actividad militar directa: en primer lugar, la presencia en parques naturales y/o zonas de protección por parte de los actores armados, tanto militares como insurgentes, trae consigo la deforestación, la caza de animales, el mal manejo de desechos y el uso, consumo y contaminación de fuentes hídricas. En segundo lugar, los atentados contra la infraestructura petrolera, particularmente contra los oleoductos, ha causado que las aguas se contaminen, lo que ha afectado a la población humana, los animales y las plantas, que pueden ver en peligro su salud y vida misma. En tercer lugar, aunque menos documentado, la pérdida de biodiversidad producto del intercambio de disparos entre un bando y otro (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017).
•Efectos negativos de las labores de financiación del conflicto: en primer lugar, la sustitución de vegetación natural por cultivos de coca, lo que implica el empleo de químicos que contaminan y la exposición a respuestas gubernamentales que dañan el ambiente, por ejemplo, la aspersión o fumigación con glifosato, que afecta la fauna de los ecosistemas asperjados, especialmente a los peces y anfibios (AIDA y Red de Justicia Ambiental, 2014). En segundo lugar, la minería ilegal ha generado alta contaminación en las fuentes hídricas por la presencia de aceites combustibles y mercurio, lo que en últimas resulta atentando contra la vida animal y humana por su consumo directo o por la contaminación de alimentos (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017).
De igual modo, existen otras circunstancias que afectan de manera colateral el ambiente y que han provocado lo que se ha denominado “daños indirectos”, que son aquellos que “surgen de acciones que, si bien no están encaminadas a generar una afectación física, terminan haciéndolo” (Rodríguez, Rodríguez y Durán, 2017, p. 31). De ellos se destacan los procesos migratorios que conlleva la explotación minera, agrícola y ganadera en algunas regiones a las que llegan más personas en busca de mejor calidad de vida y ven, por ejemplo, en los cultivos ilícitos una posibilidad de garantizar su manutención básica. Adicionalmente:
Читать дальше