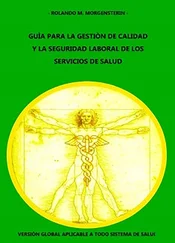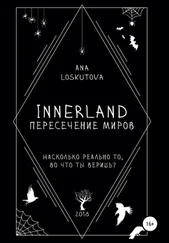Por delante se extendía un horizonte vasto y oscuro dirigido hacia un sur, que solamente habían conocido sus antepasados en los orígenes del mundo. Con la muerte en el alma y la fatiga en sus cuerpos se adelantaban por un camino que se hacía cada vez más peligroso y extraño, sufriendo el continuo ataque de unos bárbaros desconocidos a quienes denominaron los «Quemadores», un camino completamente inexplorado para las generaciones gydoxs de ese entonces. Y muchos no pudieron soportar el seguir alejándose de sus amadas tierras del norte, adelantándose hacia un destino incierto. Y decidieron apartarse del sendero trazado por el hado para el futuro pueblo Oculto, sendero que los llevaría a aislarse completamente del mundo, al esconderse tras las montañas que les servirían a la vez de escudo ante los embistes de los atacantes y de secular prisión para sus habitantes.
Quienes se apartaron de la mayoría fueron aquellos audaces que contaban con la suficiente entereza y valentía como para enfrentarse a los temibles ataques de fieras y salvajes Quemadores. Su decisión fue aceptada, pero aunque su suerte quedó separada de la del resto del pueblo gydox, continuaron siendo parte de él jurando fidelidad y obediencia a su pueblo y a su Rey. Y se asentaron en parajes desconocidos, que consideraron aptos para subsistir, y al precio de sangre y sudor fueron conformando una parte del pueblo del Fuego lejos del Reino Oculto. Fueron las aldeas exteriores de Gydox, y Livê-Frikêl pertenecía a una de ellas.
Zarúhil había liderado innumerables expediciones hacia el exterior, y era común en ellas hacer alto en las aldeas. Por eso conocía más que suficiente la vida y las tradiciones de sus aldeanos. Nada había sido fácil para ellos, y menos en los tiempos que corrían, cuando el Tamtratcuash batallaba aquí y allá, apoderándose de todo, persiguiendo y masacrando a los Quemadores y a los Jürks, haciéndolos enfurecer y arremeter aún más contra los demás pueblos. El Rey de Gydox sabía de la supervivencia diaria de estas gentes, que vivían con la certeza constante del peligro, haciéndole frente a los asaltos de Quemadores y otros bandidos y fieras; soportando las hostilidades de un clima inconstante que variaba notablemente cada año. Así se jugaban la existencia los gydoxs que no pertenecían a los Ocultos. El Rey admiraba y valoraba en gran medida a estos hombres que sin adiestramiento formal alguno, valía cada uno por tres guerreros de su ejército.
Muchos lazos entre el Reino Oculto y las aldeas exteriores se habían roto en la época en que el Gran Túkkehil, desobedeciendo las prohibiciones de los Primeros Padres, había tomado como esposa a una extranjera de un país de antaño enemigo. Pero Zarúhil se encargó de unir nuevamente los lazos, y con la valentía que lo caracterizaba, supo ganarse la simpatía y las voluntades de los aldeanos del exterior, esos estrategas naturales que adquirían prontamente tanta sabiduría como destreza, por su vida plena de rigor y heroísmo. Una vida que por nada del mundo cambiarían, porque ellos mismos la habían elegido. La preferían a cualquier otra, porque era libre. Y por eso, de todos los gydoxs ocultos, los únicos que la añoraban eran los Expedicionarios, ya que solamente ellos habían saboreado el gusto de la libertad (fuera del reino), en los verdes campos y los vastos cielos, en tierras ilimitadas y en horizontes infinitos. Y eran incomprendidos por sus hermanos, no en cambio por su Rey, quien conocía muy bien la vida al otro lado de las montañas, y anhelaba algún día concretar el sueño de reunir toda su gente fuera del círculo montañoso que tantos siglos los había ocultado del mundo.
El joven Rey Zarúhil era dueño de una personalidad muy particular, que le permitía fácilmente ser aceptado y amado por todos. Tenía la alegría y espontaneidad de la gente pequeña, los niños, quienes lo veneraban como a una deidad de lo alto. Pero con sus veinticuatro años, la salud y jovialidad propia de la edad ardía en sus venas y estallaba en sus acciones. Los jóvenes lo admiraban y veían en él un perfecto modelo de virtud, al igual que los ancianos y eruditos del pueblo, quienes aceptaban humildemente sus consejos y respetaban sus sabios mandatos. Sin embargo no era ni a los muy jóvenes ni a los tan viejos a quienes prefería a la hora de pedir asistencia y consejo. Semoon, Señor de Schor, aunque de una manera fría y calculadora, lo había asesorado con sabiduría durante su permanencia con los Verdes Cazadores. Pero él ahora se encontraba muy lejos, y lo mismo sucedía con su amada hermana y primos, de los cuales hacía mucho tiempo que no tenía noticias. Por eso la llegada del aldeano de Gydokal resultaba providencial para el Rey. Radagash lo percibía y se disgustaba aún más con Livê-Frikêl.
Más ahora su Señor lo llamaba exclusivamente a él. ¿Qué rayos le importaban los disgustos? Ya habría tiempo para preocuparse por ellos.
—Aquí... Aquí estoy, mi-mi Señor —tartamudeó el muchacho, temiendo en cada instante escuchar de su Rey la frase «vete tú y llama al aldeano».
Pero Zarúhil de ninguna manera pensaba decir tal cosa, ya que precisamente lo había elegido a él como primer testigo de su descubrimiento.
—Ah... ya veo... ¡Bien! Siéntate junto a mí y presta mucha atención. —Radagash accedió muy obediente—. ¿Ves esa ave que está en aquel árbol?
—¡Sí, mi Señor! Pero está muy lejos. ¿Quiere que la alcance con mi arco?
— No, no te apresures, solo quiero que la observes.
Radagash observaba atento al descolorido pájaro, y aunque este se encontraba muy lejos, su vista era muy buena, y podía asegurar que se trataba de un viejo halcón, bastante desgarbado por cierto. El muchacho no se explicaba para qué rayos su Señor le pedía que lo mirara. Más bien se moría de ganas por demostrarle su excelente habilidad como arquero, pero prefirió esperar pacientemente una segura lección sobre las artes naturales, como solía hacer Zarúhil cuando él aún era un niño. Después tendría vía libre para exponer la más ingeniosa de sus ideas.
Pero su Señor no le dio lección o discurso alguno; solamente pronunció una palabra extraña e inentendible para él. Sin embargo el ave a la distancia pareció cobrar vida, y emprendiendo veloz vuelo, vino a posarse justo enfrente de ellos.
—¡Ja, ja, ja, mi Señor! ¡Maravilloso! —exclamaba el muchacho muy excitado una y otra vez—. ¡Usted lo llamó! ¿Verdad? Pero dígame cómo lo hizo; repítame la palabra clave por favor. ¡Repítamela!
—Muy bien, concéntrate y escucha, Radagash —pero una vez más, cuando Zarúhil pronunció la palabra, el aprendiz de guerrero solo pudo escucharla, no asimilarla.
—No entiendo, mi Señor, repítamela de nuevo.
Mas todos los esfuerzos del Rey y de su protegido fueron inútiles.
—Pero no entiendo. ¿Por qué yo no puedo comprender eso tan corto que usted dice? ¡No entiendo! —exclamó el apesadumbrado Radagash.
—La verdad, Radagash, es que yo tampoco lo sé. Tal vez se deba a la sangre ermagaciana que corre por mis venas, pero el Lenguaje Primero siempre será un misterio.
—¡El Lenguaje Primero! ¿Te refieres al mismísimo Lenguaje Primero hablado por los Supremos antes de la Maldición? —gritó entusiasmadísimo el muchacho, perdiendo formalidad como siempre.
—Así es, Radagash.
—¿El que habla el mismísimo Amo de los Miedos?
—Sí, pero...
—¡Ja, ja, ja, mi Señor! ¡Casi no puedo creerlo! Entonces podrás hacerle frente a ese demonio. Podrás hacer alianzas con las fieras más terribles. Po-podrás...
—Un momento, Radagash; no he dicho que puedo hablar el Idioma Único, solo dije que es un misterio, porque así lo es y lo será siempre.
—Pero habló con el ave, yo lo vi; usted la llamó.
Читать дальше