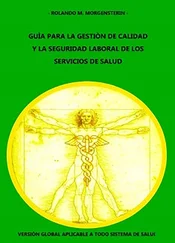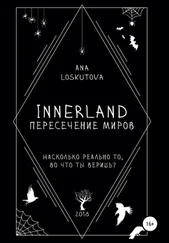—¿Dudas de quienes no pusimos reparo a la hora de aceptarte como nuestro hermano? Estos hombres gozan de la mayor estima y confianza de mi padre. No estamos dispuestos a ser tomados como espías. ¡Solo reniega la Alianza y deja a tu pueblo exento de luchar junto a los schoranos! —respondió impetuoso el Príncipe de Schor.
El murmullo se convirtió en un tumulto general. Livê-Frikêl acercándose más al Rey, le dijo algo al oído.
Zarúhil puso en alto su mano derecha, cesó el barullo pero el silencio que le siguió fue aún más inquietante. Una vez lograda la calma y llevándose la diestra al corazón dijo:
—Si con mis palabras he ofendido a mis hermanos, los Hijos del Sol, pido disculpas. Y si tú, Dellsemoon, Príncipe del Libre Imperio de Schor, me aseguras que tu gente goza de la estima y confianza de mi protector y amigo, el Rey Semoon, yo les daré la mía. Pero no te escandalices, respetado Príncipe, si en estas horas inciertas y oscuras, me muestro reservado y precavido. Más bien alégrate, y asegúrate de hacer tú lo mismo. Sin embargo, es justo que te haga saber que el rigor con que han sido tratados al entrar en el Reino Oculto, ha sido considerablemente menor al que acostumbramos, en honor a nuestra amistad y los favores prodigados a mi hermana, la Luz del Fuerte —aquí el Rey se cuidó muy bien de no pronunciar el nombre de la Princesa, para evitar agravar más el ánimo del Príncipe, y continuó—, quien por amor a su pueblo se halla muy lejos de aquí cumpliendo una arriesgada misión, y a mí, y por la memoria inviolable de mi querida Samanantha. Y si tienes dudas con respecto a esto, puedes consultarle a quien se encuentra a mi derecha, representante de las aldeas exteriores, mi consejero y amigo, Livê-Frikêl. Él cruzó la Puerta Oculta hace poco tiempo, y sabe muy bien de lo que estoy hablando.
Dellsemoon dirigió curioso la mirada hacia Livê-Frikêl, aquel aldeano a quien Zarúhil había llamado «consejero y amigo». No tenía ánimos de hablar; más aún luego de escuchar que aquella a quien tanto deseaba ver no se encontraba en el Reino Oculto. Precisamente cuando él estaba decidido a humillarse y pedir disculpas por su mal trato. Y tal vez, a lo mejor después de tantos años sin verlo, ella... ¿Pero dónde estaba ella? ¿En alguna aldea gydox? ¿Qué había querido decir Zarúhil con eso de «arriesgada misión?» ¿Se habría vuelto loco el Señor de los Ocultos? Pues otra cosa no podía pensar, si era cierto al menos que había abandonado al exilio a criatura tan bella y delicada. El mundo en esos días era un caos, los reinos iban cayendo uno a uno, los bandidos y sabandijas pululaban por doquier, aquí y allá. Servidores del Amo de los Miedos, Quemadores sedientos de sangre, y como si fuera poco, los ambiciosos Jürks, que como buenas rapiñas aprovechaban mejor que nadie la situación. Realmente estas reflexiones lo habían turbado aún más que la acusación de espía recibida del Rey.
Una fingida tos proveniente de uno de sus hombres, le recordó al Príncipe que estaban esperando su respuesta. El Rey gydox había hablado con vehemencia y sabiduría. Le correspondía a él hacer otro tanto. Pero las palabras no le salían. Y a pesar de que era consciente del importantísimo asunto que estaban tratando, no podía sacarse de la mente el hermoso rostro, querido y odiado a la vez, de aquella a quien no iba a poder despedir, y a lo mejor nunca jamás volver a ver.
Zarúhil notó la perturbación del Príncipe, y sintiéndose escrupulosamente culpable por ello, decidió auxiliar a Dellsemoon tomando nuevamente la palabra:
—Dime, Dellsemoon, ¿cuántos escorpiones traía la calavera?
—Dos... solo dos —respondió el Príncipe con voz temblorosa.
—Dos... —repitió Zarúhil, acentuando aún más las arrugas que se hacían en su frente ante la preocupación.
¿Solo dos? Ese dato lo había desconcertado totalmente. Eso quería decir que el Amo estaba cambiando las reglas del juego. Era bien sabido que la calavera no venía sola, dentro de ella se habían encontrado hasta diez terribles escorpiones, que habían dado muerte al primer Monarca escogido por Atcuash para aniquilar y usurpar su reino. Y así sucesivamente el número alternaba, pero nunca había sido menor a cinco.
Diez en el antiguo reino de Taring, actual Gélionth; diez en War; seis en Goar; cinco en el antiguo reino de Luckackohonte, actual Prönx; seis en el Imperio del Mar, actual Pröntosh; cinco en Kâliv; seis en Oxcöngolob, cinco en la Comarca Roja; y cinco en el reino de Guirkalh, actual Imperio de Laho.
El número de escorpiones representaba la cantidad de meses que el pueblo en cuestión tenía como plazo para entregarse libremente. O de lo contrario, al término del mismo, el Amo de los Miedos lo arrasaba con su ejército, adueñándose luego de lo que quedara en pie, junto a los sobrevivientes, a quienes el Tamtratcuash esclavizaba desalmadamente, llevándolos a otras tierras, y trayendo a su vez a las suyas esclavos de estas. Ese había sido siempre su proceder, ya sea con grandes reinos, como con la más pequeña de las comarcas, y eso era precisamente lo único rescatable de ese demonio: jugaba limpio. Aceptaba de buena gana la entrega pacífica de sus enemigos, como en el caso de Goar, de la Comarca Roja, de Guirkalh y de su aldea independiente de Oxcöngolob. Y con aquellos que se atrevían a enfrentarlo, jamás se adelantaba al plazo fijado, como tampoco se excedía del mismo. En las batallas, siempre iba al frente, aunque esto en realidad representaba una desventaja para su oponente, y si en medio de la batalla le presentaban rendición, esta se detenía de inmediato, sin demoras ni excesos. Pero ahora las cosas estaban cambiando: según lo referido por Livê-Frikêl, Gydokal había sido atacada sin aviso previo, y todos sus habitantes trasladados a uno de los reinos del Amo, dejando en sus tierras nada más que la desolación. ¿Y cuál era el plazo para Schor? Dos meses, ni más ni menos. Dos meses. ¿Podría organizar a su gente en tan poco tiempo? ¿Llegaría a movilizar las aldeas exteriores? ¿Pero qué era lo que llevaba al Tamtratcuash a actuar así? ¿Acaso temía a los Hijos del Sol y a los Guerreros de Fuego? No, Zarúhil no creía que fuera esa la razón. Sin embargo, se daba cuenta de que, al actuar de esa manera, el Amo de los Miedos les dejaba en claro que no los consideraba del mismo modo que a los otros pueblos. Por alguna razón sus estrategias se habían vuelto más viles y menos pacientes. Tal vez dudaba del alcance del poder de quienes, en otros tiempos, fueran los Señores del Norte.
Él mejor que nadie se había abocado a estudiar los movimientos del Amo, previendo esta hora. Aquí y allí había rastreado junto a los Expedicionarios el sendero de sangre y muerte que dejaba tras de sí el Adalid del Mal. Y aunque la mayoría de las expediciones resultaron vanas, algunas de ellas acarrearon tan valiosa información, que nadie reparó en el fracaso de las demás. Una vez había sido un aterrorizado y enfermo niño Quemador; otra un famélico grupo de desertores que huía de una muerte segura. Pero tal vez el más importante y triste de todos los hallazgos era el de Ifirgen, la Doncella del Túmulo, aquella que con su lenta agonía y su preciosa sangre redimía ante los dioses, el paso hacia la eternidad de los desdichados, que acusados de conspirar contra Atcuash, habían sido espantosamente asesinados por los servidores del Amo.
Era una aldea entera la que yacía en el gran Túmulo de Kruw-Guhor, hombres, mujeres, niños. Muchos de ellos tan mutilados que resultaban irreconocibles. Ni los niños de pecho habían sido perdonados; únicamente la virgen, para su desdichado destino. Algunas versiones afirmaban que Atcuash no había ordenado la ejecución, pero otras tantas declaraban que había presenciado las muertes y hasta las había llevado a cabo, cosa que no era de dudar. Pero más allá del telón de esta horrible historia, cabía rescatar que la Doncella del Túmulo había estado con el Amo de los Miedos. Y al igual que los otros testigos había presenciado el rostro de la muerte, personificado en el Tamtratcuash. Y todos coincidían en los mismos rasgos: un rostro hermoso y terrible, pálido y sin barba, bajo una tétrica y negra capucha, con ojos de bestia que brillaban en la oscuridad. Su aliento era de fuego, pero helaba a quien lo percibía, y sus labios lanzaban tan tremenda locuacidad, que la más cierta de las verdades se falseaba y la más vil mentira se hacía verdadera. Su altura enorme no se comparaba a la de ningún otro hombre. Sus oídos, siempre alertas, podían escuchar los sonidos más imperceptibles.
Читать дальше