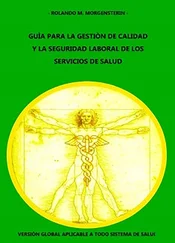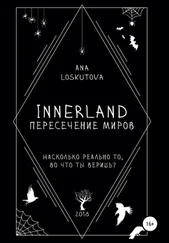Pero hubo un pueblo que no olvidó el Lenguaje Primero, aunque lo conservó casi como un don que se transmitía innatamente, en lugar de ser algo aprendido o enseñado. Y a pesar de haber adoptado idiomas extranjeros para poder comunicarse con otros pueblos, jamás pudieron transmitir el Lenguaje a otras gentes, por más dedicación y empeño que pusieran en el intento. Era el pueblo de la Gente Hermosa, Bendecida, que por siglos y siglos conservó el don de la Lengua Primera, conviviendo en armonía con la naturaleza, hasta que la sombra del mal anidó en sus ambiciones, y su destino cambió para siempre.
Ya no fueron los Bendecidos, sino los Malditos. No solo perdieron los dones recibidos, también las habilidades adquiridas. El don del Lenguaje que los había acompañado por todas las Edades los había abandonado. Y el pueblo tan favorecido antes, solo conservó la extraordinaria belleza de sus gentes, falso reflejo de glorias pasadas, que les cobró aun más resentimientos de sus enemigos.
Los ermagacianos ya no hablaban el Lenguaje Primero. En todos los reinos subordinados a la Gran Ermagacia no existía ningún individuo que pudiera hacerlo, ni siquiera la Majestad Suprema. Sin embargo hacía ya un tiempo que de sus gentes había surgido un ser capaz de manejarlo y utilizarlo a su favor, si por lo menos eran ciertos los rumores que corrían por todos lados. Y Zarúhil podía comprender por qué Atcuash dominaba a la perfección la Lengua de la Naturaleza. El Amo de los Miedos era algo así como un elegido, predestinado desde las primeras edades para impartir el mal en el mundo. ¡Y vaya si lo hacía bien! Si para lo único que podía ser elegido Atcuash era para ocupar el primer lugar en las huestes de Gendrüyof. Sus sangrientas batallas habían causado más muertes que los mismos Quemadores a lo largo de los siglos. Y sus crueles procedimientos eran dignos únicamente de un demonio.
A lo mejor la verdad era que los Supremos no habían perdido la Lengua Primera, no del todo. Quizá permanecía en ellos como una noción profundamente dormida, al igual que los otros poderes. ¿Pero por qué única y justamente en el peor gusano de su raza habían despertado? Él tenía el tamaño y el peso de los antiguos Supremos, parecía la mismísima reencarnación de uno de los Siete Tamtratcuash. Su fuerza y destreza se comparaba únicamente con la de ellos, y tal vez era aún mayor. Su pulso, su vista, su oído, todo era extraordinariamente perfecto. Incapaz de sentir piedad o miedo alguno, y la naturaleza le entendía. Y le obedecía. Cuán horrible y espantoso era pensar en todo ello, y el Rey gydox temblaba de furia y temor al imaginar un enemigo dotado con semejantes ventajas, y cada vez se convencía más de que era el engendro escondido de Gendrüyof; el Amo de los Miedos era el verdadero Tamtratcuash.
Había oído cómo el Rey de Luckackohonte, llamado Prönx luego de la conquista, habiendo luchado valientemente por la libertad de su reino, y llegándole el momento de enfrentarse al Amo de los Miedos, con solo mirarlo a los ojos había huido desesperadamente en una carrera de terror y locura para ser jamás encontrado, abandonando a su pueblo a la tiranía de un desalmado Señor llamado Atcuash.
Pero por más intimidado que se sintiera, Zarúhil no se acobardaba. ¿Cómo hacerlo cuando lo que estaba en juego era el destino de toda la Tierra Conocida? Además, después de largas noches de desvelos, había llegado a algo, había encontrado un diminuto hilillo de todo un género bien tramado. Pequeño logro, pero muy importante, y la clave era su madre; la Hermosa Señora. ¿Qué otro idioma podía ser aquel que la sumía en un trance capaz de alejarla del pequeño mundo de los hombres, para llevarla a otro ilimitado y perfecto? No era por cierto, la antigua Lengua del Norte, tampoco algún dialecto ermagaciano, ni mucho menos el idioma gydox. No; no podía ser otra que la mismísima Lengua Primera.
Allí, en ese enorme árbol, el mismo que ahora le servía de apoyo a él, su madre hacía no mucho tiempo había hablado en el Primer Idioma de la humanidad. Y ese murmullo que de niño lo estremecía de temor, recordándolo ahora lo transportaba a un universo mágico e infinito. ¿Cuál era el poder de aquella Lengua capaz de enloquecer a la más pacífica gacela y de calmar a la más feroz de las bestias? Sin duda uno enorme, un poder devastador, pero Zarúhil no recordaba ninguna palabra de ese Idioma. Ni la misma Erma-A-Kora, una vez salida de su trance, podía memorizar alguna frase, algún vestigio de su extraño hablar. Lo que hacía al joven Rey Oculto llegar a la conclusión de que cada descendiente Supremo era dueño, pero no señor del Lenguaje Primero. Porque si bien era cierto que lo llevaban muy dentro en su interior, también lo era el hecho de que no podían dominarlo, ni siquiera percibirlo. Pero entonces, ¿cuán enorme e ilimitado era el poder de aquel capaz de superar la natural e inherente anulación del Lenguaje Primero, uno de los más antiguos y sublimes poderes de la tierra? ¿Sería posible que ningún otro ermagaciano hubiese podido superar ese poder? ¿Era posible que hasta el mismo Rey Supremo, poseedor de la sabiduría y fortaleza más extraordinarias, se hubiera dejado arrebatar el privilegio que le pertenecía más que a nadie en la tierra, pura y exclusivamente a él? Sí, era posible, más que posible, si se tenían en cuenta los interminables siglos en los que su raza dispersa había sobrevivido abatida de crueldades y sufrimientos. Penas que habían exterminado hasta la médula cualquier deseo o intento de superación.
Sea como fuera, el descendiente más impuro e indigno del Pueblo del Eclipse, poseía el poder suficiente para dominar el alcance del Lenguaje Primero, y Zarúhil no estaba dispuesto a permitirle el privilegio de ser el único. A pesar de ser el Señor de Gydox, por sus venas corría algo de sangre ermagaciana. La suficiente (creía él) como para igualar el atrevimiento del Amo de los Miedos.
El mismo Erma-Mindylaisïr se lo había confirmado :
«Parte de tu sangre es ermagaciana, eso debe bastar».
Y desde que llegara a esta resolución, y a pesar de que a nadie le había confiado sus ideas, los demás notaron en él un profundo cambio.
Se lo veía más silencioso y preocupado que en los días anteriores, buscaba constantemente la soledad y ni siquiera al fiel Radagash le permitía interrumpir sus meditaciones diarias en el huerto, cosa que al niño irritaba enormemente, pues ya no había oportunidad para alguna casual «conversación de hombres».
Pero esa mañana había algo distinto en el Rey Oculto; Radagash lo había comprobado al notar el familiar brillo de alegría en los negros ojos de Zarúhil. Y el protegido suspirando, se había asegurado para sus adentros que su Señor había vuelto a la normalidad. No obstante, para cerciorarse completamente, lo había seguido como de costumbre en su camino hacia el huerto, y allí para asombro y exaltado regocijo suyo oyó decir a su Señor:
—Ven, Radagash, acércate, quiero mostrarte algo.
Era una mañana cálida, agradable y hermosa, indicio del verano ya próximo, y el gran Radagash, con el corazón alegre retumbándole en el pecho, sentía que el cielo le sonreía, las innumerables aves y flores del huerto le cantaban y perfumaban única y prodigiosamente a él. Ahora que su Señor lo llamaba tal vez podría exponerle una ingeniosa idea que hacía días, tal vez semanas, había ido albergando en su cabeza, y este era el momento para...
—Tal vez prefieras quedarte ahí, pensando... —interrumpió sus cavilosos cálculos Zarúhil.
—¡Oh! No, no —gimió el ahora adulto Radagash, acercándose al Rey con paso torpe y ligero.
Un mes hacía que Radagash, al cumplir catorce años, se había convertido en un buen aprendiz de guerrero. Zarúhil mismo se había encargado de organizar su fiesta de Iniciación, en la cual el agasajado abandonaba su condición de niño para proclamar a viva voz su elección de estado, y ocupar así un lugar entre los adultos del pueblo.
Читать дальше