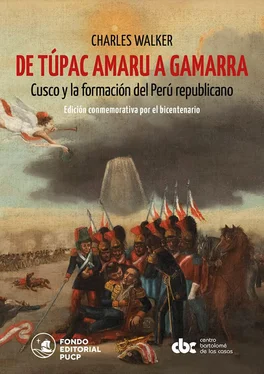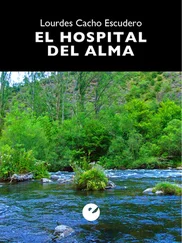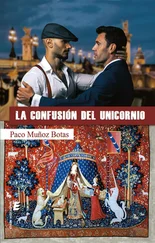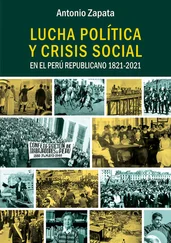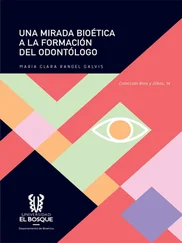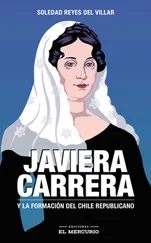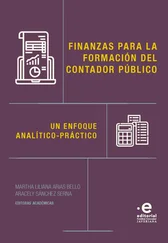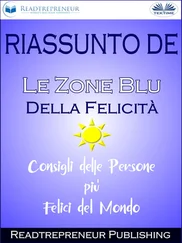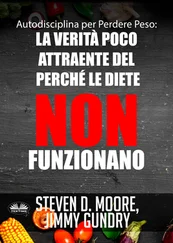Los constantes problemas de José Gabriel con las autoridades en relación a sus reclamos ante la oficina del cacique y su larga batalla legal en torno a sus derechos como descendiente del último Inca le produjeron profunda amargura. No obstante, también le dotaron de importante experiencia en Lima y en otros lugares acerca del uso de los tribunales y del empleo de habilidades retóricas no solo para defender sus derechos sino también en torno a la explotación ejercida sobre los indios. En 1766, luego de años de demora, se le otorgó el cargo de cacique que su padre y su hermano habían tenido; sin embargo, en 1769 se le sacó de su cargo, el que se le restituyó recién en 1771. Los conflictos con los sucesivos corregidores de la provincia de Tinta, Gregorio de Viana y Pedro Muñoz de Arjona, dieron pábulo a esas demoras.72 Por tanto, no es sorprendente que una década después la rebelión tuviera en la mira, y con particular vehemencia, a los corregidores.
A principios de 1776, Túpac Amaru litigó en los tribunales con don Diego Felipe de Betancur, en relación a cuál de los dos era el legítimo descendiente del último Inca, Túpac Amaru, a quien el virrey Toledo había ordenado decapitar en 1572. Betancur intentaba confirmar su linaje real con el fin de ganar el marquesado de Oropesa, un rico feudo que databa del siglo XVII. José Gabriel, por su parte intentaba probar su línea descendiente a través de la familia de su padre con el fin de ganar prestigio y fortalecer su posición en la sociedad colonial. Es difícil determinar si él intentaba probar que era el verdadero Inca para justificar una sublevación que reemplazara a la monarquía española con una monarquía inca. Lo que sí resulta claro es que terminó frustrado frente al sistema legal, pues pasó gran parte de 1777 en Lima presentando su caso ante los tribunales y ante todos aquellos que se mostraran interesados en ello.73 En este mismo período solicitó al virrey que los indios de su cacicazgo fueran exonerados del trabajo obligatorio en la mina de Potosí luego de señalar las terribles condiciones de trabajo y la falta de hombres en su distrito. El visitador general José Antonio de Areche, que recién había llegado, denegó esta petición, pero José Gabriel persistió y obtuvo el apoyo de otros caciques de la provincia de Tinta (Canas y Canchis), aunque fue nuevamente rechazado. Cuando la rebelión se inició, en noviembre de 1780, no se había llegado a ninguna decisión en el litigio con Betancur.74 En ese momento, Túpac Amaru tenía motivos suficientes para volverse contra el Estado español; también había logrado obtener los contactos y el respeto necesarios para conducir una rebelión de masas.
En los años precedentes a la rebelión, en Cusco, la Iglesia y el Estado se enfrentaban en una virtual guerra civil, situación que podría considerarse como la división al interior de la clase dominante, que en muchos casos ha servido para precipitar revoluciones sociales. En general, el Estado borbónico había desafiado la influencia de la Iglesia católica en América al expulsar a los jesuitas en 1767 y supervisar mucho más estrechamente las finanzas de la Iglesia. En Cusco el conflicto estuvo personalizado en el choque entre dos participantes claves en el levantamiento de Túpac Amaru: el obispo Juan Moscoso y el corregidor de Tinta Antonio de Arriaga. Moscoso, en sus intentos por ser absuelto de las acusaciones de apoyo a los rebeldes, proporcionó algunos de los relatos más detallados del levantamiento. En cuanto a Arriaga, su ahorcamiento por orden de Tupac Amaru marcó el inicio de la rebelión.
En 1779 Moscoso, recientemente nombrado obispo de Cusco, solicitó a todos los sacerdotes de los poblados situados a lo largo del Camino Real que presentaran resúmenes detallados del estado de su parroquia. Solo el cura del pueblo de Yauri, Justo Martínez, no cumplió, por lo que a fines de 1779 e inicios de 1780, Moscoso envió comisiones a investigar; pero su llegada hizo estallar levantamientos en Yauri y Coporaque, poblados de las provincias altas del sur de Cusco, y cada uno de los bandos culpaba al otro por la violencia. Moscoso decía que Arriaga, en un intento por defender sus intereses políticos y económicos en la región, dirigió la resistencia ante los representantes de la Iglesia, mientras que Arriaga se quejaba de que Moscoso había sobrepasado su jurisdicción y había apoyado actividades subversivas en la región. Ambos apelaron a las conocidas aversiones de los Borbones: Moscoso al disgusto frente a los omnipotentes funcionarios locales y Arriaga a la oposición a sacerdotes supuestamente rupturistas. Justo cuando el asunto llegaba a los tribunales, Arriaga fue ejecutado por Túpac Amaru y esta coincidencia en el tiempo respaldó las acusaciones que culpaban a Moscoso de haber apoyado a los rebeldes, por lo que este pasó los siguientes años defendiéndose de estos cargos.75 Además, durante la rebelión, Moscoso escribió informes largos y hostiles sobre el levantamiento, y recolectó dinero para las fuerzas realistas.76
A fines de la década de 1770 y en 1780 ocurrieron docenas de alzamientos en diferentes áreas de los Andes, varias de las cuales tuvieron lugar solo meses antes del estallido de la rebelión de Túpac Amaru. En Arequipa y en la ciudad de Cusco ellas expresaban el extendido furor frente a las reformas fiscales impuestas por el visitador Areche. Como movimientos multiétnicos que empleaban una ideología ecléctica eran evidentes sus paralelismos con el movimiento de Túpac Amaru. Pueden hallarse algunos indicadores de que el propio José Gabriel estuvo involucrado en estos levantamientos. Aun cuando esto es cuestionable, sin duda ellos influyeron en la naturaleza y el momento del levantamiento que se inició en la provincia de Tinta en noviembre de 1780.
A fines de la década de 1779, el visitador Areche supervisó el severo endurecimiento del sistema tributario: elevó los tributos, sobre todo los impuestos a las ventas —la alcabala—, amplió el número de los productos y comerciantes que se vieran afectados por este, y mejoró los procedimientos de recaudación. Los cambios fueron rápidos y drásticos, y afectaron virtualmente a todos los componentes de la sociedad colonial, incluyendo a los propietarios de tierras, a las autoridades criollas desplazadas, a un vasto número de comerciantes de clase baja, y a los indios.77 El hecho de que las nuevas tasas y las aduanas pusieran la puntería en los comerciantes ayuda a explicar la sorprendente velocidad con la que se esparcieron las noticias, los rumores y el descontento general, ya que en esta época los comerciantes vinculaban a diferentes regiones no solo a través de productos sino también de información (no hay que olvidar que el propio Túpac Amaru era propietario de mulas de arrieraje). Las reformas fiscales de 1770 alentaron diversas formas de insubordinación. Así, en 1774 estalló un levantamiento contra la recientemente inaugurada aduana de Cochabamba, en el Alto Perú; en 1777 ocurrió un disturbio en Maras, ubicado en la provincia de Urubamba; en tanto que en 1777 y 1780 la aduana de La Paz sufrió ataques.78 Sin embargo, los antecedentes más importantes del levantamiento de Túpac Amaru fueron los levantamientos y conspiraciones en Arequipa y Cusco en 1780.
El 1o de enero de ese año un pasquín escrito a mano, fijado en la puerta de la Catedral de Arequipa, proclamaba: “Quito y Cochabamba se alzó/ y Arequipa “¿por qué no?/ La necesidad nos obliga/ A quitarle al aduanero la vida/ Y a cuantos le den abrigo/¡Cuidado!”. El quinto día de ese mes se colocaron más pasquines. Uno de ellos estaba dirigido contra el corregidor de Arequipa Baltasar de Sematnat, quien había ofrecido una recompensa de 500 pesos por el arresto del autor de los versos del 1 o de enero. Decía:
Semanat
Vuestra cabeza guardad
Читать дальше