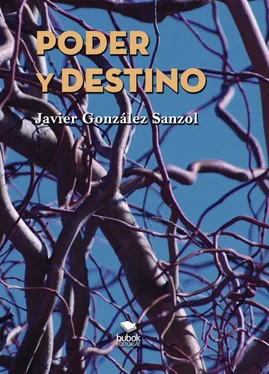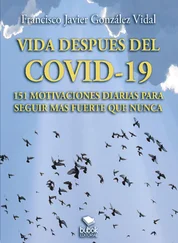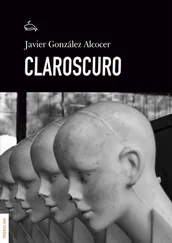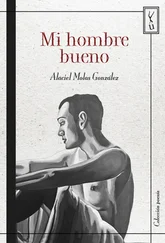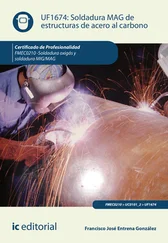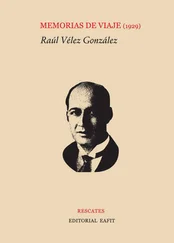No era su nombre lo único que no le gustaba en ella. De hecho, había muy poco que apreciara de sí misma, o, por lo menos, de lo que se encontrara satisfecha.
No era guapa ni fea, alta ni baja, gorda ni flaca. Su forma de vestir era vulgar, odiaba llamar la atención, así que escogía siempre la ropa más neutra, siempre pantalones, siempre ropa que no pasa de moda, blusas que no decían nada. Casi siempre vestía de negro. Le gustaba vestir de negro.
En el instituto intentó pasar desapercibida. Pero se reían de ella. Era un poco torpe, más que nada debido a su timidez. Susana, la mala de la clase, repetidora, parecía una fulana. Presumía de ligar con todo el que se le pusiera delante. Hasta los profesores le tenían miedo. Siempre, a la salida de clase, respaldada por sus fieles, tenía alguna bromita para ella. Le llamaba “la virgen”, “virginia”, “bollera”, y todo lo que se le ocurría. Un día puso en la pizarra que en clase había una marimacho. Toda la clase se partía de risa y le miraban. Entró el nuevo profesor de química, muy jovencito, tímido, y al ver la pintada en la pizarra preguntó quién había puesto eso. Carcajada general, y miradas hacia ella, que había enrojecido hasta las orejas.
Su única amiga que mereciese tal nombre era Carmen. Como ella, era tímida y apocada. La conocía del instituto, donde también había sido víctima de los insultos y desprecios de Susana y sus seguidoras. Tenía otras amigas, por supuesto, pero nunca nadie a quien pudiera hacer confidencias. Amistades superficiales. Carmen había estudiado la carrera de Filosofía y Letras y estaba haciendo el doctorado con una tesis sobre mitología griega y romana. Tenía un trabajo en la cátedra de filosofía antigua, un trabajo eventual como PNN. Con ella podía hablar de temas no tan superficiales como con la mayoría de la gente de su edad. Y sus conversaciones resultaban siempre enriquecedoras.
Sus padres estaban obsesionados con que hiciese una carrera. Estudió derecho, se limitó a ir aprobando las asignaturas entre junio y septiembre. Era mediocre en todos los trabajos relacionados. De hecho, encontró muy pocos trabajos, todos aburridos y rutinarios. Lo de rutinarios le convenía, no le gustaba esforzarse en algo que no le atraía. Pero ninguno le duraba más de unas pocas semanas. Por fin encontró una ocupación a su gusto, en una gestoría de mala muerte, con muy poco trabajo y un pobre sueldo. Solo tenía que soportar a la señora Juliana, la dueña de la gestoría por herencia de su marido, que había muerto joven. Una persona entrometida y de carácter agrio, que la acogió como haciendo un favor a sus padres, con los que tenía una cierta amistad. La ventaja es que la señora Juliana no la agobiaba, y le daba libertad para ausentarse del trabajo siempre que quería. Quería ser independiente, llevar su propia vida sin que nadie se tomara la libertad de opinar. En realidad, no tenía ni idea de qué hacer con su vida.
Ella no era como su hermana. Lucía era guapa, provocadora y muy, muy alegre. No había querido estudiar, odiaba la rutina, levantarse pronto por las mañanas y llegar a casa antes de la puesta del sol. Era la pesadilla de su madre, hasta que se casó, pero sabía camelar a su padre, que le consentía todo. Eso era lo que más le extrañaba, porque su padre era el adalid del orden y la rutina. Pero con una mirada, y poniendo la voz de pobrecita niña pequeña, era capaz de dejar a su padre babeando. Así fue hasta que se casó con Roberto, un tipo con dinero, deportista, dedicado en cuerpo y alma a sus negocios, no siempre claros, y un poco amanerado, que había conseguido cambiarla y hacer de ella una reina de la casa, que se dedicaba básicamente al “dolce far niente” que diría un italiano.
Con todos estos pensamientos, sus pies le llevaban de manera autónoma, sin un rumbo fijo. Era jueves. Con el frío de febrero, no había casi nadie por la calle. Pero no quería ir a casa todavía. Su madre, siempre tan invasiva, recordándole sin nombrarlo su fracaso vital. Cuando quería imponerle su forma de ver la vida, sus esperanzas de que cambiara, le hablaba de su hermana. Lo bien que les iba, su maravilloso marido, sus hijos preciosos, su casa en la playa. Era repugnante.
Vio un pub con unas mortecinas luces encendidas y entró. No fue nada premeditado. De hecho, no le gustaba beber alcohol y habitualmente no lo hacía más que por compromiso. Pero sospechaba que hoy era un día distinto.
EL CLUB DE LOS
CORAZONES SOLITARIOS
La ruptura había sorprendido a Pedro. No se esperaba algo así, casi sin explicaciones. Cuatro frases, cuatro puñaladas que dejaban translucir un rencor sordo. Luego, Cecilia se levantó de la mesa sin prisas, dejó las 25 pesetas de su caña en la mesa y se alejó de la terraza del Cartablanca bamboleando las caderas un poco provocativamente.
Pedro se sintió vacío, desolado. Las palabras de Cecilia le habían hecho mella. Era injusto. El mundo mejoraba cuando una minoría, más soñadora, más generosa, y también más consciente, decidía cambiarlo todo y hacer avanzar el mundo buscando la justicia. Pero, sobre todo, había sido un mazazo terrible perderla. Llevaban poco tiempo y se estaba quedando ya colgado de su figura maravillosa, de su belleza, de su inteligencia, de su carácter, de su forma apasionada y generosa de entregarse.
El había sido pretencioso, se había pavoneado de su carrera, de sus escarceos en la política universitaria, de sus lecturas, de sus opiniones sobre todas las cosas. Y ella había comprendido que se había liado con un fantoche aburrido. Así se sentía en ese momento. Eran ya las once de la noche, y no tenía ganas de ir al piso. Jose y Mariana estarían haciendo la cena, tortilla de patatas como casi siempre, y no tenía ganas de dar explicaciones. Estaba mal, muy mal. ¿Estaría enamorado? El no creía en el amor, una invención burguesa para disfrazar las pulsiones, emociones, vivencias que se amalgaman en torno al instinto reproductor. Y sin embargo…Algo había removido Cecilia en su interior.
Hacía frío en la noche, a pesar de ir muy abrigado, así que entró al local para tomar algo. Se pidió un pincho de tortilla con unos torreznos que comió con avidez, pagó y salió a la calle sin saber a dónde dirigirse. Vagó sin destino por la ciudad vacía. Cuando veía un bar, entraba y tomaba una copa. No era consciente de las calles que atravesaba, hasta que se encontró en las afueras de un barrio que no conocía, a un lado la tapia de un cuartel de ladrillos sucios, al otro, casas bajas, de dos o tres pisos, con rejas en las ventanas.
Volvió por sus pasos buscando calles menos deprimentes. Entonces vio el letrero luminoso de un local nocturno. Entró y se sentó a una mesa en el rincón más oscuro del bar más oscuro. Estaba un poco borracho, pero todavía no había conseguido quitarse de la cabeza las palabras de Cecilia. Así que estaba dispuesto a seguir bebiendo hasta borrar ese mazazo de su cerebro. El bar parecía vacío, la música sonaba alta, y el camarero servía las copas sin levantar la vista de un comic erótico de Manara.
A la tercera copa, la vio. No sabía cuándo había entrado, antes o después que él. Vio que tenía la copa casi vacía y le dijo al camarero que le llevara a la mesa otra igual, junto con la suya. Ella puso cara de extrañeza y miró a Pedro, que tenía una sonrisa bobalicona en la cara y se acercaba tambaleándose.
—Si piensas que soy una puta, estás muy equivocado, así que ya te puedes largar con tus copas por donde has venido.
—Si hubiera pensado que eras una puta, no te habría invitado. Te he visto tan sola, y yo estoy tan solo, que he pensado que no era mala idea hacernos un poco de compañía.
—Claro, el club de los corazones solitarios, no te jode.
—¡Así se llama una canción de los Beatles, ja, ja, ja!
Читать дальше