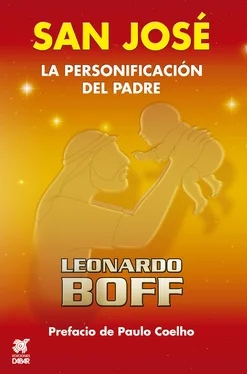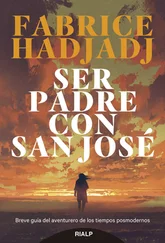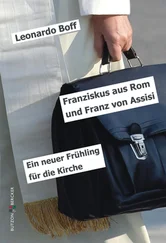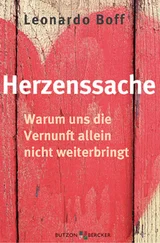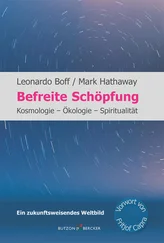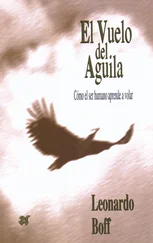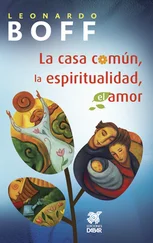Dios es misterio fontal, por eso todos los saberes y todas las palabras son insuficientes. Siempre, una y otra vez, somos desafiados a retomar el esfuerzo de comprensión y de profundización, aunque seamos conscientes de que él sigue siendo misterio para todo conocimiento.
Importa, pues, ir más allá de los límites de todo lo que se dice y transmite acerca de san José, fruto de la piedad, de las artes plásticas y literarias y de la reflexión. Cabe siempre confrontar a la condición humana con san José y descubrir los significados religiosos que de ello se derivan. Concretamente, urge sacar a san José de la marginalidad en que se le ha dejado y darle la centralidad que se merece.
Es necesario, por otro lado, respetar la humildad de san José, tan violada por una josefología de exaltación y de enumeración de privilegios y virtudes. Así ha sido el discurso predominante entre los teólogos, particularmente en el siglo XVIII, cuando se elaboraron los primeros trabajos sobre san José. Esa manera magnificadora de hablar contaminó el lenguaje posterior, especialmente el de los papas. Por supuesto, ha de ser venerado, pero respetando la forma discreta y severa que los evangelistas usan cuando a él se refieren.
Nos atrevemos a hacer una teología radical. Es decir, pretendemos poner a Dios en la raíz de todo y llevar las cosas hasta su fin. Al hablar de José, queremos hablar de Dios así como los cristianos lo profesan, siempre como Trinidad de personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Ese Dios-Trinidad se autocomunica en la historia. En esta perspectiva radical no basta tener al Hijo y al Espíritu Santo con sus respectivas misiones en la humanidad. Eso puede generar, como generó, el cristocentrismo (Cristo es el centro de todo) y hasta el cristomonismo (sólo Cristo cuenta). O puede dar origen a un carismatismo exacerbado, es decir, a una visión de la era del Espíritu Santo -como en Joaquín de Fiore, en el siglo XIII-, que pretende dejar en el pasado la era del Hijo. O puede crear una comunidad sólo de carismas, sin un mínimo de organización. O un cristianismo de puro entusiasmo o de exaltación de la experiencia religiosa, como hoy es común en el cristianismo mundial, apartado de la cruz, de los problemas de la justicia de los pobres y de las limitaciones de la condición humana.
Necesitamos la presencia entre nosotros de las tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo y con el Hijo debe estar también el Padre. De lo contrario, estaremos como suspendidos en el aire, sin el sentido de origen y de fin de todo el misterio de la revelación y autocomunicación de Dios en la historia, que representa la persona del Padre.
3. San José nos ayuda a entender más a Dios
En otras palabras, queremos hablar de Dios a propósito de san José, pero del Dios de la experiencia cristiana, que es siempre Trinidad, comunión, relación y eterna inclusión de las personas entre sí 3.
De esta perspectiva parte nuestra pretendida teología radical. Es radical porque pretende ir a las raíces y porque quiere ir hasta la pro fundidad última de las cuestiones.
Veamos esto en el caso que nos interesa: san José está relacionado con dos Personas divinas. En primer lugar, con el Espíritu Santo, que vino sobre su esposa, María, y la cubrió con su sombra (Lc 1, 35: armó, plantó su tienda) de tal forma que quedó encinta de Jesús. En segundo lugar, con el Hijo, que también plantó su tienda (cfr Jn 1, 14) y se encarnó en Jesús, hijo de ella. Él, como dirán los teólogos del siglo XVI, entró, por medio de María y de Jesús, en una relación hipostática. Explico el término: relación hipostdtica es aquella por la que san José se relaciona de forma única y singular con las dos personas divinas (hipóstasis, de donde viene hipostático, significa "persona", en griego y en la teología oficial). Por tanto, José comienza a pertenecer al mismo orden que es propio de las divinas Personas. Sin José no hay encarnación concreta tal como los evangelios la atestiguan.
En esta relación quedó excluido el Padre. El Padre, dicen los teólogos, fue quien envió al Hijo en la fuerza del Espíritu Santo. Pero él, según entiende comúnmente la teología, permaneció en su misterio insondable, dentro de la Trinidad inmanente.
¿Será esto lo único que podemos decir del Padre? ¿Dios-Trinidad no se revela tal como es, es decir, como Trinidad? ¿No habría un lugar para la autocomunicación y revelación del Padre? ¿Quién mejor que José, padre de Jesús, el Hijo encarnado por la acción del Espíritu Santo, para ser la personificación del Padre celestial? Sí, ésta es la tesis que vamos a defender en nuestro texto. De manera semejante al Hijo y al Espíritu Santo, también el Padre puso su tienda entre nosotros, en la persona de san José.
¿No decimos que el designio de Dios es de suma sabiduría, suprema armonía e inenarrable coherencia? Este designio, por ser divino, tiene esas características supremas. La misma teología busca siempre en su elaboración un espíritu coherente y sinfónico; articula todas las verdades entre sí y arroja luz sobre las conexiones existentes entre la verdad de Dios, la verdad de la revelación, la verdad de la creación y la verdad de la historia.
En esta coherencia y sinfonía nos atrevemos a afirmar que la Trinidad toda se autocomunicó, se reveló y entró definitivamente en nuestra historia. La familia divina, en un momento preciso de la evolución, asumió la familia humana: el Padre se personalizó en José, el Hijo en Jesús y el Espíritu Santo en María. Como si el universo entero preparase las condiciones para ese evento de infinita bienaventuranza.
Alcanzamos de este modo la máxima coherencia y la suprema sinfonía: la humanidad, la historia y el cosmos son insertados en el Reino de la Trinidad. Nos faltaba una pieza en esta arquitectura de inenarrable plenitud: la personalización del Padre en la figura de José de Nazaret.
Más adelante, en su debido lugar, señalaremos las mediaciones antropológicas y teológicas que permiten la proyección de esta hipótesis teológica, que llamamos técnicamente teolegúmenon ("teoría teológica"). No se trata de doctrina oficial, ni se encuentra en los catecismos y en los documentos oficiales del magisterio. Pero es una hipótesis teológica bien fundada, fruto del trabajo creativo de la teología que consiste -como dijimos-, en la diligencia de penetrar más y más en los profunda Dei, profundidades del misterio de Dios-Trinidad.
4. De la oscuridad a la luz plena
Nuestra osadía teológica quiere evitar la impresión de arrogancia. Representa, en verdad, la culminación de ideas que son comunes en los estudios sobre san José. Nuestro trabajó consistió en explicitar y pensar hasta el fin lo que se quedaba a medio camino y estaba dicho implícitamente. Nuestro esfuerzo entronca con toda una línea ascendente de reflexión que se ha ido formulando a lo largo del tiempo. De la oscuridad ha llegado lentamente a la luz plena.
Si bien observamos, hay una evolución creciente y persistente con respecto al rescate de san José 4. Pasamos primero por una fase de inconsciencia, en los primeros siglos del cristianismo, cuando san José sólo se mencionaba a propósito de los comentarios sobre los evangelios de la infancia de Jesús. Pero sobre él no se pronunció ninguna homilía, como se hizo sobre María y sobre el mismo niño Jesús.
Después, solamente a partir del siglo XIII, san José adquirió significado con los maestros medievales, que ya percibieron su lugar en el misterio de la salvación, especialmente de la encarnación. Del inconsciente, pues, se pasó al subconsciente.
La consciencia, empero, surgió apenas en el siglo XVI, con Isidoro de Isolanis (1528), que publicó la Suma de los dones de san José, un primer tratado sistemático sobre san José. Este texto será referencia para todos los tratadistas posteriores.
Читать дальше