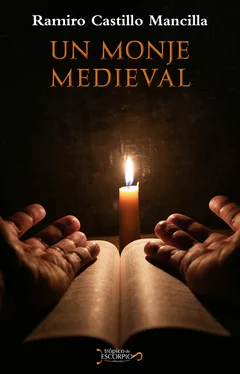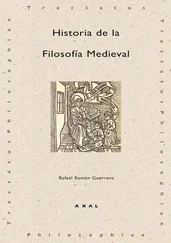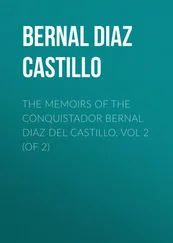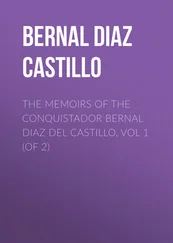La ventisca de la tarde les llevaba ese olor a pimientos, procedente de los cultivos de la región. Cuando los jóvenes terminaron de hacer su juramento se dieron un fuerte abrazo, sin poder contener las lágrimas, tal vez con el presentimiento de un largo adiós; después de ese trago amargo, los dos caminaron a paso lento, cabizbajos y desconsolados, rumbo a la salida del panteón. El húmedo airecillo de la tarde secaba las lágrimas, que no dejaban de asomarse.
El tiempo era frío, y el cielo de Buenaventura estaba cubierto de nubarrones de agua; los cantos de las grullas copetonas se escuchaban arriba de los cipreses. En el tétrico corredor de ese camposanto, de pronto el cielo lloró con una lluvia ligera que todo lo hacía más triste y silencioso. Los hermanos parecían no sentir el “chipi, chipi” que, como diminutas plumillas, humedecía la hierba del camino a su casa, donde el carruaje del convento de San Rafael, jalado por cuatro briosos caballos al mando de un viejo cochero, ya la esperaba, con la encomienda de llevarla a ese templo de penitencia.
Antes de partir, los dos hermanos se dieron un fuerte abrazo; Bernardo supo que el día de su reencuentro no amanecería jamás. Un nudo en la garganta le impidió hablar porque su corazón se encogió al ser bañado con el llanto de ambos.
Ella fue ayudada por el cochero para subir al carruaje, igual que una petaquilla con sus objetos personales. Bernardo no quiso verla partir y apartó la mirada angustiado; en ese momento su corazón sangraba. El carruaje se alejó; ya no vio cuando Margarita le decía adiós con la mano desde la mirilla de la carroza. Al poco rato lo venció la curiosidad y volteó, aún con los ojos rojos, y divisó el camino que siguió el cochero, pero solo vio, allá a lo lejos, el valle del Tiétar que se pintó de ceniza.
Pasaron los días. Una crisis espiritual se apoderó de él con la partida de Margarita, a tal grado, que las imágenes del suicidio lo visitaban como fantasmas en las noches de depresión, pensando que tal vez era la única alternativa a sus males, a pesar de que algo más fuerte que él le llegaba de allá, del fondo de su ser y le decía que el alma no se podía matar así; es más, no había forma de matarla, ni despedazando su cuerpo, porque su esencia era su alma y esta era inmortal.
Solo a través del tiempo, después de haber tocado fondo, que es el requisito ineludible que la vida nos exige para sacarnos a flote, poco a poco le llegó la luz del entendimiento, que lo hizo entrar en orden, someterse, resignarse, hacer y aceptar todo lo que la vida le deparaba.
Ya con cierto alivio, sintió la necesidad de buscar a Dios, y con esa ilusión sacrificó todos sus sueños y aspiraciones para dedicarse en cuerpo y alma a ese ideal.
Pero luego, al vencer el problema de la depresión, otro problema ocupó su lugar, y ese ahora se llamaba soledad, la soledad era su pesadilla. Repitió el ciclo de conformidad hasta que la aceptó y se encerró en ella. Incluso llegó al grado de aislarse de todo y de satisfacer sus necesidades, “de bastarse a sí mismo”. La actitud se tornó en orgullo, haciendo que el pudor de su alma y la timidez de su corazón lo hicieran violentar todos sus instintos, pero logró revertir la tendencia en una lucha a brazo partido, evitando lo que lo atraía, huyendo de lo que le proporcionaba mayor placer. El instinto de suicidio se seguía asomando y le dio la cara y se identificó con él, como si fuera un instinto normal, y logró sacarlo de su mente. Le volvió la espalda a todo lo que secretamente le hubiera gustado hacer. La falsa vergüenza se apoderó de su persona, era su flagelo, se convirtió en la maldición de su existencia y lo hizo sentir miedo de solicitar lo que deseaba y aun de confesárselo a sí mismo. Tenía horror de buscar su beneficio, de emplear astucia y rodeos para llegar a ese fin. Hasta que logró matar en él todo deseo. Se volvió una persona hermética a todo gozo mundano.
La falsa vergüenza, ese compuesto de pudor, orgullo, desconfianza, debilidad y ansiedad, se hizo crónica en Bernardo hasta que se transformó en hábito, en temperamento, en una segunda naturaleza y lo convirtió, finalmente, en un pobre tímido que se sonrojaba al pedir.
El destino lo fue moldeando y preparando para lo que realmente debería ser, y como todos los hombres, que a través de los caminos de la vida descubrimos nuestro sentido, así, a través de los años, ya como fraile, en el monasterio, pensaba: después de la muerte de mi madre todo terminó para mí, con ella se fue mi ilusión, mi felicidad. Ya nada espero de los afectos ni del tiempo ni de la vida. He sentido morir todo deseo. Por ello pedí que se abrieran para siempre las puertas de este monasterio. La vida allá afuera ha muerto para mí, el mundo terrenal ya no me interesa, mi meta, mi única meta en la vida será encontrar a Dios en mi corazón. Solo aquí está mi vocación ...
Ahí permanecía Bernardo pensativo, acostado boca arriba en su cama de penitente, con las manos en la nuca, viendo las apolilladas vigas del techo de su humilde celda. El airecillo fresco de la noche pasaba sigiloso entre las sombras, llevándose el sonido del aleteo de los murciélagos allá lejos, de aquel lado de las altas murallas del monasterio.
Capítulo ii
ACTIVIDADES MONACALES Un monje medieval Primera edición: febrero 2020 ISBN: 978-607-8773-21-3 © Ramiro Castillo Mancilla © Gilda Consuelo Salinas Quiñones (Trópico de Escorpio) Empresa 34 B-203, Col. San Juan CDMX, 03730 www.gildasalinasescritora.com FB: Trópico de Escorpio Este libro no puede ser reproducido total o parcialmente, por ningún medio impreso, mecánico o electrónico sin el consentimiento de los autores. Distribución: Trópico de Escorpio www.tropicodeescorpio.com.mx FB: Trópico de Escorpio Diseño gráfico: Karina Flores HECHO EN MÉXICO
La mañana amaneció bajo un cielo aborregado. A la distancia, los picos montañosos de la sierra de San Vicente eran coronados por un horizonte de nubes grises. En uno de los grandes huertos de cultivo del monasterio, en los que eran notorios sus bien formados surcos de fértil tierra negra para la siembras de verduras y hortalizas, trabajaba afanoso un grupo de monjes que, desperdigados sobre el terreno y con sus instrumentos manuales de labranza, azadonaban la tierra para prepararla para la próxima siembra. Del grupo se distinguían dos compañeros que laboraban a la par, cada uno en su línea de trabajo, y mientras hacían su pesada tarea se daban tiempo para charlar:
—Ese fue el juramento que hice con mi hermana —dijo Bernardo limpiando el sudor de su frente con el dorso de la mano.
—Es muy aventurado hacer promesas porque cumplirlas no siempre depende de uno —dijo Julio inclinado sobre la gleba con un azadón.
—¿Pero se puede intentar?
—Bueno, eso sí, pero en este caso cumplir es muy difícil. Digo, por la lejanía de tu tierra, hermano; solo Dios.
—Así lo entiendo también, pero un juramento es algo sagrado, y más aún cuando se hace sobre la tumba de una madre. El tiempo lo dispondrá. De esa promesa depende la salvación de mi alma.
En esos momentos el cielo fue surcado por una parvada de agujas colinegras que viajaban en formación perfecta. Al verlas el monje sacudió la nostalgia y suspendió el trabajo por un momento.
—¿Está lejos Buenaventura?
—Algo, pertenece a la provincia de Toledo —contestó el monje al momento en que golpeaba un duro terrón con el lomo de la azada, para desmoronarlo.
Las campanadas de la iglesia del monasterio fueron echadas al vuelo, era el llamado a la comunión, todos los monjes dejaban pendientes sus actividades y acudían de inmediato. De pronto, cuando el grupo de hombres encapuchados entró a la iglesia, las campanas dejaron de sonar. Silencio súbito, misterioso silencio, esa era la señal para que los religiosos tuvieran una comunión con Dios.
Читать дальше