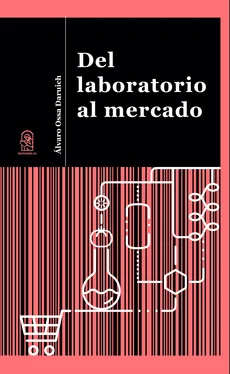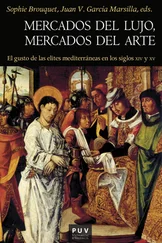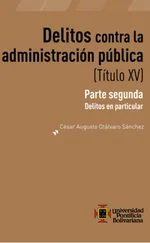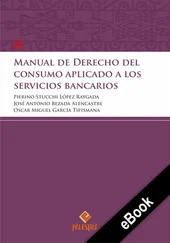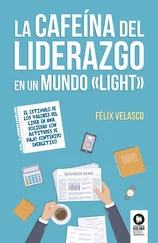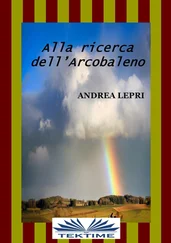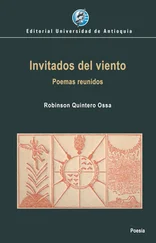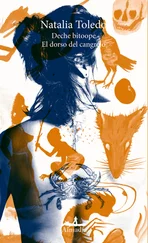A mediados de los años noventa, el investigador obtuvo fondos concursables del Estado para comenzar su investigación, lo que llevó a desarrollar más de treinta patentes de invención y a constituir la empresa en el año 2003.
Hoy se puede ver aplicado el resultado de años de investigación. Estos amortiguadores se han implementado con éxito en importantes hospitales y edificios en Chile, e incluso han comenzado a exportarse a otros países, como Perú y Nueva Zelanda.
Esta tecnología cambió la vida de miles de personas, la tornó más segura, y ahora se está en la búsqueda de hacerla más económica para llegar a todos los rincones del mundo donde se necesite aislación sísmica. Esta, sin duda, es ciencia que cambia vidas para siempre (J. de la Llera, comunicación personal, 2020).
Síndrome de Morquio
Las enfermedades huérfanas son un gran problema para pacientes, sus familias y la sociedad en general, ya que suelen llevar a condiciones físicas y emocionales que afectan completamente la calidad de vida de las personas que las padecen. Estas enfermedades normalmente no son de interés por parte de los gobiernos o las grandes farmacéuticas, porque el tamaño de la población afectada por cada condición no es significativa en comparación a otras enfermedades, lo que las hace económicamente inviables o de bajo interés.
A pesar de esto, investigadores agrupados en el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, tienen como foco principal el desarrollo de terapias y diagnósticos para un grupo específico de enfermedades raras, los errores innatos del metabolismo.
Uno de los investigadores líderes es Carlos Javier Almeciga, quien con su trayectoría investigativa se ha convertido en uno de los líderes en este campo por lograr innovaciones relevantes en errores innatos del metabolismo. Carlos Javier es químico farmacéutico y doctor en ciencias biológicas, cuenta con experiencia en biotecnología aplicada al área de salud, tecnologías relacionadas con ADN y proteínas para estrategia terapéutica para terapia génica, especialmente para errores innatos del metabolismo.
El doctor Almeciga, durante la etapa final de su formación doctoral, participó en una investigación en St. Louis University en Estados Unidos, que lo llevó a desarrollar una terapia alternativa para el síndrome de Morquio A, también conocido como la mucopolisacaridosis tipo IV A. El síndrome de Morquio toma su nombre del pediatra uruguayo Luis Morquio, quien en 1929 describió a una familia con cuatro niños afectados por la misma enfermedad (Sawamoto et al., 2018). Dicha patología es una afección rara que genera un daño en la información genética del paciente, que lleva a la producción deficiente de una proteína necesaria para descomponer unas moléculas de azúcares complejos denominados glicosaminoglicanos (Khan et al., 2017). Esta deficiencia genera malformaciones físicas, como poca estatura y alteraciones esqueléticas.
Junto al grupo de investigaciones de St. Louis University, el doctor Alméciga desarrolló un método basado en terapia génica, que permite llevar de manera más eficiente a hueso el material genético empleado para corregir la enfermedad. Lo más interesante de esta tecnología es que podría ser empleada para corregir la alteración genética en otras enfermedades con alteraciones esqueléticas. Esta tecnología fue protegida por patente inscrita a nombre de la universidad colombiana y de Estados Unidos, y unos años después una empresa de base tecnológica en los Estados Unidos licenció la tecnología para emplearla en el desarrollo de terapias para enfermedades raras.
Adicionalmente, el Instituto de Errores Innatos del Metabolismo desarrolló y transfirió al Hospital Universitario San Ignacio, en Colombia, una seríe de metodologías empleadas en el diagnóstico de errores innatos del metabolismo, en el año 2009. Esto se logró haciendo una adaptación de pruebas que existían a nivel internacional a la población y condiciones tecnológicas colombianas. Con los créditos generados por estas transferencias, el Instituto de Errores Innatos ha generado un modelo de negocio sostenible que ha dado pie a un circulo virtuoso que le permite continuar desarrollando investigaciones e innovaciones con tecnologías de punta en la región (C. Alméciga, S Cuellar, D. Díaz, comunicación personal, 2020).
Sistema de desalinización de agua de mar
Uno de los estragos que ha causado el cambio climático, sumado al aumento significativo de la población mundial, es la escasez hídrica. Tanto es el problema, que ya se está hablando del agua como el oro azul.
En este contexto, en Chile, luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, se comenzó a gestar un proyecto para poder obtener agua potable a partir de agua de mar. La tecnología había sido patentada en 2016, y basaba su principio en un proceso destinado a la obtención de agua para consumo humano e industrial, y para regadío, a partir de agua de mar, aguas salobres o con alto contenido de hierro, magnesio y metales pesados. El proyecto fue liderado por Rodrigo Bórquez, ingeniero civil químico y doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universität Karlsruhe de Alemania y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción.
El sistema destaca por requerir condiciones operativas a presiones más bajas que las que se utilizan en las plantas convencionales de osmosis inversa, lo que reduce significativamente los costos en las etapas de inversión y operación, representando una alternativa viable para abastecer de agua potable a zonas costeras, y cumpliendo con las normas chilenas de calidad del agua.
Tras los resultados de las experiencias piloto, la tecnología se implementó en la comuna de Arauco en abril de 2019, gracias al financiamiento del gobierno local, complementando así el abastecimiento de agua potable de las 375 familias de esa localidad.
La tecnología se ha implementado en diferentes localidades del país, facilitando el acceso a este vital elemento a cientos de chilenos (S. Araya, comunicación personal, 2020).
Mallas de fotoselectividad combinada
El “golpe de sol” en la fruta, debido al exceso de radiación solar y altas temperaturas, causa importantes pérdidas económicas a la industria frutícola. Para resolver este problema, Richard Bastías, ingeniero agrónomo y doctor en Fruit Trees & AgroEcosystem de Alma Mater Studiorum – Universita Di Bologna, y académico de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Concepción, desarrolló la tecnología “Mallas de Fotoselectividad Combinada”, que otorga mayor efectividad en el control de daño en frutas ocasionado por el sol.
Esta malla fue diseñada utilizando como base un modelo matemático que se desarrolló como resultado de la investigación, y que permitió definir una configuración específica desde el punto de vista de color y trenzado de la malla. Esta logra modificar el espectro de la radiación y transmitirla selectivamente, generando beneficios en las plantaciones que se cubren con estas mallas, principalmente frutícolas. Lo anterior, sin sacrificar el rendimiento del huerto ni la coloración de la fruta; por el contrario, el mejor uso de la luz favorece el desarrollo del color y el crecimiento floral y del fruto. La efectividad de la malla, observada en distintas variedades de manzana, se aprecia en la diferencia entre el porcentaje de frutas con daño en campos con y sin malla, notando una disminución de entre el 61% y el 95%, con lo que los productores pueden evitar millonarias pérdidas por factores climáticos, obteniendo al mismo tiempo productos de un mayor valor comercial. El desarrollo solicitó una patente de invención en 2016 y posteriormente se transfirió a la empresa chilena Delsantek, que introdujo este producto en el mercado chileno en el año 2017. En 2019 se transfirió la tecnología a la empresa mexicana Giddings, expandiendo su uso en más de 200 hectáreas de berries ubicadas en campos del estado de Michoacán, en México, y con plan de aplicación en otros cultivos.
Читать дальше