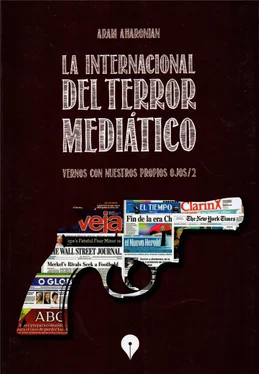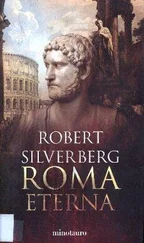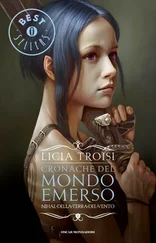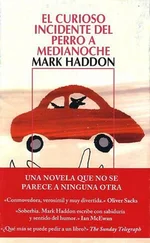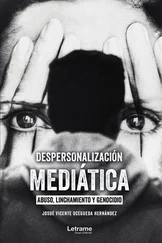Es un proceso en el que sus riquezas naturales, como la abundancia de agua dulce (alrededor de la mitad del planeta), sus reservas de petróleo y gas, sus recursos minerales y la riqueza de su biodiversidad, desempeñan un papel central.
En este proceso de reinvención latinoamericana, debemos sumar la refundación de varios estados nacionales a partir de asambleas constituyentes; la ruptura con el Consenso de Washington; la recuperación de su soberanía petrolera, de sus recursos naturales y bienes estratégicos; la puesta en práctica de políticas de inclusión social, redistribución de la renta y reconocimiento de la diversidad cultural; la existencia de poderosos movimientos sociales emancipatorios, y el avance en acuerdos de integración regional guiados por la idea de la cooperación, la complementación económica, la solidaridad y la ayuda mutua.
En los 20 años que transcurrieron desde el alzamiento zapatista del primero de enero de 1994, los movimientos sociales latinoamericanos protagonizaron uno de los ciclos de luchas más intenso y extenso en mucho tiempo. Al menos, desde el Caracazo de 1989 se sucedieron levantamientos, insurrecciones y movilizaciones que abarcaron toda la región, deslegitimaron el modelo neoliberal e instalaron a los de abajo, organizados en movimientos, como actores centrales de los cambios.
Las acciones a lo largo de dos décadas permiten asegurar que los movimientos están vivos... aun cuando algunos dirigentes fueran cooptados por los gobiernos progresistas, logrando aletargar así ese “abajo que se mueve” y que fue el que los llevó, en definitiva, al poder.
Lo cierto es que no podemos hablar de comunicación y democracia, sin ubicarnos en el contexto de la recuperación, revalorización y reconstrucción del Estado como espacio institucional y ético-político, dispuesto a asumir e implementar políticas públicas, entre ellas la transformación de los sistemas de comunicación y normas y medidas que contribuyen a la democratización de la información, la cultura, los conocimientos.
No podemos hablar de comunicación y democracia sin referirnos a la concentración monopólica de los medios y de todas sus implicancias, del valor estratégico de las políticas de comunicación, las legislaciones democratizadoras impulsadas desde los movimientos sociales, a veces con el apoyo desde los estados, las normas antimonopólicas, el fomento a la revitalización de la comunicación estatal a partir de la re-creación de medios propios y de las políticas para el afianzamiento de los medios populares (comunitarios, alternativos, independientes), el fomento a la producción cultural y de contenidos audiovisuales, y la inclaudicable lucha por el derecho a una nueva comunicación abierta, democrática, plural, diversa.
Por primera vez en la historia de la región aparecen en las agendas públicas la preocupación por reestructurar los sistemas de difusión, habida cuenta de la enorme concentración de las industrias de la comunicación, de la información y del entretenimiento en manos de pocas empresas y conglomerados nacionales y trasnacionales, auténticos latifundios mediáticos y cibernéticos, para terminar con legislaciones omisas y complacientes con los monopolios y oligopolios.
Y hoy somos conscientes de que la comunicación jamás estuvo tan involucrada en la batalla de las ideas por la dirección moral, cultural y política de nuestras sociedades, donde los medios de comunicación desempeñan, al decir de Sartre, el papel de servidores de la hegemonía, reflejando la ideología de las clases dominantes, en la búsqueda de sedimentar en el imaginario colectivo el consenso sobre su visión de mundo, el mensaje único, hegemónico, consumista, antidemocrático.
“Si pierdo las riendas de la prensa, no aguantaré ni tres meses en el poder”, decía Napoleón Bonaparte, hace dos siglos. Hoy en día, con los avances tecnológicos en la comunicación, podría afirmar que no duraría ni tres minutos.
A fines de marzo de 2014, el papa Francisco afirmó que la desinformación es el peor pecado de los medios, ante miembros de asociaciones de radio y televisoras católicas de Italia. La crítica mediática fue silenciada por la gran mayoría de los medios de alcance mundial, incluidos los órganos del propio Vaticano. “La gente lo sabe, pero por desgracia se ha acostumbrado a respirar de la radio y de la televisión un aire sucio, que hace daño”, dijo el papa, quien invitó a los medios a que hagan “circular aire limpio, que la gente pueda respirar libremente y que dé oxígeno a la mente y al alma”.
“El decir las cosas a medias no permite a quien ve la televisión u oye la radio hacerse un juicio de valor porque no tiene elementos”, cuestionó el jefe de la iglesia católica, quien destacó que “a menudo las grandes emisoras tratan estos temas sin el debido respeto por las personas y los valores, de manera espectacular, y sin embargo es esencial que en vuestras transmisiones se perciba este respeto, porque las historias humanas no se deben nunca instrumentalizar”, dijo el jefe de estado vaticano.
No solo leer, comprender a Gramsci
La lucha simbólica por la democratización de la comunicación necesita cuestionar el discurso que los medios, como aparato privado de hegemonía elaboran y diseminan. Pero la democratización depende también del convencimiento público sobre la necesidades de espacios más libres, plurales, diversos para la información y la opinión y el fomento del Estado a la diversificación de los contenidos.
Para el sociólogo marxista italiano Antonio Gramsci, la hegemonía presupone la conquista del consenso y del liderazgo cultural y político-ideológico por una clase (o bloque de clases) que se impone sobre las otras, e involucra la capacidad de un determinado bloque de articular un conjunto de factores que lo habilite a dirigir moral y culturalmente, sostenidamente, la sociedad como un todo.
Si se quiere cimentar una hegemonía alternativa a la dominante es preciso propiciar una guerra de posiciones cuyo objetivo es subvertir los valores establecidos y encaminar a la gente hacia un nuevo modelo social. De ahí que la creación de un nuevo intelectual asociado a la clase obrera pasa por el desarrollo desde la base, desde los sujetos concretos, de nuevas propuestas y demandas culturales.
El objetivo consiste en la imaginación de una nueva cultura no subalterna, muy diferente de la burguesa, que pueda llegar a ser dominante, sin verse arrastrada por culturas tradicionales. De cualquier modo, para Gramsci, todo hombre es un intelectual que participa de una determinada concepción del mundo y a través de sus singladuras ideológicas contribuye a sostener o a suscitar nuevos modos (alternativas) de pensar.
La separación creciente entre gobernantes y los destinatarios de sus decisiones; entre intelectuales y el resto, entre los funcionarios de las teorías y quienes las reciben, es inaceptable en el pensamiento del italiano.
La hegemonía no es una construcción monolítica, sino el resultado de mediaciones de fuerza entre los bloques de clase en determinado contexto histórico. No es estática. Puede ser reelaborada y alterada tanto en el ámbito social (a través de asociaciones y movimientos contrahegemónicos) como por el Estado.
Y después del neoliberalismo, ¿qué?
Hace cuatro décadas, para imponer un modelo económico, político y social se recurrió a las fuerzas armadas, con el saldo de miles y miles de muertos, desaparecidos, torturados.
Hoy no hacen falta las bayonetas: alcanza con controlar los medios de comunicación masiva, que llevan el bombardeo del mensaje hegemónico directamente a nuestras salas, comedores y dormitorios, durante 24 horas al día, a través de la información, la publicidad y el entretenimiento (por ejemplo, las series de televisión, los juegos cibernéticos), que transmiten el mismo mensaje, dirigido a las percepciones más que al raciocinio del usuario.
Читать дальше