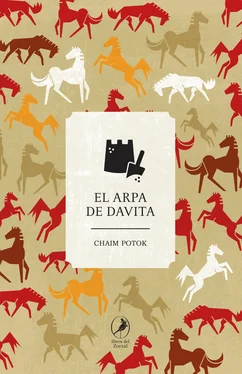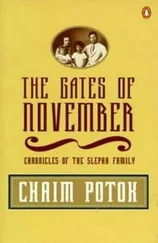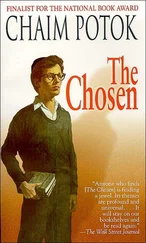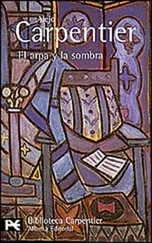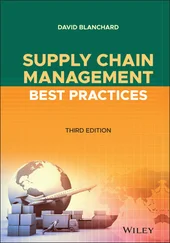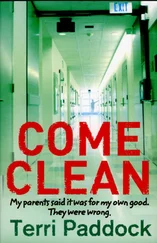–Sí, mi hermosa –dijo mi padre–. Esa sería una magia muy fuerte, sin duda.
–Si pudieras hacer que mi cuarto no estuviera frío por la noche simplemente diciendo: «Frío, ¡fuera de aquí!», ¿eso es magia?
–Sí, mi amor.
–Si pudieras hacer que dejáramos de mudarnos todo el tiempo simplemente diciendo: «¡Basta de mudanzas!», ¿eso es magia?
–Eso sería magia, muy bien –dijo mi padre en voz baja.
–Termina tus cereales, Ilana –dijo mi madre–. No quiero que llegues tarde a la escuela.
Mi padre movió su silla para ponerse de pie.
–¿Qué es «España», papá?
–Me estoy yendo al diario, mi amor. Una breve explicación, ¿de acuerdo? ¿Recuerdas el océano cerca de nuestra playa? España es un país al otro lado del océano. La gente allí se odia mutuamente. Unas personas terribles llamadas fascistas pueden llegar a tomar el país, como están tratando de hacerlo con otro país llamado Etiopía. Te contaré más en otro momento. Dale a tu padre una enorme montaña de abrazos.
–Michael, ¿te encargas de averiguar el itinerario de Jakob?
–No bien llegue al diario.
–No te olvides de que le prometiste a Phillip un artículo sobre la huelga de Toledo.
–¿Cómo olvidarme, Annie? ¡Tú no me lo permitirías!
El invierno había pasado. El césped comenzó a crecer en los terrenos baldíos y los patios del vecindario. A veces, los domingos por la tarde, mi madre me llevaba a dar una larga caminata por el parque. Un domingo de esa primavera, fuimos al parque, caminando por las calles que descendían hacia los terrenos y bosques verdes y hacia el plateado brillo del río. Estrechos caminitos sucios se hundían en los terrenos y árboles. Los bancos del parque estaban dispuestos como atractivos regazos aquí y allá a lo largo de los senderos y en los juegos infantiles. Me senté en un banco con mi madre y miramos las ínfimas nubes blancas que atravesaban el cielo azul. Pequeños pájaros nos sobrevolaban. Un viento de principios de primavera soplaba por entre los árboles, trayendo consigo el olor del río.
Me bajé del banco y jugué un rato en el arenero con una niña de mi edad. Había poca gente en el parque. Mi madre se sentó en un banco, con el rostro hacia el sol. Llevaba un abrigo y una boina. Me habló poco durante la caminata hacia el parque. De vez en cuando, tenía esa forma de replegarse en sí misma: sus ojos se apagaban y miraba fijamente hacia adelante. A mí me parecía que estaba mirando los recuerdos y las imágenes que no quería compartir con nadie. Ese domingo en el parque estaba así.
Me cansé del arenero y volví al banco a sentarme junto a ella. Haciéndose la distraída, con el rostro hacia el sol, puso su brazo alrededor de mis hombros y me abrazó. Inhalé el perfume de su abrigo y de su piel y me quedé acurrucada en su abrazo. Luego le pregunté:
–Mamá, ¿cuándo viene Jakob Daw a quedarse con nosotros?
Se había hablado de él durante el desayuno esa mañana. Y esa extraña y distante mirada en los ojos de mi madre…
Mantuvo su cara al sol mientras me respondía:
–No lo sé, Ilana. Pronto.
–¿Por qué viene a Estados Unidos?
–Algunas personas lo traen aquí para que dé conferencias en nuestras reuniones de Nueva York y de otras ciudades. Y para ayudarnos a juntar dinero para la gente de España.
–Espero que no se quede mucho con nosotros. No me gusta un extraño en casa.
–Jakob Daw no es un extraño, Ilana. Es un viejo amigo. Lo conocí en Europa hace mucho tiempo. Es un gran escritor, aunque no muchos en Estados Unidos hayan escuchado hablar de él o entiendan lo que escribe. Oye, tesoro, quiero sentarme en silencio por un rato y pensar. Si te dejo jugar en el pasamanos, ¿serás cuidadosa y no harás travesuras como la última vez que te caíste?
–Si comienzo a caerme y digo «basta» y no me caigo, ¿eso es magia?
–Sí, pero no te aconsejo que lo pruebes, Ilana.
Desde el pasamanos al lado del arenero, vi a mi madre en el banco mirando fijamente el camino de grava, con sus ojos bien abiertos, húmedos y oscuros. Deseé que se vistiera con ropas más lindas y se maquillara. ¿Qué estaría recordando? Un velero pasó por el río, deslizándose como un perezoso pájaro blanco de alas anchas. Me colgué de la barra cabeza abajo, mirando a mi madre.
* * *
De repente, esa noche regresó el invierno y nevó sobre el césped primaveral. Mi cuarto se puso frío otra vez. Empañé con mi aliento el vidrio de la ventana y escribí mi nombre con el dedo, utilizando la caligrafía que estaba aprendiendo en la escuela. Ilana Davita Chandal. Mi nombre escrito claramente en una ventana contra la gélida noche. Regresé a la cama.
El frío del invierno aún permanecía. Las noches se hacían interminables; los días eran grises, pesados. La gente se movía como si cargara algo. En nuestro departamento hubo muchas reuniones. Una y otra vez oí los nombres Roosevelt, Hitler, Stalin, Mussolini, Franco. Oí palabras extrañas. República, milicia, rebelión, golpe de Estado, guarnición. Y más nombres. Etiopía, Alemania, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos. Y nombres con sonidos amenazantes: anarquistas, falangistas, fascistas. Y palabras que me asustaron. Asesinato, bombardeo, incursión aérea, ejecución. Durante esas reu-
niones, todas las personas y los políticos del mundo parecían amontonarse en nuestro departamento.
Después de cada reunión, mis padres se quedaban despiertos en la cocina tomando café y conversando hasta tarde. De la radio venían los sonidos de una música suave. A veces iban al living, ponían un vinilo en el tocadiscos y continuaban su conversación. Mientras hablaban, la voz de mi padre se elevaba con excitación; mi madre le recordaba que yo dormía, y él bajaba la voz. Yo deseaba poder estar con ellos, mi cuarto era tan frío; las noches, tan oscuras; el invierno, una desolación sin fin.
Luego el frío se fue y el clima permaneció cálido. De pronto, algo les pasó a mis ojos. Dolores de cabeza, y el mundo diluyéndose poco a poco. Los rostros de mis padres se tensaron. Mi madre me llevó al médico, un hombre pelado y jovial que me miró los ojos con un instrumento brillante. ¿Podía ver las ideas en mi cabeza? «Muy bien, jovencita, lees mucho, ¿no es cierto? No hay muchas niñas de tu edad que lean tanto. Anteojos para ti, querida. Para que los uses todo el tiempo. Y asegúrate especialmente de tenerlos puestos al leer y escribir. A menos que quieras continuar esforzando tus hermosos ojos azules y termines chocándote contra las paredes. ¿Eso es lo que queremos?».
Mis padres se sintieron aliviados cuando les dijeron que lo que necesitaba para mis ojos eran anteojos. Las lentes eran finas, montadas en marcos metálicos dorados. Cuando me los puse, el mundo adquirió una claridad sorprendente. Veía a la gente y los objetos con el contorno nítido: los chicos que holgazaneaban bajo el farol de la calle en frente de nuestro departamento y me gritaban cuando pasaba; los dueños del mercadito y del lavadero y de la tienda de dulces en nuestra manzana; las caras cansadas de los hombres y las mujeres; los titulares de los diarios en el quiosco de la esquina; el polvo que volaba sobre las calles; la foto de la playa y los caballos en el cuarto de mis padres; los libros y las revistas sobre España que mi padre traía a casa.
Los días se hicieron más largos. Un día de fines de abril, el diario envió a mi padre a Boston. Esa noche me acosté a leer un libro para niños sobre España. Miré las imágenes de largos valles y montañas bañados por el sol y anchos ríos, y pueblitos en las colinas y castillos moriscos. Me gustaban en particular las fotos de los castillos.
Más tarde, dormida, escuché levemente desde una esquina de mi cuarto la voz sibilante de Baba Yaga. Hija mía, hija mía, ven a mí. Ven. ¿Por qué tienes miedo? ¿Cómo podría lastimarte? Soy una anciana.
Читать дальше