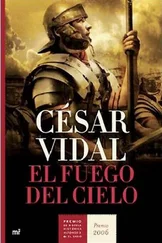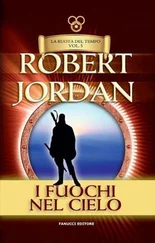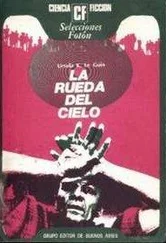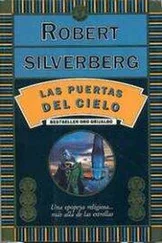Esther Sanz - El amor cae del cielo
Здесь есть возможность читать онлайн «Esther Sanz - El amor cae del cielo» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El amor cae del cielo
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El amor cae del cielo: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El amor cae del cielo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Es posible olvidar el primer AMOR?
¿La verdadera AMISTAD resiste el tiempo?
Violeta es una ilustradora que debe terminar el encargo más importante de su carrera. Una aislada casa de campo en un pueblito español será el sitio perfecto para inspirarse y reunirse con sus amigos de la adolescencia.
Los anhelos escondidos y la magia del lugar ¿serán suficientes para que también encuentre el amor?
El amor cae del cielo — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El amor cae del cielo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Pero el viento soplaba muy fuerte y Violeta apenas podía controlar su paraguas. Como no quería llegar tarde a clase, fue atravesando todos los charcos que se cruzaban en su camino. De repente, resbaló y cayó de bruces en uno de ellos. Empapada y llena de lodo, se quedó allí sentada, inmóvil. Se le había roto el paraguas y la lluvia caía con furia sobre su cabeza. Estaba a punto de ponerse a llorar cuando una mujer la tomó del brazo y la cubrió con su paraguas hasta un edificio cercano. Le pareció entender algo así como que conocía a su madre y que era muy tarde para acompañarla a casa con esa lluvia. Tiritando de frío y algo asustada, dejó que aquella desconocida la arrastrara dócilmente hasta el elevador. La mujer la guio con suavidad a su apartamento donde, sin pasar del recibidor, le quitó rápidamente toda la ropa, le limpió el lodo de la cara, secó su cuerpecito con una toalla y susurró algo al oído de un niño en el que, hasta entonces, Violeta no había reparado.
–¿Ropa interior también, mamá? –dijo alegremente aquel muchacho.
–Sí, hijo, sí, trae de todo. Está empapada.
Sin pronunciar palabra, Violeta se aferró al mango de acero de su paraguas, que había perdido toda la tela de plástico, mientras trataba de contener las lágrimas.
–Te llamas Violeta, ¿verdad? –le preguntó con dulzura aquella mujer mientras le colocaba una camiseta con un dibujo de Dragon Ball y unos pantalones de pana marrones, demasiado grandes para ella.
Medio desnuda, con el pelo pegado a los hombros y los labios morados, se sentía incapaz de pronunciar palabra.
–Mamá, con ese pelo largo y esa varita en la mano, Violeta parece un hada, ¿no?
–Sí, hijo… –sonrió la madre–. O una florecilla mojada.
Ese día Mario la había acompañado hasta clase sin soltarla de la mano y se despidió de ella con un beso en la mejilla.
–¡Ey, ustedes! Sí, sí, ustedes… –los gritos interrumpieron los pensamientos de Violeta.
Las dos amigas se giraron cuando estaban a punto de alcanzar el coche y vieron que se acercaba hacia ellas una chica de unos veinte años, con un abrigo de lana blanco, cargada con una mochila y una guitarra.
–¿Sí? –respondieron sorprendidas las dos a la vez.
–¿Van de camino a Zaragoza?
Violeta y Lucía se quedaron durante unos segundos inmóviles mirando a la joven, sin saber qué decir. Con su larga melena castaña, lisa y recta, y sus enormes y suplicantes ojos avellana, aquella chica menuda parecía un ángel en apuros. Violeta pensó que era demasiado joven para dejarla a su suerte, así que asintió con la cabeza mirando a Lucía. Pero antes de que alguna de las dos pudiera abrir la boca, ya la tenían sonriente junto al coche.
–Me llamo Irene –dijo con soltura–. Soy de Madrid, pero si me dejan en Zaragoza me vendría muy bien.
Lucía le abrió la cajuela para que pudiera meter sus cosas, pero aferrándose a su mochila y poniendo cara de disgusto, la joven exclamó:
–¡Ah, no! Yo nunca me separo de mi mochila… –y de un salto se coló en el asiento trasero arrastrándola tras de sí junto con su guitarra.
Durante la siguiente hora, las tres chicas viajaron en silencio. Lucía y Violeta contemplando alucinadas el bello atardecer de las llanuras esteparias de los Monegros; Irene dormitando, estirada y con la cabeza reposada sobre su equipaje.
La aspereza del lugar, rodeado de cuervos y naturaleza seca, contrastaba con la luz cálida del atardecer. Apenas eran las seis de la tarde, pero en el horizonte una enorme franja de fuego comenzaba a teñir las tierras desérticas, ocres y rojizas, de un inusual tono anaranjado. Violeta trató de retener esa imagen en su retina con la intención de plasmarla más adelante en un lienzo. Las dos chicas coincidieron en que la planicie del desierto aragonés, sin ningún tipo de obstáculo en el horizonte, hacía de sus puestas de sol un espectáculo único.
–“El desierto nunca es tan bello como en la penumbra del alba o del crepúsculo” –señaló Violeta citando a Paul Bowles en El cielo protector .
Pero la voz espectral de Irene, todavía adormilada, desvió su atención hacia el asiento trasero.
–¿Desierto? ¿Llamas desierto a esta mierda de tierra seca? El Sahara sí es un desierto, y no esto.
–¿De verdad? ¿Has estado allí alguna vez? –preguntó Lucía.
–Pues claro. Hace dos años hice una ruta transahariana por el sur de Argelia con unos amigos. Durante diez días fuimos de Djanet a Tamanrasset, atravesando kilómetros de increíbles dunas doradas y varios poblados tuareg. Una experiencia alucinante…
Las dos chicas se miraron sorprendidas e Irene añadió:
–Vamos… tengo diecinueve años. Estuve en muchas partes.
–¿Y qué es lo que ha movido a una intrépida viajera como tú a venir a estas sencillas tierras aragonesas? –preguntó irónica Lucía.
–El Monegros Desert Festival. Un macroconcierto de música electrónica.
–Tenía entendido que se hacía en verano…
–Sí –continuó Irene con voz cansada–. Ahora vengo de visitar a unos tíos que conocí allí. Como yo, son fans de The Prodigy y quedamos en Fraga para intercambiar material musical y… algún que otro fluido.
Las dos amigas buscaron sus miradas mutuamente para confirmar que habían oído bien las palabras de esa chica, casi adolescente.
–Fluidos… –se atrevió a apostillar Lucía frunciéndole el ceño desde el espejo retrovisor.
–Claro, ¿qué crees que se hace en esos festivales aparte de escuchar música? Pues sexo y drogas. ¡Ey, que no son tan mayores! “Sexo, drogas y rock & roll”, ¿no es el viejo eslogan de siempre? ¿O saben de todo eso tanto como de desiertos?
Lucía y Violeta estaban empezando a cansarse del aire de suficiencia de Irene. Aquella niña de cuerpo frágil y cara de ángel se había transformado durante el viaje en un diablillo insoportable. Además, se había quitado las botas y un pestilente olor a pies las obligaba a bajar continuamente las ventanillas, a pesar del frío.
–Estos chicos son de Barcelona –continuó Irene con su explicación, aunque nadie le había pedido que siguiera–. Me salvaron de una buena. Casi no la cuento…
–¿Qué te pasó? –preguntó Violeta vencida por la curiosidad.
Irene cerró los ojos y respiró profundamente, parecía que el recuerdo que estaba a punto de salir de sus labios todavía la hacía estremecer.
–Aquella noche, el Open Air, la zona más multitudinaria del festival, estaba a reventar. Yo había empalmado varios conciertos seguidos, llevaba dos noches sin dormir, pero no quería perderme a Carl Cox, el DJ más cañero y bailable de todos. Varios de mis amigos se fueron a descansar al sector Chill out, querían dar un poco de respiro a sus piernas y oídos. Pero yo estaba eufórica. No podía parar. Mi cuerpo, empapado en sudor, bailaba como poseído al compás de aquella música infernal… hasta que no pudo más y se desplomó contra el suelo –dijo Irene. Se quedó muda durante unos segundos y luego continuó–: Demasiadas pastillas, supongo. Las Mitsubishi te dejan el cuerpo fatal. Pero es la única forma de aguantar. Esos chicos me llevaron a una zona tranquila, me hicieron vomitar y me secaron el sudor con sus camisetas mojadas en agua fría…
Aunque solo una década la separaba de aquella chica, Violeta se sintió a años luz. No envidió no haber estado nunca en un macroconcierto como ese, detestaba las aglomeraciones y no entendía nada de música electrónica, y dudaba que Irene hubiera estado alguna vez en Argelia. Pero admiraba esa manera espontánea y fresca de afrontar la vida, de vivir al límite… Ella siempre pensaba todo mil veces antes de tomar una decisión, nunca daba un paso sin haberlo meditado muy bien. Aunque lo tenía clarísimo, le había costado meses dejar su empleo de teleoperadora; por no hablar de Saúl, al que todavía no había desterrado definitivamente de su vida… Ese último pensamiento le recordó que todavía no lo había llamado. Lo haría al llegar a Zaragoza.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El amor cae del cielo»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El amor cae del cielo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El amor cae del cielo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.