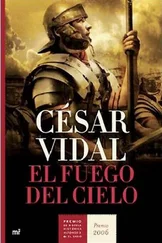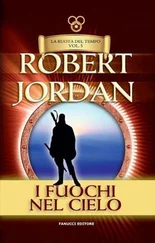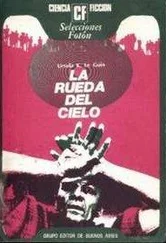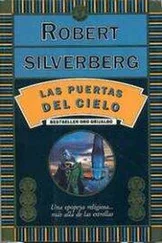Esther Sanz - El amor cae del cielo
Здесь есть возможность читать онлайн «Esther Sanz - El amor cae del cielo» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: unrecognised, на испанском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:El amor cae del cielo
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:4 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 80
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
El amor cae del cielo: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «El amor cae del cielo»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
¿Es posible olvidar el primer AMOR?
¿La verdadera AMISTAD resiste el tiempo?
Violeta es una ilustradora que debe terminar el encargo más importante de su carrera. Una aislada casa de campo en un pueblito español será el sitio perfecto para inspirarse y reunirse con sus amigos de la adolescencia.
Los anhelos escondidos y la magia del lugar ¿serán suficientes para que también encuentre el amor?
El amor cae del cielo — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «El amor cae del cielo», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Animada por esa nueva emoción, fijó la vista en los labios de Mario y se acercó a ellos, decidida y directa, hasta rozarlos en una suavísima caricia que, poco a poco, se transformó en un apasionado beso. Mientras sus labios se acoplaban una y otra vez, y sus lenguas bailaban unidas, Violeta sintió que no podía haber nada mejor en el mundo que besarlo.
Al separarse, Violeta soltó una risita nerviosa, mezcla de timidez y excitación, y los labios de Mario se arquearon en una deliciosa sonrisa. ¿Cómo era posible que jamás se hubiera fijado en esa sonrisa? Tenía los dientes blanquísimos y se le formaban dos hoyuelos junto a las comisuras, que ahora parecían gritarle: “bésame”.
Embriagada por la mezcla del ponche y el aliento cálido de Mario, la mirada de Violeta pidió más. Había sido su primer beso y no quería que terminara nunca. Y así estuvieron un rato, besándose en ese sofá de escay, hasta que él se ofreció a acompañarla a casa.
A Violeta no le importó que escogiera el camino más largo y peor iluminado… y que durante el trayecto la abrazara y la besara en cada callejón oscuro. Cuanto más se acercaban a su casa, más largos eran los besos. Tampoco protestó cuando, ya en su puerta, deslizó las manos por debajo de su blusa y le acarició la espalda desnuda mientras se besaban a oscuras. Notó que le fallaban las rodillas y se agarró con fuerza a sus brazos, deseando aferrarse a aquel instante condenado a no repetirse… En unos días, Mario partiría a Boston, a casa de su abuela materna, para cursar bachillerato, y quizá nunca más volverían a verse.
Nada más despedirse, Violeta se llevó la mano al cuello para tocar el colgante que Mario le había regalado. Necesitaba sentir su fuerza, como un recordatorio de que todo aquello era real y había sucedido, pero el hada ya no estaba allí. Lo perdí… , se quejó para sí misma. Quería conservarlo para siempre y solo me duró unas horas .
Aquella noche, un calor que nada tenía que ver con la cálida temperatura estival hizo que Violeta no pegara ojo.
El recuerdo de aquellos besos la acompañó durante otras muchas noches de insomnio en su adolescencia. Y ahora, quince años después, en ese coche, junto a su amiga de la infancia, aquel recuerdo volvía a su mente con una precisión asombrosa.
Lucía la devolvió a la realidad sugiriéndole una parada para comer algo. Eran las cinco y acababan de pasar Lérida. Atrás habían dejado, entre brumas, los campos de viñedos salpicados con tierras de trigo y árboles frutales.
Un toro negro de Osborne, perfectamente conservado, les dio la bienvenida desde una pequeña colina, la única a la vista entre kilómetros y kilómetros de planicie y tierras áridas. A lo lejos distinguieron el cartel luminoso de un restaurante de carretera.
Un señor de unos cincuenta años, con una espesa mata de pelo castaño escrupulosamente peinado, y con más pinta de mayordomo que de camarero de un modesto bar de carretera, se acercó a ellas muy educadamente y, después de tomarles nota de dos bocadillos de tortilla de patatas, les dijo:
–Como ya sabrán no puedo servirles bebidas alcohólicas…
Aunque ninguna de las dos había contemplado esa opción, pensaron que quizá se refería a alguna nueva normativa implantada en las cafeterías y bares de carretera para prevenir accidentes. Pero el señor prosiguió con la sonrisa más encantadora que fue capaz de esbozar:
–Me lo tienen prohibido a menores.
Las dos chicas agradecieron el cumplido y rieron con ganas.
–¡No está mal para empezar los festejos de nuestro treinta aniversario! –exclamó animada Lucía.
Después de comer, de nuevo en ruta, Violeta se sintió muy pesada y empezó a notar los huevos y las patatas dando vueltas en su estómago. Habían reanudado la marcha hacia Zaragoza y Lucía no paraba de charlar con la vista fija en el parabrisas. Violeta asentía mientras la miraba de soslayo, pero decidió mirar al frente y concentrarse en las líneas blancas de la carretera para vencer su deseo apremiante de arrojarlo todo por la boca. Las ruedas del coche azul que iba delante, girando una y otra vez, en el asfalto, acabaron de marearla. Durante unos segundos cerró los ojos y trató de pensar solo en su respiración. Sin embargo, tardó poco en llevarse una mano a la boca y jalar del jersey a su amiga para que detuviera el coche. Lucía paró enseguida en un recodo del camino y corrió a auxiliar a Violeta poniéndole una mano en la frente y sujetándole el pelo con la otra para que ningún mechón escapara hacia su cara mientras vomitaba en la cuneta. Después tomó unas toallitas mojadas de áloe y manzanilla de la guantera y se las ofreció para que se refrescara y se limpiara la cara. Violeta agradeció el gesto y se disculpó; dos gotitas amarillas habían aterrizado en las botas camperas de Lucía.
–Tranquila –dijo con una sonrisa–. Se lo debías a tu libro de matemáticas. Pasaron muchos años, pero por fin has conseguido vengarlo…
Las dos chicas empezaron a reírse. Después, Violeta le pidió que la dejara caminar un ratito por el arcén. Estaba blanca, pero el aire helado consiguió restablecerla muy pronto. Pasados unos minutos, y liberado su estómago de toda carga, empezó a sentirse ligera y con fuerzas renovadas para proseguir el viaje.
Como aún les quedaba mucho tiempo para llegar a Zaragoza, Lucía propuso conducir unos kilómetros más hasta Fraga y descansar allí un rato. Podrían comprar algo de fruta en el pueblo para el camino y estirar un poco las piernas. Aunque Violeta tenía mejor cara y le había asegurado que se encontraba bien, Lucía decidió entretener a su amiga conversando para que no se mareara.
Al llegar a Fraga, y mientras caminaban por un mercado con puestos de frutas y verduras frescas, continuaron con su agradable charla.
–Salva y Mario eran muy amigos –prosiguió Lucía rememorando el pasado mientras escogía unas naranjas de una caja de madera–. Pero a Mario le gustabas y Salva estaba un pelín celoso.
–¿Salva? ¡Pero si estaba loco por ti! Insistía en que fuéramos todos a verte los sábados que jugabas baloncesto en el barrio. Decía que teníamos que apoyarte porque éramos un grupo.
–Eso era porque quería sentarse a tu lado en las gradas.
Violeta abrió la boca sorprendida. Sus versiones sobre las intenciones de Salva no coincidían, pero Lucía había sido una adolescente tímida y algo acomplejada, y jamás pensó en la posibilidad de que pudiera gustarle a algún chico, y menos a uno del grupo.
–No nos engañemos, la verdadera ligona del grupo era Alma –recordó Lucía–. Con solo quince años llevaba de cabeza a todo el instituto… Durante un tiempo se rumoreó incluso que ella fuera la causa de que el profesor de gimnasia, aquel chico de diecinueve años en prácticas, pidiera el traslado.
Violeta recordaba a Alma y muchas de las cosas que se decían de ella y también cómo los chicos, sobre todo Mario, la habían defendido en más de una ocasión.
–Mario era muy atractivo, ¿verdad? –suspiró Violeta cambiando de tema.
Y antes de que su amiga le diera la razón, recordó el momento en el que ambos se conocieron.
Mario Moura apareció en la vida de Violeta una tormentosa mañana de invierno. Entonces los dos tenían seis años y estudiaban en el mismo colegio, pero nunca se habían dirigido la palabra porque iban a clases diferentes. Aquel día, Violeta salió veloz de casa con sus botas de agua rojas y un diminuto paraguas transparente. El cielo estaba muy oscuro y una espesa cortina de lluvia lo cubría todo. Apenas faltaban unos minutos para las nueve, así que decidió tomar un atajo por el paseo principal, todavía sin asfaltar, y cruzar corriendo el barrizal que se formaba.
Su madre la acompañaba casi siempre, pero ese día estaba enferma y le pareció que la niña podía ir sola. El barrio era seguro y no había carreteras ni otros peligros en los escasos metros que distanciaban su casa de la escuela.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «El amor cae del cielo»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «El amor cae del cielo» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «El amor cae del cielo» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.