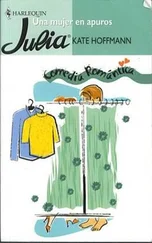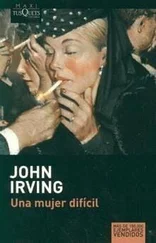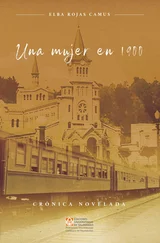1 ...6 7 8 10 11 12 ...18 Luego, llegó el frenesí del noviazgo y, a los pocos meses, el final. Él era el típico picaflor y la engañó con Guadalupe, que además era su amiga. No la perdonó jamás y su mayor alegría, aunque ahora le diera vergüenza admitirlo, fue cuando luego Diego engañó a Guada con otra, y a esa otra con otra, y así indefinidamente.
Diego era el chico popular del pueblo. Se terminó la banda y entre ambos quedó una incipiente e incómoda relación. Incluso más de una vez intuyó que una de sus motivaciones para mudarse a la ciudad fue el no querer verlo más. Siempre tuvo la certeza de que a él le dolió su partida. A los dos o tres años Diego se mudó también, pero casi nunca se cruzaron. Solo un par de veces. En esos encuentros intercambiaron teléfonos. Ninguno de los dos llamó. Poco a poco fue quedando solo el recuerdo de esos años… Sin embargo, encontrarlo esa noche fue movilizador. Tal vez porque estaba sensible, tal vez porque aparecía en el momento indicado.
No se dijeron mucho. Él hizo un chiste sobre que ahora tomaba martini y no cerveza o sangría barata. Y Caro retrucó diciendo que por lo visto él no cambiaba sus gustos, mientras hacía un gesto elocuente hacia las dos jovencitas que lo esperaban en una mesa. “Son artistas, tienen una banda y quieren que les produzca un show ”, se justificó. Hicieron un breve recorrido por sus vidas. Ella le contó que acababa de romper con su pareja (sin dar demasiados detalles) y él le confesó que se había separado de su esposa hacía más de un año.
Diego se dedicada a producir bandas chicas y tenía dos pubs. Sacó una tarjeta y le dijo: “Espero que me llames esta vez”. Caro sonrió y le explicó que se estaba yendo de viaje. “Entonces a la vuelta”, insistió él.
Se marchó diciendo que los años le sentaban. Ella estuvo a punto de hacerle un chiste sobre su estado físico, pero lo cierto era que se mantenía bien, demasiado bien.
Durante el viaje, Ernesto la había llamado en varias oportunidades y le había mandado mensajes por WhatsApp, pero ella no respondió ni a unos ni a otros.
Un impulso la hizo apretar su cartera. En el bolsillo interno había guardado la tarjeta de Diego.

Estaba ansiosa. No sabía qué esperar de La Colonia, aunque le fascinaba la idea de salir de la oficina. Leticia no era demasiado comunicativa y Víctor comunicaba demasiado, solo que todo en clave de drama. En pocos días le había contado que tenía un hijo de dieciséis años que había dejado los estudios varias veces y que se le escapaba durante días enteros de la casa, que su mujer no estaba bien de salud, que su hija menor solía quedarse todos los fines de semana en lo de la abuela porque evitaba estar con ellos y unas cuantas otras cosas. A Lola le gustaba escuchar a la gente, pero intuía que Víctor era de los que giraban alrededor de círculos enfermizos.
Era un miércoles radiante, aún estaba cálido. Su chofer resultó ser un hombre de una alegría desbordante, la antítesis de Víctor. Se llamaba Oscar, tenía siete hijos, tres nietos, hablaba maravillas de su mujer y de todo lo que lo rodeaba. “Es la felicidad de la gente simple”, habría dicho su madre. Ahora entendía a qué se refería.
Al llegar, se sorprendió. El primer paraje al que arribaron en La Colonia era una larga calle de tierra con algunas casitas, una iglesia, una escuela, un almacén, el dispensario y un puesto pequeño que rezaba “Comuna y Policía”. Todos en el trabajo decían que era una región grande con muchas necesidades y habitantes, y ella, como buen bicho de ciudad, se preguntada dónde diablos vivía la gente y a qué se referían cuando decían “grande”.
—Bajamos acá primero, porque hoy la doctora anda por estos lados. Si no, cualquier cosa la llevo después para Jacinta, ¿quiere? —consultó Oscar. Lola asintió sin entender muy bien qué le decía.
Mariana salió a recibirlos con una sonrisa.
—¡Bienvenida! Llegaron temprano.
—No había nadie en la ruta —explicó Oscar.
—Vení con nosotros en el auto hasta Jacinta. De paso, conocés un poco y te voy comentando el informe de esta semana.
Lola estaba mareada, tanto que ni siquiera recordaba todas las instrucciones de lo que debía hacer. Miró a Oscar en busca de ayuda:
—Vaya con ellos, que yo la sigo.
Subió al coche que manejaba Lucio, el esposo de la doctora.
Mariana la sacó de su aturdimiento.
—¿Traés las planillas? Hay mucho para llenar… Necesitamos urgente unas cuantas dosis de vacunas contra la gripe.
—Ay, me dejé la carpeta en el otro auto, pero tengo una agenda; voy tomando nota y después lo paso, ¿puede ser?
—Está bien, pero para que lo tengas en cuenta, siempre llevá las planillas con vos.

Lola había menospreciado lo que era La Colonia. Al meterse por unos estrechos senderos, aparecían casitas sencillas, algunas extremadamente sencillas y otras tantas viviendas que bien podían definirse como absolutamente precarias.
Los paisajes podían cambiar, tal vez el clima, la flora, la fauna, el relieve, pero las postales de la marginalidad siempre se parecían. Niños descalzos o con zapatillas estropeadas correteando a la deriva, madres y abuelas cargando racimos de infancia, ropas viejas y averiadas, de esas que suele donar la gente con la convicción de que está haciendo un gran acto de caridad. “Si no lo podemos usar nosotros, ¿qué nos hace creer que el resto de la gente sí?”, solía decirles su madre cuando ella y sus hermanos querían regalar calzados con las suelas destrozadas o remeras agujereadas.
Mariana hablaba con su marido y con Lola alternadamente. Con él se quejaba de que no habían llegado los subsidios para las cooperativas de las mujeres, del desastre que eran
los caminos y de cómo se estaba secando el arroyo Marapacho. Con ella insistía en que debían armar con urgencia una campaña de vacunación para la gripe.
—Estamos casi en abril y, si no nos apuramos, vamos a tener problemas. Acá los niños y los viejos sufren muchas enfermedades bronquiales.
Después le comentó que tenían unos diez casos que debían trasladar a la ciudad para hacer estudios de alta complejidad que no les autorizaban, y así siguió con muchas otras cosas.
Lola sintió pavor. No entendía cómo esos reclamos iban a solucionarse en oficinas donde los jefes no estaban nunca, donde había muchísima gente inoperante, y donde las cajas y los archivos rebasaban de papeles que nadie leía.
Supuso que esa sería su responsabilidad: lograr que las cosas se agilizaran.
Llegaron a Jacinta, un pueblo un poco más grande que el anterior. Mariana se sentó junto a ella en el banco de una plazoleta y en cuanto llegó Oscar, buscó la carpeta para que ambas avanzaran con las planillas.
Una mujer se acercó, saludó con una sonrisa desdentada y les obsequió un pan casero, calentito. Mariana midió su reacción. Tal vez esperaba alguna incomodidad de parte de Lola, pero no. Ella lo comió con gusto.
El pan estaba exquisito. A veces las comidas toman un sabor especial según el lugar en el que se comparten. Adoraba el mate cocido de los campamentos scout y sin embargo
odiaba tomarlo en su casa. Esas cosas extrañas que tienen el hombre y sus circunstancias.
Mariana le dijo que se iba a una comuna cercana, que aprovechara para quedarse allí a terminar con los papeles. “Cualquier cosa, Juan está en el dispensario del frente”, remarcó.
Читать дальше