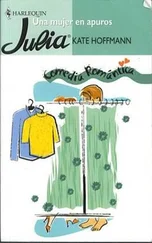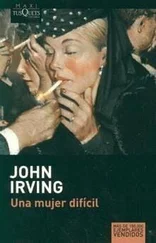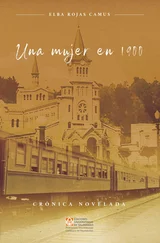—No, prefiero quedarme. No conozco a nadie.
—Me conocés a mí. —No ocultó su malestar pese a que ya se había acostumbrado a ir solo a esos eventos—. Como quieras. Yo tengo que ir. Voy a volver lo antes posible.
Le dio un beso suave, de esos que no provocan nada. Pero ella valoró el gesto; al fin de cuentas Alberto aún ponía algo de su parte por mantener cierta dulzura en una relación que se iba apagando.
Cuando cerró la puerta, se sintió liberada. La verdad era que la contrariaba un poco negarse a salir con él o esquivar sus pequeñas manifestaciones de cariño.
Abrió una bolsa de caramelos y se metió en la cama sin más compañía que su teléfono celular. Entró al Instagram de sus hijos. Vio sus fotos de nuevo. De alguna manera era como sentirse aún parte de sus vidas. Los veía sonriendo con amigos a los que desconocía, en fiestas, y hasta tenía la tentación de reprenderlos cuando aparecían con vasos gigantescos de fernet o cerveza. ¿En qué momento se habían ido? ¿Cuándo dejaron de necesitar sus caricias y besos? ¿Cuándo dejaron de llamarla por la noche porque tenían miedo o les dolía la panza? ¿Cuándo se les volvió tan sencillo estar lejos del hogar? Sintió deseos de llorar, pero se resistió. Algo se iba secando dentro de ella.
¡Los extrañaba tanto! Tenía un esposo encantador, un buen trabajo, una excelente posición económica, salud, familia, amigos, pero nada de eso le era suficiente.
Dejó el aparato con hastío. Dio unas cuantas vueltas por el cuarto y encendió la computadora. Le gustaba ver Facebook en la notebook , era más sencillo para su presbicia. Su mundo era más cercano a Face que a IG. Vio algunas fotos de sus hermanos, mandó unos saludos de cumpleaños y se encontró con tres solicitudes de amistad. Una era de Lola, su nueva compañera, y más por respeto que por interés terminó aceptándola. La otra era de una desconocida que se hacía llamar “Madame Bovary”. “Esta está peor que yo”, se dijo y la rechazó.
La tercera la puso en alerta. Ella, que creía adormecidas sus emociones, sintió de pronto un aleteo vital. “Miguel Martínez”. No lograba ver bien la foto de perfil. ¿Sería el Miguel Martínez de la universidad? Habían tenido un romance breve, pero contundente. El primer hombre con el que se había acostado.
Leticia pertenecía a una generación amedrentada bajo el discurso de que se debía llegar virgen al matrimonio. Su madre machacaba: “Todos buscan lo mismo y cuando lo tienen, chau…, desaparecen”. Si a eso le sumaba la mirada intimidatoria de su padre, se podría decir que fue realmente una audacia que tuviera su primera relación a los diecinueve, siendo soltera y con un muchacho al que no había conocido lo suficiente.
Igual, el amor duró poco y le dejó el corazón destrozado. Muchas veces pensó que su madre había tenido algo de razón y se horrorizó cuando años más tarde le repitió una frase similar a Magui.
Por suerte, meses después del abandono de Miguel, apareció Alberto. La pérdida se fue borrando lentamente. Él dejó la facultad y no se vieron nunca más. Sin embargo, Miguel estaba ahora allí, enviándole una solicitud de amistad… Dudó un rato; finalmente, la aceptó.
Estaba por meterse en su muro para indagar un poco más, cuando el chat se activó y Miguel Martínez apareció preguntando: “¿Sos vos, Colo?”.
Colo… hacía años que nadie la llamaba así. Después de esa herida de amor, resolvió dejar atrás el Colo y asumir el Leti. Alberto apoyó la iniciativa y fue el primero en incorporar el cambio.
Sin embargo, ese “Colo” la conectó con aquella Colo que había sido. Esa que se reía con fuertes carcajadas, esa que siempre tenía algún programa para el fin de semana, esa que no tardaba en hacer amistades, esa que hacía gala de su inteligencia e ironía, esa que peleaba y discutía por todo lo que consideraba justo, esa que había festejado en las calles el advenimiento de la democracia, la misma que había abrazado con pasión las causas de los derechos humanos, la que había integrado la lista del Centro de Estudiantes… Esa Colo de las peñas, de las asambleas estudiantiles, de las discusiones acaloradas, de las noches de boliches, de las largas horas de estudio, de la avidez por los libros de historia latinoamericana, no solo había desaparecido detrás de una tintura castaño cobriza, sino también detrás de una vida plagada de obligaciones, comodidades y rutinas.
Tardó en escribir. Si había sentido culpa en aceptar la solicitud de amistad, responder el mensaje le parecía un pecado mortal.
Finalmente, tecleó nerviosa cual una púber: “Sí, soy yo. ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida?”.


Al reencontrarse con sus hermanas, Carolina corroboró aquello de que a veces se solía idealizar la vida ajena, en especial cuando no se estaba bien con la propia. Más allá de la felicidad que le produjo compartir con ellas y ver a sus padres tan entusiasmados con el viaje, observar sus realidades de cerca le ayudó a poner en valor su existencia.
Luisa, que en las fotos parecía tener la familia soñada, con un marido elegante y dos niños perfectos e intelectuales, se la pasaba trabajando todo el día. El trato con su pareja era de una frialdad espeluznante y sus sobrinos, aunque brillantes, parecían dos adultos en miniatura. Maribel, con trece años, no reflejaba ni una pizca de las rebeldías propias de esa edad, y Teo, con ocho, parecía un muchachito de los que trabajan en Wall Street. Se sorprendió cuando una tarde, jugando al Juego de la Vida, expuso una serie de planteos sobre el uso e inversión del dinero que eran impropios para alguien de su edad.
En cambio, su otra hermana, Carmen, estaba sumida en una constante preocupación. La crisis de España los había afectado económicamente. Ella había optado por el silencio y la sumisión, mientras Ricardo, su marido, ordenaba y decidía cual jeque árabe. Un día llegó a su casa a media tarde y era un caos. Tres niños de seis, cuatro y dos años pueden ser algo peor que un ataque de los tártaros. Trepaban a las mesadas, desparramaban juguetes, se peleaban, ensuciaban pisos y paredes, y la pobre Carmen era como un pulpo tratando de hacerse cargo de una situación que se le volvía inmanejable.
Sintió un poco de pena por ella. Estaba al borde de un ataque de nervios, del llanto, de todo. Obviamente que en medio de esa especie de guerra civil era imposible mantener un diálogo. Avanzaban con un tema y en el medio aparecían frases como “basta, no peleen”, “bajen de ahí”, “quiero hablar con mi hermana, no la veo nunca”, “no me faltes el respeto”, etcétera.
Así fue como una mañana, mientras caminaba por la ciudad, Carolina aceptó que su vida era bastante mejor de lo que creía. De todas maneras, debía admitir que su euforia, en parte, se debía al encuentro que había tenido en la fiesta de despedida. El recuerdo se le vino de inmediato: estaba pensando en la estúpida idea de “la última noche juntos con Ernesto”, cuando una voz del pasado —quizá de la mejor etapa de su pasado— borró las intenciones. Era Diego, el Diego de la juventud, el de la banda, ese primer gran amor que nos hace creer que el mundo es un sitio perfecto en el que solo bastan dos personas.
Se habían conocido a los catorce años y a los dieciséis se pusieron de novios. Siempre lo había querido, desde el primer día. Al principio forjaron una extraña amistad de canciones, histeriqueos y confidencias. Él siempre estaba rodeado de chicas, un muchacho adolescente que tocaba la guitarra ya tenía ganada la mitad de la conquista. Ella estudiaba canto y por eso —junto con otros que se dedicaban a la batería y al bajo— formaron Los Orson Welles, un grupo de covers . Aunque eran chicos, tocaban en las fiestas de los colegios y en alguna otra movida juvenil. En la zona se hicieron más populares que los Rolling.
Читать дальше