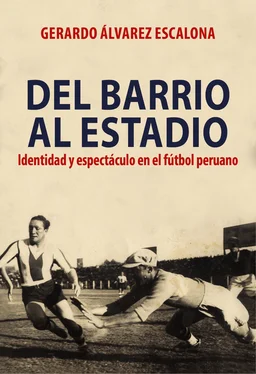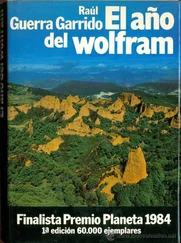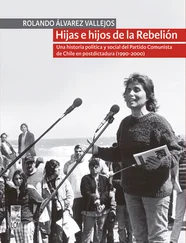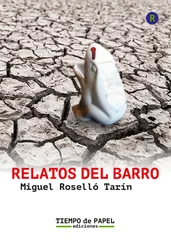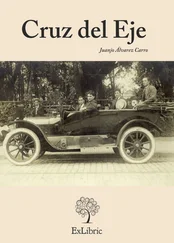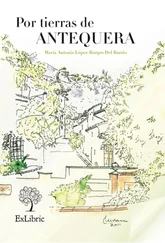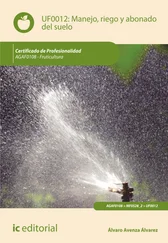22El Comercio, 19 de junio de 1900, p. 1; El Comercio, martes 25 de julio de 1900, p. 2.
23Estos discursos eran sostenidos por los que entendían la modernización del país como imitación del progreso europeo, los que consideraban que uno de los problemas del país eran las razas «degeneradas» que dificultaban o impedían el progreso, y los que encontraban en la historia peruana el peso de la etapa colonial en el presente (reflejado en diversiones como las corridas de toros o las peleas de gallos).
24Es emblemático el caso de la destrucción del callejón de Otaiza en el centro de Lima en 1908. Habitado mayoritariamente por asiáticos, en el mencionado callejón dichas personas vivían hacinadas y compartían el lugar donde dormían, preparaban sus alimentos y realizaban sus necesidades fisiológicas. El lugar también era conocido como un lugar de dudosa moral porque se vendía y bebía licor, se realizaban prácticas homosexuales y se fumaba opio (Rodríguez Pastor, 1995, pp. 416-426).
25El «Reglamento de Instrucción Primaria» de 1908 precisaba el tipo de ejercicios físicos que los alumnos debían practicar: «a las niñas les correspondía hacer ejercicios “calisténicos”, suaves y de menor esfuerzo físico; mientras que a los hombres se les exigía hacer ejercicios gimnásticos, militares y de tiro». Estos ejercicios debían ser acordes con la edad. «Para los primeros años se debían hacer juegos en los cuales se favorecía el dominio de la libertad. En la adolescencia se dominarían los juegos deportivos como las carreras de velocidad, lucha, lanzamiento de bala, natación, cricket, esgrima, etc.» (citado en Muñoz, 1998, pp. 28-29).
26El Sport, Año I, Nº 5, 7 de agosto de 1899. (La revista no tiene paginación).
27Sobre el tema de las diversiones, el alcalde de Lima Benjamín Boza dice «hay una verdadera carencia de espectáculos para el pueblo, y esto es, sin duda, la causa por la que la mayor parte de nuestra clase jornalera y proletaria, distrae en licor y otros bajos placeres una parte relativamente considerable de sus salarios, lo que no le permite el saludable hábito del ahorro que aseguraría su bienestar, el provecho de la familia y el progreso de la sociedad [...] los espectáculos que por ahora tenemos, no se hallan al alcance del pueblo, excepto las tandas y corridas de toros que no ofrecen como es notorio enseñanzas muy morales [...] es pues, patriótico y moralizador, iniciar y promover diversiones populares que habitúen al pueblo a espectáculos cultos, separándoles de los centros perniciosos en que por hoy gastan su cuerpo y alma» (Boza, 1900, p. 54).
28Una línea algo distinta siguió el carnaval. De ser una de las diversiones populares más criticadas por el uso de la fuerza y la agresión contra los transeúntes, durante la dictadura de Augusto B. Leguía (1919-1930) se realizaron esfuerzos por moderarla y se oficializó el carnaval organizado en forma de corsos y pasacalles (desfiles) (Rojas, 2005, pp. 134-148).
29La memoria del ministro del ramo especifica que en el Colegio Guadalupe esta materia constaba con dos horas semanales (Ministerio de Justicia, Culto e Instrucción, 1902, pp. 671; 673-674).
30En el primer año el curso de denominaba «Ejercicios físicos y militares (gimnásticos y juegos)» y en el segundo «Dibujo, música y ejercicios físicos y militares» (Ministerio de Justicia, Instrucción y Culto, 1905, p. 852).
31Un ejemplo es el club Atlético Pardo, cuyo presidente honorario Armando Filomeno lo relanzó en 1910, junto a exalumnos, con lo cual finalizó el receso que la institución sufría desde 1906. En El Comercio, 2 de julio de 1910, p. 3.
32El concepto de Arnaud es pertinente pues propone comprender los lazos de sociabilidad constituidos en los ámbitos deportivos como independientes de otros espacios como el hogar, la religión, la ciudadanía o el trabajo.
33Para muchos, el mundo del trabajo empezó a ocupar el centro de su vida social. En algunos de ellos, como las fábricas, en medio de la vorágine que significaron las luchas por la mejora de las condiciones laborales y el acceso de derechos como trabajadores, hubo una tendencia mayor al fortalecimiento de las adhesiones con el club de fútbol de los trabajadores. En estos recintos, y al igual que en el espacio educativo, el gerente impulsó la formación de clubes y brindaba facilidades a los deportistas, a quienes les entregaba vestimenta e implementos deportivos. Además, los trabajadores gozaban de permisos y eventualmente laboraban menos horas con el afán de practicar este juego (Deustua, Stein & Stokes, 1986, pp. 138-141).
34El Comercio, 6 de julio de 1908, p. 3; El Comercio, 29 de junio de 1909, p. 3; El Comercio, 1 de julio de 1909, p. 2.
35El Comercio, 19 de julio de 1911, p. 2.
36El Comercio, 21 de julio de 1902, p. 3; El Comercio, 16 de agosto de 1903, pp. 2-3; El Comercio, 11 de junio de 1907, p. 2; El Comercio, 1 de agosto de 1908, p. 2; Álvarez, 2001, pp. 101-103; Frydenberg, 1998. Conviene precisar que durante mucho tiempo los reglamentos fueron poco conocidos y no se cumplieron algunas reglas: algunos campos no tenían medidas reglamentarias, menos en el caso de los terrenos baldíos que no tenían las marcas del área. Los balones no tenían el peso oficial, menos cuando los sectores populares, tal como narran los jugadores, solían utilizar unos hechos de calcetines. Del mismo modo, los equipos, en muchas ocasiones, no completaban los once integrantes por equipos.
37El Comercio, 14 de agosto de 1905, p. 2.
38El Comercio, 28 de julio de 1903, p. 4.
39El Comercio, 16 de agosto de 1903, pp. 2-3.
40El Comercio, 30 de junio de 1905, p. 3.
41El Comercio, 27 de junio de 1910, p. 2.
42El Comercio, 31 de julio de 1904, p. 4.
43«el público todo espera impacientemente que a la mayor brevedad se efectúe el match decisivo», El Comercio, 31 de julio de 1903, p. 3.
44El Comercio, 7 de julio de 1905, p. 1; El Comercio, 10 de julio de 1908, p. 2.
45El Comercio, 16 de agosto de 1903, pp. 2-3.
46«Satisfechos deben haber quedado ambos clubes del desafío de ayer, y que esta satisfacción sería mayor si no estuviese atenuada por las manifestaciones hostiles, incultas y que avergüenzan, que hizo contra los del Lima cierta gente del pueblo en el transcurso del juego», en El Comercio, 4 de agosto de 1902, p. 2.
47El Comercio, 3 de julio de 1900, p. 3.
48El Comercio, 10 de julio de 1908, p. 2.
49El Comercio, 11 de junio de 1907, p. 2.
50En Argentina, la supremacía británica se extendió hasta 1912 cuando el club Alumni, formado por jugadores de ascendencia inglesa y vencedor durante varios años de las competiciones locales, decidió abandonar la liga bonaerense que ese año conquistó Racing Club de Avellaneda, que contaba únicamente con jugadores criollos (Archetti, 2002 [1999], pp. 78-85).
51De acuerdo con la gramática del inglés, la palabra correcta sería sportmen; sin embargo, en esta ocasión y en el resto del libro se recoge la escritura consignada en los diarios de la época.
52El Comercio, 13 de octubre de 1909, p. 2; El Comercio, 15 de noviembre de 1910, p. 1; El Comercio, 18 de noviembre de 1910, p. 2; El Comercio, 23 de noviembre de 1910, p. 2; El Comercio, 2 de diciembre de 1910, p. 2. El partido final del torneo se jugó recién al año siguiente.
53Eduardo Fry fue arquero del club Unión Cricket y el Sporting Miraflores. Desde este último club se convirtió en el principal impulsor de la formación de la Liga Peruana en febrero de 1912. En ella, se desempeñó como secretario de su primera directiva. Fry ya era un personaje conocido en el naciente fútbol, pues había participado en la primera traducción del reglamento de fútbol en el Perú en 1907 y en la iniciativa de realizar la Copa Jorge Chávez en 1910; asimismo, publicó la primera columna deportiva en La Prensa, titulada «Notas sportivas» y eventualmente actuaba como árbitro de fútbol (Cajas, 1949, pp. 127, 201-202, 206-207; FPF, 1997, pp. 224-225; Sports: deporte y deportistas, 1937, p. 18).
Читать дальше