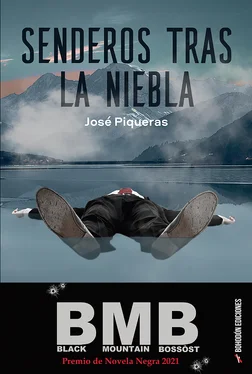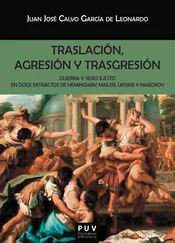―¿De verdad que estás bien? ―insistí.
―Sí, ha sido una tontería. Pensé que quizás…
―No te preocupes ―la corté―. Descansa ―añadí, mientras cerraba la puerta trasera del coche.
Ella bajo rápidamente la ventanilla.
―Julio, estás muy guapo.
El taxi comenzó su carrera y yo me quedé parado en medio de la calle y la gélida noche, viendo el vehículo deslizarse lentamente sobre los adoquines. Una parte muy importante de mi vida iba en aquel coche, y a medida que Carlota parecía que volvía en sí, yo me preguntaba si realmente estaba haciendo lo correcto.
6
―Dime, Pulido, ¿quién era Rodrigo Barbosa?
―Un pringado, un manta, un cero a la izquierda. No era nadie. Solo escoria. Sí, eso, escoria.
―Pero ¿saltó o lo arrojaron?
―Jefe, un manta no salta sin paracaídas. A ese primo lo han tirado por el barranco.
Tras dormir unas pocas horas, puse rumbo a comisaría. Después de varios meses en blanco, había vuelto a tener nuevamente el sueño con la Pulido macarra que dibujaba mi subconsciente… Me inquieté por un instante, pero tenía cosas más importantes en las que pensar, así que ya habría tiempo para eso cuando volviera a visitar a la doctora Corvina. Y es que, aunque debido al cansancio no reparé en el hecho la noche anterior, todavía no me terminaba de fiar del todo de Carlota, por lo que antes de salir me puse a revisar el apartamento de cabo a rabo.
Tras realizar un chequeo a conciencia y no encontrar ninguna anomalía, me di una ducha con agua templada y salí caminando con cierta parsimonia, respirando profundamente e intentando que el frescor del aire mañanero procedente de la cercana Sierra Nevada penetrara lentamente por la nariz y me invadiera todo el cuerpo, refrescándolo por completo. Necesitaba estar lo más despejado posible para la jornada que se me avecinaba y, para ello, decidí desayunar en mi bar favorito, El Piedra. Apenas quince minutos después, traspasaba su cochambrosa puerta.
―Buenos días, Ramón, lo de siempre ―dije, a modo de saludo.
Tomé un periódico deportivo y me dirigí a mi mesa habitual.
―Aquí tienes, guapetón ―me dijo Loli un par de minutos después, vaciando su bandeja para poner sobre mi mesa un café y una tostada de jamón serrano regada con una buena dosis de aceite de oliva.
―Gracias, Loli ―le contesté, sin apartar la vista del periódico.
―¿Cuándo vas a invitarme a salir de una vez? ―me lanzó a bote pronto.
No sabía si se trataba de una broma o aquella señora realmente tenía la esperanza de que yo la invitara a salir. En cualquier caso, era viernes, y ese era el día de la semana en el que mi buen humor solía estar en su momento álgido. Decidí hacer gala de ello y seguirle un poco el juego por una vez.
―Ya mismo, Loli. Ahora mismo estoy hasta arriba de trabajo, pero en cuanto cierre un par de flecos del caso que tengo entre manos, saldremos a cenar.
―¡Ay, qué alegría! ¿Los dos solos? ¿Y dónde me vas a llevar? ¿Bailaremos después? ―preguntó de seguido, poniendo los ojos como platos.
Loli era muy persistente y, aunque tendría que haber cortado ahí, seguí dándole cancha.
―Hay un italiano no muy lejos de aquí que te va a encantar, el Grotta Mare. ¿Lo conoces? ―le pregunté, jovial.
―No, pero seguro que es un lugar maravilloso…
Mi teléfono sonó de pronto y yo le hice un gesto a Loli, señalando con el dedo índice mi aparato móvil. Ella lo comprendió y se alejó, dando una vuelta sobre sí, cual colegiala en su baile de fin de curso, con una sonrisa de felicidad inundándole el rostro.
―Aquí Velázquez.
―Inspector, ¿se encuentra bien? Molero y Requena me dijeron que se trataba una falsa alarma y luego no atendió mis llamadas…
Morrison no pudo evitar un ligero deje de reproche en sus palabras. No era para menos. Llevábamos cinco años trabajando juntos y, en esta ocasión, tenía que darle toda la razón. Debería haberle avisado después de encontrar a Carlota en mi apartamento para decirle que todo estaba bien, pero nada más subir a casa, y tras dejar a mi exmujer en el interior del taxi, me sentí extremadamente agotado, así que apagué el teléfono, me tumbé en la cama y caí en un profundo sueño de inmediato.
―Disculpe, Morrison, se me fue el santo al cielo. Fueron imaginaciones mías ―me excusé, puesto que no quería darle explicaciones sobre la aparición de Carlota.
―Últimamente lo noto muy estresado. Quizá debería tomarse unas vacaciones ―me sugirió en su tono sobrio habitual.
Aquello fue como la típica bofetada que no ves venir. Morrison me notaba ahora estresado. ¿Acaso era para menos? Mi vida iba a la deriva y la mayoría de las personas más cercanas no hacían sino complicármela mucho más en lugar de intentar echarme un cable de vez en cuando. El problema era que, hasta ese momento, yo pensaba que lo disimulaba medianamente bien.
―Quizás pronto lo haga… ―respondí vagamente y, cambiando inmediatamente de tema, le dije―: Reúna a todo el equipo en media hora. Nuestro deber es investigar a fondo la muerte de Rodrigo Barbosa.
Apuré el café y la tostada y me dirigí raudo a comisaría, directo hacia mi despacho. Dejé la cazadora en la percha, cerré la puerta, bajé las cortinillas y, dirigiéndome al segundo de los cajones de mi escritorio, saqué un cigarrillo electrónico. Jamás había fumado de forma habitual pero, para mi desgracia, esa era una de las secuelas que había dejado mi traumático divorcio; así que ahora intentaba paliar tristemente la ansiedad pasajera con una dosis electrificada y comedida de nicotina, escondido tras la mesa, como un adolescente rebelde que teme ser pillado por sus padres.
Mientras daba sorbitos y exhalaba diminutas bocanadas de vapor, eché un vistazo al expediente de Rodrigo Barbosa. Abrí el correo electrónico y, al fin, pude ver resaltado en negrita en mi bandeja de entrada el mensaje que estaba esperando: el informe competo de la autopsia firmado por el cretino de Salvatierra. Su ayudante no me había llamado la tarde anterior, pero, al menos, se habían dado prisa. Abrí el email y descargué el archivo adjunto. Tras una ojeada rápida, resultó obvio que no íbamos a encontrar nada extraordinario en aquel documento. A grandes rasgos, venía a decir que se trataba de una muerte natural por ahogamiento tras una conmoción craneoencefálica, que a su vez podía corresponderse con una caída desde una gran altura. Voilà. Encajaba perfectamente con lo que ya suponíamos. Barbosa saltó al vacío desde aquel bonito acantilado-mirador en el paraje de Las Lomas, se quedó grogui al golpearse con el agua o una roca y murió ahogado. La corriente lo arrastró hacia aquel recodo unos pocos kilómetros más abajo hasta que el supuesto aficionado a la pesca lo encontró. El esquema de lo que posiblemente había sucedido se pintaba claro. Sin embargo, la pregunta era: ¿Por qué saltó Rodrigo Barbosa? ¿Fue un accidente? En mi cabeza resonaban con fuerza las palabras de Sofía Malmierca: «Mi hijo no se ha suicidado, créame, inspector».
Preparé en una memoria USB el material de la reunión: la documentación de la autopsia, las fotos de Morrison y el informe de mis colegas, Rodríguez y Palma, una vez llegaron al lugar en el que se encontró el cuerpo.
A las nueve y media en punto, todos estaban ya en la sala de reuniones con el proyector preparado. Pulido y Morrison se habían situado en los asientos más cercanos, mientras que Ardana se había colocado justo detrás, al lado de Ana Ríos, la joven ayudante de Salvatierra, quien solía asistir a las primeras reuniones de las investigaciones convocada por el propio Morrison para esclarecer posibles dudas sobre el informe de la autopsia. En la pequeña sala quedaba un hueco libre que solíamos reservar para la comisaria Figueroa, que de vez en cuando se dejaba caer para ver nuestros avances de primera mano. Aquel día no fue así.
Читать дальше