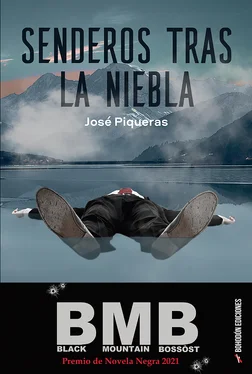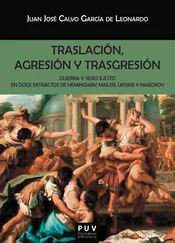1 ...7 8 9 11 12 13 ...16 A oscuras y con extremo sigilo, alcancé la última planta, la única del edificio que, en lugar de dos viviendas, contenía solo una, mi pequeño ático. Con el corazón latiendo cada vez más aceleradamente, me agaché, intentando vislumbrar a través de la rejilla inferior de la puerta algo de luz en el interior, pero me fue imposible distinguir el mínimo resquicio de claridad. La oscuridad era total. El silencio también. ¿Habían sido imaginaciones mías? Al fin y al cabo, estaba agotado y me había tomado un par de copas. Podía haber sido el reflejo de la farola, el piso de enfrente… Sin embargo, en el fondo, yo sabía que no era así. Con determinación, me puse en pie y, con sumo cuidado, tanteé la llave en el interior de mi bolsillo. Tenía una sola oportunidad para sorprender. Probablemente, la cerradura no tendría dada ninguna vuelta adicional, así que me dispuse a entrar jugándome todo a un único giro rápido. No estaba en mis planes dar ninguna opción a quien o quienes estuviesen dentro.
«A la de tres ―me dije mentalmente―. Uno, dos y tres…».
Giré la llave ágilmente y abrí la puerta de golpe, pulsando el interruptor de la luz apenas medio segundo después. Tras una ligera ceguera, arma en alto y apuntando hacia el frente, me encontré con un salón completamente vacío. La televisión estaba apagada y el sofá, impoluto y desocupado. La pequeña cocina, comunicada con el salón mediante la típica barra americana, también lucía desierta. Más alerta si cabe, me dispuse a entrar en el dormitorio. La puerta se hallaba entreabierta y, esta vez sí, pude distinguir una tenue luz que se colaba por la rendija lateral. Tragué saliva y me coloqué nuevamente con la espalda pegada a la pared, junto al marco izquierdo. Mentalmente volví a contar hasta tres. «Uno, dos… ¡tres!».
Di una patada a la puerta y apunté directamente a la cama. Podría haber esperado cualquier cosa menos aquello. Tan asombrado estaba que me quedé totalmente paralizado.
―Vaya, vaya, Dieguito ―irrumpió una voz de mujer que conocía demasiado bien―. ¿A eso te dedicas ahora? ¿A ligar con zorritas universitarias entre semana? ¿A apuntar con un arma a tu exmujer? Podría denunciarte por esto.
―¿Qué cojones haces aquí? ―pregunté, visiblemente sorprendido, al encontrarme a Carlota, mi exmujer, tumbada en mi cama en picardías y con lo que parecía ser una copa de güisqui sobre mi mesita de noche.
―Esas no son formas de tratar a tu señora, Diego ―dijo.
―No me llames Diego ―repliqué―. Y te recuerdo que ya no eres mi señora. ¿Cómo has entrado? ―insistí, ahora enfurecido, mientras bajaba y enfundaba nuevamente mi pistola.
Había cambiado la cerradura precisamente porque, recién divorciados, Carlota se dedicó durante un tiempo a entrar en mi nuevo piso de soltero de forma recurrente y a destrozar todo lo que se le pusiera por delante: muebles, electrodomésticos, el televisor de cincuenta pulgadas para el que había estado ahorrando meses...
De pronto, el sonido de mi teléfono interrumpió la curiosa escena: los agentes de refuerzo se encontraban al pie del edificio, esperando mis instrucciones.
―Todo está en orden, ha sido una falsa alarma, compañeros. Disculpad las molestias, os tengo que dejar.
―Pero, inspector… ―escuché protestar al otro lado.
Colgué sin más. Me sentía demasiado furioso. Ya habría tiempo para explicaciones más adelante. Por un breve instante, pensé que mi vida estaba rodeada de personas que, de una u otra forma, afectaban negativamente a mi estado anímico en el día a día: mi hermano Mario, mi pobre y senil abuela o la inestable de mi exmujer eran claros ejemplos de ello.
―Vaya, vaya, no me digas que has pedido refuerzos. Dieguito, van a decir por ahí que no puedes controlar tú solo a tu mujer…
―Carlota, ¿qué diantres quieres esta vez y qué haces aquí? ―le grité, colérico―. ¡Dame la llave con la que has entrado y sal inmediatamente del apartamento si no quieres dormir esta noche en un calabozo!
Ella rio.
―Estás muy soso y tenso últimamente, cariño. Ven aquí y relájate conmigo ―sugirió, mientras daba una palmadita sobre el colchón.
―¿En serio? ―exclamé, más ofendido que otra cosa―. Carlota, lárgate, te lo pido por las buenas una última vez.
Mi tono implacable surtió efecto, porque ella comenzó a poner cara de morros y a gimotear.
―Veo que sigues sin querer arreglar lo nuestro…
Rompió en un ligero sollozo. Yo no sabía qué era peor: si encontrarme a la Carlota fría y calculadora queriendo jugar conmigo o la que se convertía de golpe y porrazo en un manto de lágrimas. Estuvimos dos años casados tras otros tres de noviazgo y lo cierto es que fueron cinco años estupendos, posiblemente los mejores de mi vida. Todo iba bien hasta que ella me dejó por un tipo mucho mayor, un empresario que estaba forrado y al que ella no pudo o no supo decir que no. Con treinta y un años me quedé hundido. Mi carrera, entonces como subinspector, estaba comenzando a despegar, y mi mediocre pero razonable sueldo no parecía suficiente para llevar el tren de vida que ella pretendía. Lo pasé mal, francamente mal, sobre todo porque no esperaba ese golpe. Estábamos supuestamente bien; es más, incluso habíamos hablado ya de formar una familia, pero todo se precipitó de repente. Ella se marchó, y lo único que dejó en mi recuerdo fueron los meses más horribles de mi existencia. Sin embargo, lo peor para mí vino un tiempo después. Al poco, el tipo por el que me abandonó se cansó de ella y la dejó en la estacada con una depresión de caballo, lo que hizo que volviera a mí periódicamente de las formas más variopintas posibles… Al principio intenté ayudarla, pero con el paso de los meses la cosa se volvió insostenible. Carlota, la que había sido la mujer a la que más he querido, se estaba echando a perder, tomando una mala decisión tras otra ―incluso una noche, tuve que ir a sacarla del calabozo―. A pesar de que podía decirse que la mayor parte del tiempo se comportaba como una persona completamente estable, la depresión que sufría le provocaba altibajos, y sus brotes más virulentos siempre me afectaban de un modo u otro. Para mi fortuna, sus apariciones en mi vida eran cada vez más esporádicas y, según me explicó su psicólogo, que me mantenía puntualmente informado, si yo me mantenía firme en mis convicciones y no le daba cuerda, terminaría por superar sus frustraciones, recuperar del todo la cordura y comenzar a rehacer verdaderamente su vida.
―Carlota, hace años que se acabó lo nuestro, lo sabes bien. No sé a qué sigues jugando, pensaba que ya te habías cansado. ¿Qué ha sucedido esta vez? ―pregunté, ahora lo más amigablemente que pude.
―Los hombres son unos cerdos, Julio.
Por momentos, parecía la verdadera Carlota que yo conocí, la chica dulce y amable siempre dispuesta a echar una mano a quien lo necesitase.
―Lo somos, sí ―concedí―, pero eso tú ya lo sabías ―puntualicé, algo cortante.
―Tú eres diferente, Julio. Me equivoqué tanto contigo… ¿Me perdonarás algún día? ―preguntó, con ojillos de cordero degollado.
Callé. Cuando ella ponía esa mirada, me moría de ganas de abrazar y besar a aquella mujer, la única que, hasta ese momento, me había hecho sentir algo de verdad, pero después recordaba el sinfín de torturas a las que me había sometido aquella cara angelical durante los últimos años y bajaba de nuevo al suelo a pisar tierra firme.
―Date por perdonada ―le respondí―. Venga, te ayudaré a vestirte y pediré un taxi para que vuelvas a casa.
Para mi sorpresa, ella asintió y obedeció sin reparos. Poco después, nos encontrábamos en la calle ante un vehículo blanco con el motor en marcha y una franja roja en su lateral.
Читать дальше